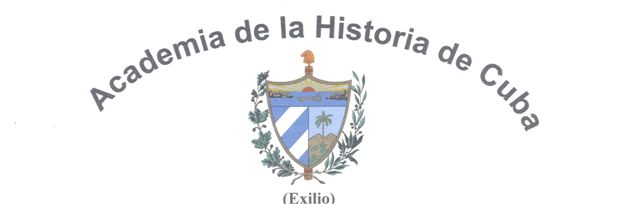

Recordando
el 24 de Febrero
©René
León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Hagamos
un recuerdo del inicio de la Guerra de los Diez Años, que fue cuando
se comienza la Guerra Libertadora de los Treinta años que culmina
con la Independencia de Cuba. Fue una guerra justa. El pueblo cubano
se lanzó a la manigua para romper las cadenas de la opresión, al
grito de “Independencia o Muerte”. El ingenio de “La Demajagua”
fue destruido por las llamas al empezar la guerra, pero, para
aquellos cubanos que se lanzaron a la manigua, sus centrífugas
seguían vomitando fuego, y sus campanas, cada nota de ellas, era un
grito de libertad, llamando a los cubanos a luchar por su
independencia.
José
Martí, en carta dirigida a Enrique Collazo en 12 de enero de 1892,
dice de los hombres del 68: “son carne nuestra y entrañas y
orgullos nuestros, y raíces de nuestra libertad, y padres de nuestro
corazón, y soles de nuestro cielo, y del cielo de la justicia”.
El
Octavo Congreso Nacional de Historia, organizado por la Sociedad
Cubana de Estudios Históricos e Internacionales y la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana, tuvo lugar entre los días 19
y 22 de noviembre de 1948, en Santiago de Cuba. Se llegó a ratificar
que: “La guerra comenzada el 24 de febrero de 1895 era continuadora
de la guerra que se inició el 10 de octubre de 1868, y habiéndose
mantenido el pueblo cubano, de la Isla y de las emigraciones, durante
el período comprendido entre una y otra, en latente estado
revolucionario contra la Metrópoli, exteriorizado, una y otra vez,
en forma de movimientos armados, sublevaciones y conspiraciones ,
puede y debe muy justamente denominarse esa larga etapa de unidad y
continuidad en la acción revolucionaria independentista, la Guerra
Libertadora Cubana de los Treinta Años”.
España
empleó en aquellos años todas las fuerzas y medios para detener
nuestra revolución. Nosotros por el contrario, no teníamos los
medios necesarios para mantener una guerra de años, pero nuestros
generales se las agenciaron para mantener el espíritu de combate. Se
luchaba por la libertad de nuestro país. También debemos tener en
cuenta que contra nuestro ejército los españoles no sólo opusieron
los cuerpos de voluntarios, también los reclutados en la Isla entre
chinos y mulatos libres. Al no poder el ejército español contener
el avance de la guerra, empiezan a tomar medidas contra la población
cubana La Reconcentración fue el medio más sanguinario establecido
por el ASESINO Valeriano Weyler.
Las
muertes de José Martí y Antonio Maceo no detuvieron el espíritu de
lucha, al contrario, aumentó más el deseo de ser libre. Martí con
su verbo se ganó amigos en toda la América. Su honradez y
razonamientos convincentes hicieron que la idea de una Cuba libre y
soberana ganase el cariño de todos los cubanos.
El
gobierno español no supo recapacitar después de la guerra de los
Diez Años. Negó al pueblo cubano derechos que se habían ganado, en
especial el de ser libres y elegir sus propios gobernantes. La
revolución preparada con el concurso de todos los cubanos era una
realidad. La guerra de Independencia involucraba a todos los sectores
del pueblo cubano, blancos, negros, mulatos y chinos. Era una guerra
popular contra el colonialismo español.
La llegada
y la posterior voladura del acorazado “Maine” en el puerto de La
Habana y la muerte de 266 de sus tripulantes le abre las puertas a
los Estados Unidos para intervenir en nuestra guerra de independencia
y robarnos el triunfo final.
Ni odios
seculares, ni luchas de religión, ni conflictos de raza, fueron los
motivos para la lucha de liberación contra España. Al momento de la
paz, ningún español o colaborador de ellos fue perseguido por el
pueblo cubano, con ello se demostraba que éramos un pueblo digno y
humano.
Luchamos
por la libertad nacional, que se traducía en soberanía. El examen
de los errores de la guerra de los Diez Años dio la posibilidad del
acierto para evitar los errores anteriores. Al fin, Cuba era libre e
independiente.
En el 50º ANIVERSARIO de
la DOCTRINA PORTELL VILÁ sobre la NEUTRALIDAD IMPOSIBLE de CUBA
©Roberto Soto Santana, de
la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
El periodo presidencial
del ex general del Ejército Libertador Gerardo Machado y Morales
concluyó legalmente el 20 de mayo de 1929. Sin embargo, entre marzo
y junio de 1927 los dos órganos legislativos del Congreso (la Cámara
de Representantes y el Senado) habían aprobado una Ley de Reforma de
la entonces vigente Constitución de 1901 –la primera y única que
había tenido Cuba republicana-, por la cual se prohibía la
reelección del Presidente Machado cuando cumpliese diez años en el
cargo o, lo que era lo mismo, se avalaba su permanencia hasta el 20
de mayo de 1935.
Convocada
por la Junta Electoral Central la Convención Constituyente que
requería el Artículo 115 de la Constitución de 1901 para conocer
de dicha Reforma, la misma se reunió entre el 14 de abril y el 10 de
mayo de 1928, aprobando –entre otras- la enmienda del Artículo 62
de la Constitución, que ampliaba de cuatro a seis años la duración
del mandato presidencial –en efecto, hasta el 20 de mayo de 1931:
ésta fue la espuria maniobra conocida como la Prórroga de Poderes
para todos los cargos electivos, salvo el de Presidente, para el que
se convocaron a continuación las elecciones del 1 de noviembre de
1928, cuyo resultado fue el de proclamar reelegido a Machado (sin
posibilidad de nueva reelección) por seis años más.
La
algarada del 12 de agosto de 1933 dio finalmente al traste con el
régimen machadista. Tras el episódico paso por la presidencia –de
apenas veintidós días- de Carlos Manuel de Céspedes (homónimo de
su progenitor el Padre de la Patria e ilustre insurrecto de La
Demajagua), cuyo Decreto número 1298 de 24 de agosto de 1933,
firmado junto con el Secretario de Justicia e interino de Estado
Carlos Hevia, derogó la Reforma de 1928 y devolvió toda su fuerza y
vigor a la Constitución de 1901, a partir del golpe de Estado
cívico-militar del 4 de septiembre de 1933 se instauró el llamado
Gobierno de los cien días, que abarcó, primero, a la efímera
Pentarquía o presidencia colectiva ostentada por el catedrático
universitario de Medicina Dr. Ramón Grau San Martín), el banquero
Porfirio Franca, el profesor universitario de Derecho Dr. Guillermo
Portela-Muller, el abogado Dr. José Miguel Irisarri, y el periodista
Sergio Carbó; y después, en solitario, al autoproclamado Presidente
Dr. Grau San Martín, quien renunció el 15 de enero de 1934, ante la
enemiga irresistible del coronel-jefe del Ejército Fulgencio
Batista, del embajador estadounidense Benjamín Sumner Welles (quien
se esforzó incansablemente con el Secretario de Estado de su país,
Cordell Hull, y con el Presidente Roosevelt para rehusar el
reconocimiento a ese Gobierno ante el cual precisamente por esa razón
no estuvo acreditado nunca), de la organización antimachadista ABC,
y de la clase política que sobrevivió al machadato –que a
continuación auparon a la presidencia de facto al ex coronel del
Ejército Libertador, Carlos Mendieta y Montúfar-.
Todo
este periodo crepuscular de la época plattista o liminar en la
Historia de la República se caracterizó por el acentuado
injerencismo de los sucesivos gobiernos de los EE.UU., con amparo
formal en el apéndice impuesto a la Constitución de 1901 (cuyo
Artículo III estipulaba “Que el Gobierno de Cuba consiente que los
Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la
conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un
Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad
individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba,
han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y
que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba”).
La expresión más
próxima en el tiempo de los intereses económicos cuya salvaguarda
necesitaba de esa injerencia foránea en los asuntos políticos
cubanos estaba ejemplificado por los privilegios monopolísticos
otorgados por el Gobierno de Machado a la Compañía Cubana de
Electricidad, filial de la Electric Bond and Share Company, y por el
conflicto del Gobierno Grau San Martín con los inversores
norteamericanos interesados en la adquisición de propiedades de la
también estadounidense Cuban Sugar Cane Corporation, cuando aquél
anunció su intención de que el Estado ejerciese el derecho de
tanteo respecto de una quincena de ingenios azucareros que dicha
compañía iba a ofrecer en pública subasta, ante el desplome del
precio internacional del azúcar y la resultante sobrecapitalización
que padecía la compañía en Cuba.
La proyección
internacional del Gobierno de los cien días, presidido por el Dr.
Grau San Martín, fue emprendida en dos grandes líneas de actuación:
la proclamación del antiinjerencismo por la Séptima Conferencia
Internacional Americana –reunida en Montevideo, Uruguay, del 3 al
26 de diciembre de 1933-, y la abrogación de la Enmienda Platt a la
Constitución cubana de 1901 (efectuada mediante Tratado negociado
personalmente con el Secretario de Estado Auxiliar Sumner Welles por
el Dr. Manuel Márquez Sterling, embajador en Washington, en estrecha
consulta con el Dr. Cosme de la Torriente, Secretario de Estado, y
firmado el 29 de mayo de 1934).
Esos
logros no tuvieron parangón en la diplomacia cubana hasta la
intervención decisiva -para la aprobación por la Asamblea General
de Naciones Unidas, en su tercer periodo de sesiones en 1948- del Dr.
Ernesto Dihigo como ponente del primer proyecto de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y en la presentación a votación de
su texto definitivo por el Embajador Guy Pérez de Cisneros, quien
también en el mismo año fue Relator del Comité sobre Derechos y
Deberes del Hombre de la Novena Conferencia Internacional de la Unión
Panamericana, que aprobó la Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre.
En una declaración
hecha pública el 23 de noviembre de 1933, el Presidente Franklin
Delano Roosevelt manifestó que “Durante los meses que han
transcurrido desde la caída del Gobierno del Presidente Machado,
hemos seguido el transcurso de los acontecimientos en Cuba con la más
amistosa preocupación y con un persistente deseo de resultar de
ayuda al pueblo cubano.
“Debido a la
excepcionalmente cercana relación que ha existido entre nuestros dos
pueblos desde la fundación de la República de Cuba y en particular
debido a los Tratados que existen entre ambos países, el
reconocimiento por parte de los EE.UU. a un Gobierno en Cuba brinda
–en una medida más que ordinaria- apoyo tanto material como moral
a ese Gobierno.
“Por esta razón no
nos ha parecido que sería una política de amistad y justicia hacia
el pueblo cubano en su conjunto brindarle reconocimiento a cualquier
Gobierno provisional en Cuba a menos que dicho Gobierno poseyese
claramente el apoyo y la aprobación del pueblo de esa
República…Nosotros hemos estado seriamente deseosos durante todo
este periodo de mostrar mediante acciones nuestra intención de abrir
negociaciones para la revisión del acuerdo comercial entre ambos
países y para la modificación del Tratado Permanente entre los
Estados Unidos y Cuba…No se puede avanzar en esta dirección hasta
que exista en Cuba un Gobierno provisional que, a través del apoyo
popular que suscite y la cooperación general de la que disfrute, dé
muestras de una genuina estabilidad…Como ya ha sido oficialmente
declarado, el Gobierno de los Estados Unidos no alberga parcialidad
ni prejuicio contra ninguna facción o individuo en Cuba. Dará la
bienvenida a cualquier Gobierno provisional en Cuba al cual el pueblo
cubano demuestre su confianza…El Embajador Welles regresará a La
Habana en los próximos días. Tal como se ha anunciado, al término
de su misión, que ocurrirá en el futuro cercano, regresará a
Washington a reasumir sus tareas anteriores como Secretario de Estado
Auxiliar, y será reemplazado por el Sr. Jefferson Caffery, que ahora
funge como Secretario de Estado Auxiliar”. Es decir, el Gobierno de
los EE.UU. rehusaba reconocer al Gobierno del Dr. Grau San Martín y,
no obstante, mandaba a un alto funcionario del Servicio Exterior a
relevar a otro ex alto cargo en el sillón de Embajador de los EE.UU.
en un país vecino y amigo, pero sin acreditarlo ante el Gobierno de
éste. Éste fue el resultado de las consejas de Sumner Welles, quien
el 10 de septiembre -el mismo día de la proclamación de Grau como
Presidente- escribía a su jefe Cordell Hull que Grau era “por
completo intratable” y “en extremo radical”, y al día
siguiente remitía otro informe a su Departamento de Estado en el que
pedía una declaración oficial respecto a que los EE.UU. no
reconocerían como “legítimo y constitucional” a ningún
Gobierno en Cuba a menos que demostrase contar con el respaldo de la
mayoría del pueblo cubano.
En
este clima de hostilidad -ya que el Gobierno de Grau sólo era
reconocido por Uruguay, Perú, Panamá, México y España-, el
Secretario de Estado de Cuba recibe la invitación de la Cancillería
uruguaya, en carta de 2 de agosto de 1933, para asistir, junto a sus
colegas de todas las otras repúblicas americanas (es decir, los
Ministros de Relaciones Exteriores), a la Séptima Conferencia
Internacional de la Unión Panamericana, a celebrarse en Montevideo
del 3 al 26 de diciembre de ese mismo año.
A
comienzos de noviembre de 1933, el Presidente Grau designó una
primera delegación, pronto sustituida por otra a raíz de la
sublevación fallida del día 8 de ese mes contra su Gobierno, y
finalmente asistieron en representación de Cuba, como embajadores
plenipotenciarios a aquel cónclave interamericano, el Dr. Herminio
Portell Vilá, profesor de Historia de la Facultad de Letras y
Ciencias de la Universidad de La Habana; el Dr. Angel Alberto
Giraudy, ex Ministro del Trabajo –quien presidía la delegación-;
y el Ingeniero Alfredo E. Nogueira y Herrera, acompañados en calidad
de secretarios por dos miembros del ya disuelto Directorio
Estudiantil Revolucionario de 1930, Juan Antonio Rubio Padilla y
Carlos Prío Socarrás.
En
el Artículo 3 de la Convención de Derechos y Deberes de los
Estados, que recogía la ponencia presentada por el Dr. Portell Vilá
y que fue adoptada en su sesión del 22 de diciembre de 1933 por la
Asamblea Plenaria de la conferencia por unanimidad, incluido el voto
favorable de la delegación estadounidense expresado por boca de su
presidente el Secretario de Estado Cordell Hull, se plasmaba que “La
existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento
por los demás Estados. Aun antes de reconocido el Estado, tiene el
derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su
conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como
mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus
servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus
tribunales”. El Artículo 4 remachaba que “Los Estados son
jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual
capacidad para ejercitarlos. Los derechos de cada uno no dependen del
poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple
hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional”. El
Artículo 5 proclamaba que “Los derechos fundamentales de los
Estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna”. El
Artículo 8 declaraba que “Ningún Estado tiene derecho de
intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro”. Y,
finalmente, el Artículo 11 establecía que “Los Estados
contratantes consagran en definitiva, como norma de conducta, la
obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o
de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta
consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas
conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El
territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de
ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por
otro Estado ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni
aún de manera temporal”.
Diez años antes, como
delegado de las Escuelas Pías de Cárdenas, el todavía estudiante
de la Facultad de Derecho Herminio Portell Vilá había participado
en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, ante el que presentó
una iniciativa encaminada a la denuncia unilateral por parte de Cuba
del Tratado Permanente entre Cuba y los EE.UU., firmado el 22 de mayo
de 1903 y que reproducía al pie de la letra el apéndice a la
Constitución de 1901 conocido como Enmienda Platt, validando el
derecho de intervención de los EE.UU. en los asuntos internos de
Cuba.
La moción de Portell
Vilá en aquel congreso estudiantil, ahora con firme apoyo en la
convención panamericana sobre los derechos y deberes de los Estados
(ya que los efectos limitadores de la soberanía cubana que imponía
la Enmienda Platt quedaban rechazados por esta novel doctrina
interamericana), se abría paso definitivamente hacia la repudiación
formal del injerencista Apéndice Constitucional, aunque todavía
tuviesen que pasar otros cinco meses hasta que el Tratado de
Relaciones de 29 de mayo de 1934 modificase el Tratado de 1903 y
quedara abrogada la Enmienda Platt iuris y de iure.
Cierto que la gloria de
certificar la defunción de la Enmienda Platt, y con ello la
instauración del principio de no intervención en las relaciones
entre Cuba y los EE.UU., correspondió a Manuel Márquez Sterling y a
Cosme de la Torriente, pero las tareas seminales de Herminio Portell
Vilá en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes (1923) y en la
VII Conferencia Internacional de la Unión Panamericana (1933)
constituyeron sus antecedentes necesarios.
Precisamente el día
antes del señalado para la votación -en la Comisión de Derecho
Internacional de la VII Conferencia Internacional de la Unión
Panamericana- de la Convención sobre los derechos y deberes de los
Estados mantuvieron Portell Vilá y Cordell Hull, a solicitud de este
último, una entrevista, en la que el Secretario de Estado y
presidente de la delegación norteamericana anunció que el nuevo
embajador Caffery (que carecía de toda acreditación, ya que su
gobierno seguía y seguiría negando el reconocimiento al gobierno
del Dr. Grau) haría una investigación preliminar de la situación
en Cuba, que la Enmienda Platt sería abrogada, y que se modificaría
el Tratado de Reciprocidad. El Dr. Portell Vilá replicó que “lo
que realmente los Estados Unidos debían realizar es reconocer para
después tratar y no investigar para después reconocer…La
oportunidad que tengo, de acuerdo con mis instrucciones, para
precisar a nombre de Cuba una actitud contraria a la legitimidad de
la Enmienda Platt y del Tratado Permanente, yo no la hipoteco por
promesa alguna”.
En su discurso del día
siguiente (19 de diciembre de 1933) ante el pleno de la Comisión, el
Dr. Portell Vilá presentó el caso de Cuba “…frente a las
fuerzas imperialistas de los Estados Unidos que le impusieron un
régimen de relaciones injusto utilizando al efecto la coacción
militar y las peores artes diplomáticas en ese quinquenio terrible
de 1898-1903”, reafirmando que “la Enmienda Platt tiene el vicio
de la coacción; fue impuesta a Cuba por las bayonetas de los Estados
Unidos y por eso Cuba es y será siempre contraria a la Enmienda
Platt”.
Veinticinco años
después, a comienzos de 1959, Portell Vilá escribió en la revista
habanera BOHEMIA un largo ensayo sobre La Neutralidad Imposible, en
el que planteó que “Cuba no puede pretender la NEUTRALIDAD
imposible en una guerra de los Estados Unidos con potencias
extracontinentales…No hay nación en el mundo que pueda
considerarse neutral en una guerra, si tiene la posición geográfica
que Cuba y si los Estados Unidos son uno de los beligerantes. Nuestro
país es un trampolín natural para atacar a los Estados Unidos…CUBA
ES LA ALIADA NATURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CASO DE GUERRA PORQUE
EN ELLO LE VA LA VIDA A CUBA…La alianza ha sido y debe seguir
invariable, sin embargo, porque le conviene a Cuba. ¡Que nunca haya
quien pueda derrotar a los Estados Unidos porque esa victoria
significaría el fin de Cuba Libre!”
Como materialización de
esa previsión, esa consideración geopolítica fue el norte de la
intervención soviética en Cuba a partir de 1960, un episodio más
de la Guerra Fría todavía no concluida y que comenzó en febrero de
1945 en la reunión de Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta
(Crimea). Y sigue siendo el norte de Rusia hoy en día, en sus
intentos incesantes de penetración en América central y meridional,
y la cuenca del Caribe. Ese norte ha consistido y sigue consistiendo
en el establecimiento de regímenes satélites a través de los
cuales subvertir el orden político, económico y social consagrado
en el preámbulo de la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que dice que “la misión histórica de América
es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable
para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas
aspiraciones”; que “la democracia representativa es condición
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la
región”; que “el sentido genuino de la solidaridad americana y
de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este
Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un
régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre”; y que “la
organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad
y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia”.
El
epítome de las actuaciones y las prédicas del Dr. Portell Vilá a
lo largo de toda una vida de ejercicio de funciones públicas –en
la cátedra, en el Foro, en la prensa, en la investigación, en las
reuniones internacionales en representación de Cuba- nos deja el
ejemplo y la enseñanza de un sabio que supo, a la vez que hacer un
importante aporte cívico a la sociedad civil a la que pertenecía,
destilar en la Historia de Cuba el papel, la importancia y las
querencias de sus personalidades protagonistas, identificar las
concausas y consecuencias de los acontecimientos, a la vez que
analizar el peso del pasado y los intereses colectivos de la Nación
cubana, con especial ahínco en sus relaciones internacionales y en
particular con los EE.UU. de América, trabajando para que los
vínculos de Cuba con los EE.UU. fueran de estrecha amistad y
colaboración y se desenvolvieran en un plano de igualdad, equilibrio
y mutuo beneficio.
Al
fatalismo geográfico de la Doctrina Monroe, a la Doctrina del
Destino Manifiesto (alegorizada por John Gast en una pintura de los
años setenta del siglo XIX sobre la marcha al Oeste del continente
norteamericano), y al Corolario Roosevelt de 1904, Portell Vilá tuvo
la visión, el coraje y la virtud de oponer el antiinjerencismo y la
dignidad en las relaciones internacionales de Cuba, la neutralidad
imposible y la alianza con los EE.UU. ante un ataque extracontinental
(propensión política natural que el régimen castrocomunista viró
de revés al convertirse en punta de lanza de la URSS, comenzando por
dar lugar a la Crisis de los Cohetes de 1962 y continuando con sus
aventuras militares y fomento de la subversión guerrillera en todo
el mundo), y la necesidad de la probidad en la vida pública.
PRIMER
PREMIO CONCURSO “HERMINIO PORTELL VILÁ” 2012
Academia
de la Historia de Cuba (Exilio)
©Lic.
Roberto Soto Santana
1940:
PIEDRA MILIAR EN EL CONSTITUCIONALISMO HISPANOAMERICANO
La
Asamblea que sesionó en el Capitolio Nacional, en La Habana, desde
el 9 de febrero hasta el 8 de junio de 1940, redactó y acordó la
Constitución cuyos valores no han podido menos que ser asumidos y
elogiados tanto por tirios como por troyanos(*).
Reconocida
por uno de los más distinguidos asambleístas como “un
verdadero documento social,
porque representa la síntesis de todas las aspiraciones colectivas y
de todas las reformas que han estado latentes en la conciencia
pública cerca de cuarenta años”i,
los aplaudientes incluyen hoy en día hasta a los adláteres del
Régimen comunista, uno de los cuales ha dicho de ella que es “…una
de las primeras Constituciones de corte social de América y del
mundo…Una de las primeras que introdujo en la estructura
constitucional una coherente formalización de los derechos sociales,
económicos y culturales y un grupo de alternativas sociales de
cierta profundidad,
una de las primeras Constituciones que introduce ese esquema de los
viejos constitucionalistas: toda Constitución debe tener un
preámbulo, debe tener una parte dogmática donde se establecen los
derechos y los deberes, una parte orgánica donde se establece la
estructura del Estado; eso lo tienen todas. Pero la inclusión de una
parte dogmática y la inclusión de derechos y deberes económicos,
sociales y culturales –como diríamos hoy hablando en términos de
las Naciones Unidas–, esa nueva concepción empieza a expresarse
allí…Fue una obraconstitucionalsingularísima, un momento, un arranque, un punto, una partida. Un
cierre de un proceso. Volver a ella creo que es importantísimo. Como
medida de entender nuestro propio ser, nuestras propias raíces.Quedarnos en ella
sería una de las peores tonterías históricas. No es posible
quedarnos en ella. Volver a ella es volver a ponernos bajo la
advocación de aquellas luchas y aquella fragosidad de combates
épicos. Volver a ella es…ponernos todos bajo la advocación de
aquellos hombres que fueron verdaderos titanes de la batalla
ideológica.”ii
Con
la misma coincidencia, la califica el historiador [también integrado
en el Régimen comunista] Guillermo Jiménez, llamándola “una
Constitución realmente excepcional, llena de conquistas sociales”iii,
y admitiendo igualmente –con peregrina candidez- que “Del
año 33, del gobierno de Grau, Guiteras y el Directorio, al gobierno
de Mendieta,… el año 35, se emiten absolutamente todas, todas,
menos una, de las medidas sociales que van a garantizar las
conquistas de la clase obrera.
Desde la jornada de ocho horas, el derecho de los niños, las
mujeres, el retiro, la maternidad, el despido, etcétera. Salvo una,
lo de seis por ocho (se
refiere al mandato del artículo 66 de la Constitución, que
estableció el derecho a percibir el salario correspondiente a 48
horas semanales a cambio de 44 horas semanales de trabajo efectivo)…
[Y añade:] Batista
aumentó…el salario mínimo en Cuba. Fue el único que lo hizo…dos
veces del 40 al 44… y una tercera en el 58, cuando ya estaba al
caerse el gobierno de Batista. Fue el único que lo hizo.Eso no tuvo que ver realmente con la Constitución del 40, ni [con]
que los comunistas tuvieran la CTC en sus manos.”
Cabe,
asimismo, citar a un tercer historiador y veterano panegirista de los
izquierdistas de la generación revolucionaria de 1930, José A.
Tabares del Real, quien ha escrito lo siguiente: “Yo
pienso que la Constituyente de 1940 y la Constitución fueron pasos
históricamente positivos, a corto plazo y a largo plazo también.
Pienso que la situación del pueblo de Cuba, su capacidad o su
oportunidad de participación política, los avances de la sociedad
civil, la posibilidad de ejercer, aunque fuera parcialmente, y en lo
fundamental en las ciudades y no todo el país, determinados derechos
sociales, la condena de la discriminación racial desde el punto de
vista jurídico, etcétera...”, terminando por decir de la
Constitución de 1940 que fue “progresista, adelantada,
democrática”.iv
Y
¿en qué fue especialmente adelantada la Constitución de 1940?
Sobre todo, en cuanto a lo que hoy en día se han venido a llamar los
Derechos Humanos. Cuando se promulgó aquélla, no existía ningún
corpus jurídico internacional que los configurase y sistematizase:
hubo que esperar hasta 1948 para la promulgación de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, que mucho debe a dos
diplomáticos cubanos: Guy Pérez de Cisneros –quien presentó el
proyecto de declaración a votación ante la Asamblea General de
Naciones Unidas- y el Dr. Ernesto Dihigo –calificado por Pérez de
Cisneros, como “eminente profesor de la Universidad de La Habana, y
miembro de la delegación de Cuba”-, autor del primer proyecto
“depositado oficialmente para servir de base” a la futura
Declaración.v
En
ese sentido, en la Conferencia pronunciada el 18 de julio de 1990
por Guillermo J. Jorgeviéste se refirió, entre los logros sociales y laborales del Gobierno
de Grau San Martín elevados a rango constitucional, haciendo casi
imposible con ello su derogación por una futura decisión del Poder
Ejecutivo o del Legislativo, a un jornal mínimo para los obreros
agrícolas y la jornada máxima de 8 horas (que en el Artículo 60 de
la Constitución se ampliaron a todos los trabajadores manuales e
intelectuales, declarándose la responsabilidad del Estado en la
procura de una ocupación y las condiciones económicas necesarias a
una existencia digna), la autonomía universitaria (consagrada en el
Artículo 53) y el carácter laico de la enseñanza oficial (Artículo
54), así como la extensión del derecho de voto a todos los cubanos
de uno u otro sexo, mayores de veinte años de edad (Artículo 99)
–mientras que el Artículo 38 de la Constitución de 1901 limitaba
el derecho de sufragio a los varones mayores de 21 años de edad-.
Los
Constituyentes de 1940 añadieron la inembargabilidad del salario o
sueldo mínimo (con la expresa exclusión, ex Artículo 43, de ese
carácter inembargable para el cobro de las pensiones por alimentos a
favor de la mujer y de los hijos) y de los instrument0s de labor de
los trabajadores (Artículo 61), el salario igual a trabajo igual en
idénticas condiciones (Artículo 62), la prohibición de descuentos
no autorizados por la Ley en las nóminas y la preferencia de los
créditos por haberes devengados por los trabajadores en el último
año sobre todas los demás créditos contra el patrimonio de las
empresas deudoras (Artículo 63), el establecimiento de un sistema de
seguros sociales a cargo de obreros y patronos, con intervención del
Estado, como derecho irrenunciable e imprescriptible de los
trabajadores (Artículo 65), la obligatoriedad del seguro por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (exclusivamente a
expensas de los patronos), el derecho de todos los trabajadores a un
mes de descanso retribuido por cada once de trabajo dentro de cada
año natural, la prohibición de la discriminación entre casadas y
solteras a efectos del trabajo y la protección de la maternidad
obrera –con prohibición del despido de la mujer grávida y de la
imposición a la misma de trabajos que requieran esfuerzos físicos
considerables durante los tres últimos meses del embarazo-, así
como el descanso forzoso retribuido para la misma durante las seis
semanas anteriores y las seis posteriores al parto (Artículo 68), la
autonomía universitaria, el reconocimiento del derecho de
sindicación a empleados privados, obreros y patronos, con
prohibición de que los sindicatos pudieran ser disueltos más que
por sentencia firme de los Tribunales de Justicia. Ningún trabajador
podría ser despedido sin expediente previo y con base en una causa
justa de despido, determinada por la ley (Artículo 77), y el patrono
es declarado responsable del cumplimiento de las leyes sociales
(Artículo 78).
El
conjunto de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior
constituyen “una legislación social a la altura de los mayores
desarrollos de la época”vii
Impresionante
como resulta este catálogo de derechos y salvaguardas en materia
social y laboral, es en la protección y las garantías de los
derechos de todos los individuos y de los derechos del ciudadano en
los que la Constitución de 1940 se esmera. Frente a la hoy vigente
criminalización de la salida del país sin autorización previaviii(consignada en el Artículo 208 del Código Penal), el Artículo 30
de la Constitución de 1940 establecía la libre entrada,
permanencia, traslado de un lugar a otro, mudanza de residencia y
salida, “sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro
requisito semejante”. Frente a la prohibición del Artículo 30 de
la Constitución de 1940 de que “A nadie se le obligará a mudar de
domicilio y residencia sino por mandato de autoridad judicial y en
los casos y con los requisitos que la ley señale”, un simple
Decreto del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con el número
217 de 22 de abril de 1997, dispone que “Las personas provenientes
de otros territorios del país” que pretendan “domiciliarse,
residir o convivir con carácter permanente en una vivienda de la
Ciudad de La Habana”, o aquéllos que pretendan cambiar de
domicilio dentro de esa misma Ciudad, trasladándolo a tres de sus
municipios considerados relativamente populosos, deberán iniciar un
expediente ante la Dirección Municipal de la Vivienda, a fin de
solicitar el permiso del Presidente del Consejo de la Administración
Municipal (el funcionario que antiguamente era llamado el Alcalde).
La desobediencia de estas normas está castigada con multas
sustanciosas y con el regreso compulsivo de los infractores a sus
lugares de origen.
Como
señaló el Dr. Luis A. Gómez Domínguez en el elocuente resumen
formulado el 3 de octubre de 1990 en su Conferencia sobre Los
derechos individuales en esa segunda norma fundamental de la
República proclamada en Guáimaro,ix“La Constitución de 1940 recoge, a lo largo de su texto, todos los
derechos humanos fundamentales: el derecho del cubano a residir en su
patria sin ser objeto de discriminación ni extorsión alguna, no
importa cuál sea su raza, clase, opiniones políticas, o creencias
religiosas; a ejercer el sufragio activo y pasivo; a recibir los
beneficios de la asistencia social; a desempeñar funciones o cargos
públicos; a recobrar la ciudadanía en la forma que prescriba la
Ley, a que no se apliquen las leyes retroactivamente, a menos que se
trate de una Ley que le favorezca; a que no se le confisquen los
bienes, y en el supuesto de una expropiación forzosa de éstos, lo
sea por causa de utilidad pública o interés social, con
indemnización previa, en efectivo, fijada judicialmente; a no ser
condenado a pena de muerte;” a las garantías procesales de la
presunción de inocencia, a la constancia de su detención mediante
acta, con limitación del tiempo de detención para su inmediata
puesta a disposición judicial, con el amparo del habeas
corpus, a un
enjuiciamiento justo, a la inviolabilidad de su domicilio y su
correspondencia, a la emisión libre del pensamiento mediante la
palabra o por escrito, a los derechos de reunión pacífica,
asociación, manifestación y petición a las Autoridades.
La
Constitución de 1940 igualmente “petrificó” dentro de sus muros
la igualdad de derechos de todos los hijos –legítimos o
extramatrimoniales-, con prohibición de la calificación de la
filiación en las actas del Registro Civil (la equiparación a todos
los efectos legales entre todos los hijos no fue implantada en
España sino por el Artículo 39.2 de la Constitución de 1978),
decretó la libertad de testar sobre la mitad de la herencia, dejando
reservada la otra mitad a los herederos forzosos, y habilitó a los
Tribunales para equiparar al matrimonio civil, por su estabilidad y
singularidad, la unión entre personas con capacidad para contraer
matrimonio –es decir, la barraganía- (por contraste, al día de
hoy, en España, las uniones de hecho, no formalizadas como
matrimonio, todavía carecen de pleno reconocimiento legal ya que son
proyectos de vida en común que unas veces cuentan con acuerdos
escritos que especifican los derechos y obligaciones de los
convivientes -cuyo cumplimiento es exigible por vía judicial, como
obligación civil privada- y otras veces no existen acuerdos escritos
sino verbales, de difícil acreditación y de difícil conciliación
en caso de ruptura).
En
opinión del Dr. Herminio Portell Vilá, “…la Constitución de
1940 no resolvió todas las importantes cuestiones pendientes en la
vida nacional de Cuba. Era un documento extenso y pragmático, de
tendencias progresistas y hasta avanzadas, que establecía un régimen
semi-parlamentario el cual dependía del apoyo congresional para
impedir las dictaduras. Incluía preceptos favorables a la reforma
agraria y la propiedad de los recursos naturales para la nación. Uno
de esos preceptos proclamaba el derecho a la revolución contra los
gobiernos opresores e ilegales, que por entonces se consideró como
cosa novedosa, y como una garantía para la libertad del pueblo,
aunque, en realidad, se trataba de un principio que Thomas Jefferson
había incluido en la Declaración de la Independencia, de
Filadelfia, en 1776.”
“Con
la aprobación y la firma de la Constitución de 1940 hubo regocijo
popular en toda Cuba. Realmente aquélla era la primera Constitución
que el pueblo cubano se había dado libremente, por su cuenta; pero
al mismo tiempo se la consideró como una panacea contra toda
dictadura y contra la corrupción política. Quienes así pensaban
dejaban de tomar en cuenta que toda Constitución es tan buena como
la voluntad del pueblo que la hace respetar y que vive y lucha por
ella.”x
De
que en la Asamblea Constituyente, a pesar de su heterogénea
composición ideológica, predominaba el talante democrático-liberal
son prueba las reacciones dadas desde disímiles tendencias políticas
a la propuesta del convencional José Manuel Casanova Diviñóxipara que se prohibieran “las asociaciones, sindicatos o
cualesquiera otras organizaciones de orden político o social que
impongan a sus miembros obediencia a autoridades u organismos
distintos de los de la República, así como los conectados con
organizaciones políticas o sociales extranjeras o de carácter
internacional o contrarias al sistema democrático de gobierno”.
La
discrepancia con la medida propuesta por el Senador y asambleísta
Casanova fue planteada desde posiciones ideológicas antagónicas
entre sí, como señala en su análisis el profesor de la Universidad
de La Habana Julio César Guanchexii,
por Blas Roca –desde la bancada comunista- y por Eduardo R. Chibás
–desde los asientos del PRC, Partido Revolucionario Cubano, que
entonces compartía con los Dres. Grau San Martín y Prío Socarrás-,
con estas palabras: “En un contexto en que la mayor parte de la
existencia del partido comunista, desde su fundación en 1925, había
transcurrido en la ilegalidad, Blas Roca se opuso de inmediato a la
propuesta, tras denunciar que perseguía sentar las bases de la
ilegalización del partido comunista o de cualquier otro partido de
raíz popular, ‘que levante aquí la bandera de las
reivindicaciones populares’. La argumentación de Chibás al
respecto es sintomática por varias razones: da cuenta de la madurez
de un pensamiento democrático burgués que conoce sus fortalezas.
Chibás estimó más peligroso llevar al partido comunista a la
ilegalidad que dejarlo con status legal. Per0 el testimonio de Chibás
no es la única prueba de esa convicción. Rafael Guas Inclán,
político vinculado a Machado y luego a Batista en los años 50, lo
expresó con pelos y señales: ‘El comunismo es una idealidad de
redención humana, perseguirlo es acrecentarlo; combatirlo es
canalizarlo en el orden legal, dejarle la libertad de propaganda, la
libertad de tribuna, la libertad de proselitismo, y la libertad
electoral; si se le proscribe, vivirá en la sombra, y entonces será
peligroso porque tendrá la ira del agravio, del odio y del
resentimiento’ ”xiii
La
medida propugnada por el Senador Casanova hubiera anticipado en casi
tres lustros los efectos del Decreto número 1170 de 27 de noviembre
de 1953, por el que se ilegalizó al Partido Socialista Popular
–nombre con el que actuaba el Partido comunista- y se creó el BRAC
(Buró para la Represión de Actividades C0munistas). Pero la
Constituyente de 1940, en un gesto de tolerancia democrática que le
honró, rechazó la propuesta; un gesto que, desde luego, los
comunistas (y quienes no lo eran de origen pero se adhirieron
entusiastamente, con la furia característica de los conversos) no
reciprocaron cuando accedieron al Poder para ejercerlo
totalitariamente a partir de 1959.
Como
dice el Dr. Néstor Carbonell en su ensayo “La Constitución de
1940: Simbolismo y Vigencia”xiv,
“Si queremos ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso
de la usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una
fórmula de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no
es la Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan
remiendos. Ni es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin
consentimiento ni debate durante la provisionalidad…No, la
única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder pacificar
y regenerar el país antes de que se celebren elecciones libres, es
la Carta Magna de 1940.Ella fue el leitmotiv de la lucha contra Batista, y
no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo, sino suspendida por
la fuerza…¿Qué
representa la Constitución del 40 en nuestra evolución histórica e
institucional, y cómo se llegó a elaborar y promulgar? La
Carta del 40 es la obra cumbre de la República.
Dando amplias muestras de madurez política y patriotismo, los
delegados a la Convención Constituyente cerraron una década de
convulsiones revolucionarias e inseguridad jurídica, y le dieron a
Cuba una Constitución previsora y avanzada, sin injerencia extraña.
Una Constitución que no es de nadie y es de todos, porque es
patrimonio de la nación.”
BIBLIOGRAFÍA
ACTIVA
(Obras
Consultadas)
i*Es
decir, tanto por demócratas como por comunistas (éstos, por
definición, en las antípodas de la democracia).
� José Manuel Cortina
dixit, en el prólogo a la obra de Andrés María Lazcano y
Mazón, Presidente de Sala de la Audiencia de La Habana, Las Constituciones de Cuba, Ediciones de Cultura Hispánica,
Madrid, 1952. (Autor identificado por involuntario error como José
M. Lazcano, en la página 107 de la obra “La Constitución de 1940
Ciclo de Conferencias”, 3ª Edición, publicada por el Colegio
Nacional de Abogados de Cuba en el Exilio en 1998.)
ii Julio Fernández Bulté (profesor de Derecho de la Universidad de La
Habana, fallecido el 30 de octubre de 2008), El camino a la
Constituyente, en www.revistacaliban.cu , número de octubre-noviembre-diciembre de 2009.
iii Encuentro
científico: Retrospección crítica de la Asamblea Constituyente de
1940 ,
en ocasión de su 60º aniversario,
celebrado en el ICIC (Instituto Cubano de Investigación Cultural)
Juan Marinello, los días 29 y 30 de noviembre del año 2000.
vi Ciclo de Conferencias auspiciadas por el Colegio Nacional de
Abogados de Cuba en el Exilio, op.cit.
viivii
Julio César Guanche (profesor adjunto de la Universidad de La
Habana ), El compañero señor Chibás, en Revista Caliban,
número de abril-mayo-junio de 2010.
viii Alberto Luzárraga, Derecho Constitucional Cubano – Un análisis
de los cambios necesarios para restaurar el Estado de Derecho, en
www.CubaFuturo.com .
ix Ciclo de Conferencias…op.cit.
x Herminio Portell Vilá, Nueva Historia de la República de Cuba,
Miami, Florida, 1986, págs. 498-499.
xi(1882-1949)
Presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba y
Senador de la República. Dueño del Central Orozco (actualmente
desmantelado), que estaba situado en el municipio de Cabañas,
provincia de Pinar del Río.
xii Ciclo de Conferencias…op.cit.
xiii Diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1940,
Vol. I, núm. 34, pág. 26. “Si le damos la libertad de tribuna
que esta Asamblea Constituyente plenamente liberal que ha permitido
la expansión y la divulgación de todo pensamiento, entonces el
comunismo es un Partido más, con postulados, partidarios,
apologistas, defensores, encarnizados enemigos, un Partido como otro
cualquiera, con un volumen electoral susceptible de las altibajas y
las veleidades de las luchas políticas.”
A
PROPÓSITO DE UNA BREVE HISTORIA
DEL
GOLPE DE ESTADO DE 10 DE MARZO DE 1952
©Roberto
Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Durante
sus años de residencia y actividad profesional en España, hasta que
regresó a los EE.UU. hace unos pocos años, mantuve un trato cordial
con el Sr. Alfredo J. Sadulé Cubero, quien durante la primera mitad
de la última década del pasado siglo desempeñó el cargo de
Director Adjunto a la Presidencia (a cargo de Seguridad) de GALERIAS
PRECIADOS, cadena de tiendas por departamentos fundada por Pepín
Fernández que, desde los años cincuenta en reñida competencia
comercial con EL CORTE INGLÉS (dirigido por Ramón Areces), disputó
durante largo tiempo el puesto de cabecera del mercado español de
los grandes almacenes. Se había dado la circunstancia de que tanto
Pepín Fernández como Ramón Areces, dos verdaderos capitanes de
empresa “hechos a sí mismos”, naturales del Concejo asturiano de
Grado, habían emigrado por separado a Cuba, donde fueron empleados
por César Rodríguez González -primo del primero y tío del
segundo- en la gran tienda de la que era Gerente, los ALMACENES EL
ENCANTO (sita en la esquina habanera de las calles Galiano y San
Rafael, y que se quemó hasta los cimientos en el año 1960).
Me
consta, por haber mantenido trato frecuente con el Sr. Sadulé, que
es un hombre honrado y caballeroso, de gran cultura, un profesional
capacitado, una persona sin doblez, con una sinceridad a la medida de
su elocuencia, siendo la única nota chirriante de su carácter la
admiración que sigue profesando y de la que hace gala respecto de la
trayectoria histórica de esa personalidad autoritaria y figura
paradigmática del caudillismo populista que fue Fulgencio Batista y
Zaldívar, quien pudiendo culminar plausiblemente en 1952 sus casi
veinte años de protagonismo en la política cubana, tras su periodo
presidencial constitucional de 1940 a 1944 y su tenencia de una curul
como Senador por la provincia de Las Villas de 1948 a 1952, decidió
irrumpir de nuevo en la Historia de Cuba por la puerta falsa del
Golpe de Estado para terminar seis años después abandonando el
puesto al que había llegado por la fuerza de las armas –aunque en
ese momento inicial sin derramamiento de sangre, lo que sí se
produjo posteriormente a causa de los enfrentamientos con el gobierno
golpista- y también a la mayoría de los leales acólitos (civiles o
militares) que le habían acompañado en esa aventura, franqueando el
paso –con seguridad, imprevisiblemente- a un marxista
fundamentalista (Fidel Castro Ruz) que supo aunar a los viejos
comunistas del pasado –formados dentro de las consignas tácticas
rusocéntricas del Partido soviético, las únicas que obedecieron
hasta 1960, cuando Fidel Castro los unificó y diluyó dentro de las
masas obedientes a sus consignas- con los nuevos comunistas a quienes
él dio carta de naturaleza bajo sus propias especificaciones
doctrinales personales, que implantó a través de la imposición y
el Terror como la única ortodoxia a practicar en el ámbito de la
Isla.
En
Madrid, el Sr. Sadulé solía hacer frecuentemente el comentario de
que él había sido el segundo exiliado del país, inmediatamente
detrás de Batista, al acompañarle (en su calidad de
Capitán-Ayudante) en su salida de Cuba a través del aeropuerto
habanero, en la madrugada del 1 de enero de 1959.
A
mediados de 2009, el periodista cubano Julio San Francisco, exiliado
en España desde 1997, incorporó a su “blog” o bitácora en
Internet (http://blogs.periodistadigital.com/juliosanfrancisco),
una “Breve Historia del Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 en
Cuba, otro punto de vista”, de la autoría del Sr. Sadulé; y ha
pedido “a los historiadores imparciales que nos cuenten
rigurosamente cómo fue aquella etapa del país”.
Con
el ánimo de atender escrupulosa y honestamente a dicho requerimiento
de un comentario sopesado, y contribuir a despejar la verdad
histórica sobre la situación preliminar y posterior a aquella
fecha, que en definitiva condujo a la instauración –el 1 de enero
de 1959- del régimen encabezado hasta el presente por el tirano
Fidel Castro y sus adláteres, aportamos los siguientes comentarios
sobre “cómo fue aquella etapa del país”.
VERACIDAD
DE LA SITUACIÓN DE INTRANQUILIDAD PÚBLICA
Es
indiscutible que el Gobierno del Dr. Carlos Prío Socarrás –el
tercero consecutivo de elección democrática desde 1940 y que estaba
a las puertas de las próximas Elecciones, que tocaban el 1 de junio
de 1952- enfrentaba serios problemas de orden público –más bien,
de falta de tranquilidad pública, porque los desórdenes, que habían
hecho crisis durante el cuatrienio gubernamental del anterior
Presidente, el Dr. Ramón Grau San Martín (1944-1948), no los
originaban ni los ciudadanos ni los Partidos políticos sino que eran
protagonizados por grupos armados irregulares que dirimían a tiros
sus pretensiones de medro en la arena política-.
Durante
el Gobierno del Sr. Grau San Martín se produjeron hechos tan
vergonzosos y escandalosos como el
asesinato (el 24 de
abril de 1945) del
jefe del Servicio Secreto de la Presidencia, Enrique Enríquez,
quien había sido el principal acusador del batistiano ex general
José Eleuterio Pedraza y otros ochenta ex militares en un proceso
por conspiración para la sublevación militar –en el que Pedraza y
otros cinco militares retirados resultaron condenados, y para eso
solamente a un año de prisión-; la
dudosa ejecutoria al
frente de la cartera de Educación (en
mayo de 1946) de José
M. Alemán, a quien
la vox populi atribuía la utilización torticera del fondo del
inciso k) de la Ley número 7 de 1943, de Ampliación Tributaria,
promulgada durante el único periodo presidencial constitucional de
Batista (1940-1944) y destinado a desayunos, lápices y cuadernos
escolares, del que Alemán elevó su montante original desde 180 mil
hasta 17,500,000 pesos, convirtiéndolo una sentina de peculado; el
contrabando y la evasión de impuestos, practicados con carácter
generalizado y con impunidad,
en perjuicio de la recaudación de los derechos de aduana y demás
ingresos del Estado (por ejemplo, el tráfico en el llamado “azúcar
de bibijagua” –la exportación ilegal por parte de los centrales
o ingenios, por vía marítima, a través de subpuertos propios, de
excesos de producción de azúcar no declarados al organismo
regulador, que era el Instituto Cubano de Estabilización del
Azúcar-); la
destitución por el Congreso del Ministro de ComercioAlberto Inocente Álvarez, quien permaneció no obstante en el
Gobierno al nombrarle a continuación el Presidente Grau como
Ministro de Estado (es decir, de Relaciones Exteriores); y la
llamada matanza del reparto Orfila(el 15 de septiembre de 1947), en el municipio de Marianao, típica
del pandillerismo político de entonces, resultante del ataque contra
la vivienda donde se encontraba Emilio Tro, miembro de la Policía
Nacional con el grado de comandante y líder de una gangsteril Unión
Insurreccional Revolucionaria –a la que pertenecía en ese momento
Fidel Castro Ruz-, perpetrado por otro grupo no menos gangsteril
encabezado por el comandante Mario Salabarría, Jefe del Servicio de
Investigaciones Extraordinarias de la Policía Nacional.
Durante
el Gobierno del Dr. Prío Socarrás, el pandillerismo persistió.
Apenas a una semana de su toma de posesión de la Presidencia, fue
asesinado el secretario general del Sindicato de Trabajadores
Marítimos. El año siguiente (1949), hubo una sucesión de
secuestros, muertes violentas y fugas de reclusos, con un
espectacular tiroteo entre pandillas en la Calzada de Ayestarán (el
2 de septiembre) y, dos días más tarde, otra balacera en la
escalinata de la Universidad de La Habana (entre un grupo encabezado
por Fidel Castro Ruz y otro, por Leonel Gómez).
AL
GOLPE DE ESTADO SE LLEGÓ CON PREMEDITACIÓN, NO POR IMPROVISACIÓN
En
cuanto a que, según el relato del Sr. Sadulé, “una madrugada,
producto del malestar existente, un hombre, en manga de camisa y
acompañado por 16 amigos, llega al Estado Mayor del Ejército y les
dice a los allí presentes “Yo soy Batista, ayúdenme a arreglar
esto…”, resulta obligado precisar que el Golpe de Estado no fue
objeto de una improvisación sino de una conspiración, como consta
en el informe Confidencial fechado en la Ciudad Militar (es decir, el
Campamento de Columbia) el 8 de febrero de 1952 y elevado por el
Capitán del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.) Salvador
Díaz-Versón Rodríguez al Jefe del Departamento de Dirección del
S.I.M., que dice así [la transcripción respeta la sintaxis del
texto citado]:
-“Desde
hace aproximadamente un año, el Oficial Informante, con agentes a
sus órdenes, ha estado manteniendo una constante y discreta
vigilancia, sobre las actividades del ex-Presidente Batista en
cumplimiento de instrucciones Superiores, y por haberse tenido
noticias, de que mantenía relaciones políticas con miembros del
Ejército en servicio activo.
-“Que
en el curso de estas diligencias, se ha podido comprobar, que rodean
al ex-Presidente Batista, un nutrido grupo de militares retirados,
que a su vez tratan por todos los medios, de mantener contacto con la
tropa en servicio activo, previniendo, según han manifestado en
conversaciones íntimas, el necesitar del Ejército, para un Golpe de
Estado, a favor de Batista.
-“Que
el sábado 26 de Enero último, y en las oficinas del PAU [Partido de
Acción Unitaria, fundado por Batista como su vehículo de acción
política dentro de la legalidad], situadas en la calle 17 Nº 306 en
el Vedado, se reunieron el ex-Presidente Batista, con un grupo de los
referidos militares retirados entre los que se encontraban el General
Tabernilla, Manuel La Rubia, Ugalde Carrillo, Cruz Vidal, Pilar
García y otros, tratándose en dicha reunión de lo difícil que se
presentaba el panorama político para la aspiración presidencial de
Batista, dada la fuerza que adquiría la Coalición de núcleos
políticos apoyantes de la candidatura de Hevia, con el ingreso en la
misma del Alcalde Castellanos, discutiéndose las necesidades de
llegar al poder violentamente, con el apoyo del Ejército, habiendo
informado los Oficiales retirados en cuestión, que contaban con
gran parte de las Fuerzas Armadas, para todo lo que fuera necesario,
habiéndose llegado al acuerdo, de que los referidos ex-militares,
mantuvieran sus contactos y exploraran más el ambiente, para cuando
fuese necesario.
-“Que
en la noche de ayer, 7 de Febrero, se llevó a cabo una nueva reunión
en la finca Cuquine, entre los militares retirados y el ex-Presidente
Batista, considerándose lo difícil de su situación política, al
unirse el Partido de la Cubanidad [fundado por el ex Presidente Grau
a raíz de una episódica separación del Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico) del todavía Presidente Prío] con la coalición
que lleva al Ingeniero Hevia [Carlos Hevia, Ministro de Agricultura
de Prío Socarrás] como candidato [de una coalición integrada por
el PRC(A), los Partidos Republicano, Liberal y Demócrata, y el
Partido de la Cubanidad –del ex Presidente Grau-], quedando el PAU
en la perspectiva de tener que acudir solo a las próximas
elecciones, habiéndose acordado en esa reunión, acelerar los
contactos con militares en servicio activo al objeto de utilizarlos,
si estimasen necesario un Golpe de Estado, y al mismo tiempo,
aumentar las propagandas, en el sentido expresado, y realizar
múltiples agitaciones, estimulando a los jóvenes del Partido para
que realicen atentados personales y promuevan toda clase de
alteraciones en el orden público, para colocar a la República en un
estado de inquietud y alarma, que pueda justificar la toma del poder
por medios ilegales y anticonstitucionales.”
[Tomado
verbatim del Expediente nº 33 de 1952, del S.I.M, tal como es citado
por el Dr. Antolín González del Valle Ríos, que fue Director
General de la Enseñanza Superior y Secundaria en el curso lectivo
1951-1952, en un Informe Confidencial de fecha 11 de mayo de 1985.]
Como
resultado de las convulsiones generadaspor el establecimiento y desarrollo de un foco de lucha armada,
liderada por Fidel Castro, en el extremo oriental del país (la
Sierra Maestra), a partir de 1956 y bajo la bandera del M-26-J
(Movimiento 26 de Julio); de
las tácticas de terrorismo urbano llevadas a cabo por el M-26-J,
a través de atentados (por ejemplo, el asesinato en el cabaret
habanero Montmartre –el 28 de octubre de 1956- del coronel Antonio
Blanco Rico, jefe del S.I.M.) y la colocación indiscriminada de
explosivos en lugares públicos (incluyendo salas de cine); de
la subsiguiente implantación –a partir del 10 de noviembre de
1957- de otro foco de lucha armadaen la región montañosa central de la Isla (el Segundo Frente
Nacional del Escambray), abierto por el Directorio Revolucionario 13
de Marzo; de la
respuesta represiva cada vez más incontrolada del aparato policial(el asesinato –el 13 de marzo de 1957- de Pelayo Cuervo Navarro,
Senador y Presidente del opositor Partido Ortodoxo; el asesinato –el
14 de marzo de 1957- de cuatro jóvenes revolucionarios asilados en
la Embajada de Haití, por fuerzas al mando del general Rafael Salas
Cañizares, jefe de la Policía Nacional, quien murió en el
transcurso del tiroteo dentro de la misión diplomática); y
de la incapacidad táctica y desmoralización de las Fuerzas Armadasde Batista, el desplome de su régimen quedó sentenciado.
Pero
el comunismo no hubiera sido necesariamente instaurado en Cuba por
una fuerza revolucionaria victoriosa en una contienda con un régimen
usurpador (que había derribado al Gobierno constitucional del Dr.
Prío Socarrás, al llevar a cabo el Golpe de Estado del 10 de marzo
de 1952), si no hubiese sido que los dirigentes de esa fuerza ya eran
previamente comunistas vocacionales solapados, unificados prontamente
(en apenas dos años tras la toma del Poder) bajo la férula de Fidel
Castro, al que no se le pueden regatear la astucia de su demagogia
populista, su determinación implacable en la eliminación tanto de
los enemigos declarados como de los subordinados incómodos, la
instalación de la delación como una virtud ciudadana en vez de una
acción despreciable, el hábil empleo de la exportación de la
revolución como una táctica disuasoria frente a los Gobiernos
democráticos que tengan la tentación de afearle, y la megalomanía
desaforada con la que ha establecido su propio y distintivo culto de
la personalidad –por otra parte, tan característico de todos los
regímenes comunistas-.
A
pesar de todas las censuras y los reconocimientos que se quieran
hacer de los defectos de la economía y de la sociedad cubanas a
comienzos de la década de los cincuenta, la realidad resultaba, como
han dicho los investigadores Sergio Guerra y Alejandro Maldonado en
su estudio sobre “La Historia de la Revolución Cubana” (1ª
edición, marzo de 2009, Editorial Taxalaparta, S.L.L., Tafalla,
Navarra), que “Cuba era entonces, en el contexto latinoamericano,
el país donde probablemente las relaciones capitalistas estaban más
extendidas y los elementos feudales menos arraigados, y no existía
tampoco una rancia aristocracia”.
SIN
GOLPE DE ESTADO, OTRO GALLO CANTARÍA…Y CUBA SERÍA FELIZ
La
política-ficción es un ejercicio estéril y nada práctico.
Pero
no podemos dejar de pensar, aunque sea por un momento, que -de no
haber intervenido el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952- en las
elecciones del 1 de junio venidero muy probablemente hubiera
resultado elegido como Presidente bien el Profesor Roberto Agramonte
(el candidato del Partido Ortodoxo) o bien el Ingeniero Carlos Hevia
(el candidato del Partido Auténtico) -ambos, con una reputación de
honradez y comprometidos con el adecentamiento de la vida política-,
ante quienes el general Batista no tenía la más remota esperanza de
victoria en las urnas, como tercero en discordia.
Incluso
si se hubieran llegado a celebrar esos comicios y no se hubiera
producido el Golpe de Estado, para
enderezar el país habría sido necesario que los partidos políticos
tradicionales beneficiarios del sistema constitucional hubiesen
tomado medidas para embridar a los militares díscolosidentificados en el informe del Capitán Salvador Díaz-Versón
(cuando menos, pasándolos al retiro forzoso), que
para atajar al pistolerismo y al gangsterismo se hubiera puesto al
frente de la Policía Nacional a un servidor público decidido de la
firmeza del coronel José M. Caramés(quien tras un choque entre pandillas el 2 de septiembre de 1949 en
la Calzada de Ayestarán no vaciló en entrar con 400 números en la
Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana, adonde se
habían refugiado parte de los combatientes y adonde aprehendió a
treinta estudiantes provistos de ametralladoras, pistolas y escopetas
recortadas –decisión censurada por Raúl Roa García en su calidad
de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público,
por estimarla contraria a la Autonomía Universitaria que garantizaba
el Artículo 53 de la Constitución de 1940-, y todo esto para que el
coronel Caramás fuese reemplazado en el cargo por el general del
Ejército Quirino Uría, a los pocos días de un nuevo tiroteo, con
muertos y heridos, a la entrada del Capitolio Nacional), y
que la abulia de Prío Socarrás en la Presidencia de la República
hubiera sido reemplazada por el dinamismo de un nuevo Presidente
comprometido a promulgar todas las leyes complementarias de la
Constitución de 1940 que estaban pendientes, a conjuntar a sus
Ministros en un Gobierno de la Honradezémulo del segundo Gabinete nombrado por el Presidente Alfredo Zayas
treinta años ha, y a
echar a andar el Tribunal de Cuentascreado por Ley el 10 de diciembre de 1950, como instrumento idóneo
en la persecución de la malversación y el despilfarro.
En
vez de ello, los miembros de la Judicatura y los funcionarios de
todos los niveles de la Administración Pública siguieron el ejemplo
de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes mayoritariamente
permanecieron pasivos ante el Golpe y prontamente se adhirieron al
mismo, aceptando el cambio de régimen aunque ello entrañaba la
violación y el desconocimiento de la Norma Fundamental de la
República, la Constitución de 1940, poniendo de paso en solfa su
propia legitimidad para seguir actuando con las facultades de las que
habían sido investidas antes del Golpe. Debe hacerse la salvedad de
que se opusieron al Golpe de Estado los coroneles Eduardo Martín
Elena (jefe del Regimiento Nº 4, de la provincia de Matanzas) y
Francisco Álvarez Margolles (jefe del Regimiento Nº 1, de la
provincia de Oriente). Y que, a raíz del Golpe, fueron pasados a la
situación de retiro, por su desafección, 77 oficiales, de ellos: 1
mayor general (Ruperto Cabrera Rodríguez), 3 generales de brigada
(Otalio Soca Llanes, Quirino Uría López y José H. Velázquez
Perera), 7 coroneles, 22 tenientes coroneles, 11 comandantes y 10
capitanes.
Abdicando
de su deber de dejar por lo menos constancia de su desacuerdo con las
medidas de coacción y fraude que supusieron, respectivamente, el
Golpe y las convocatorias electorales celebradas en 1954 y 1958 (en
referencia a esta última, el Dr. Grau San Martín dijo en el “Diario
de la Marina” del 9 de noviembre de 1958 que "Ha sido igual
que en 1954. En aquella ocasión me retiré de la lucha por estimar
que no había garantías suficientes pero ahora no lo hice porque
había otros candidatos y la retirada habría sido inútil. Todo ha
sido una farsa"), los militares y los políticos –que
mayoritariamente hicieron el juego a Batista, si bien con honrosas
excepciones- dejaron pasar la oportunidad de rescatar a la República
de la sima a la que los golpistas la estaban arrojando.
Aunque
es cierto que los índices de crecimiento económico, demográfico y
financiero de Cuba hasta 1952, y aún durante los seis siguientes
años, fueron sobresalientes, con un 78 por ciento de la población
alfabetizada, la vida cultural en ese sexenio estuvo prácticamente
paralizada a partir de la clausura de las universidades y la
suspensión de actividades por parte de las Academias y sociedades
científicas, y la intranquilidad predominaba hasta en los lugares
donde se celebraban competiciones deportivas (secuestro del campeón
internacional de automovilismo Juan Manuel Fangio en La Habana el 22
de febrero de 1958; despliegue de pancartas con lemas revolucionarios
para interrumpir un juego de béisbol en el Stadium habanero del
Cerro; aparición frecuente de cadáveres en la vía pública, con
profusión de impactos de bala, incluyendo el del miembro de la
Asamblea Constituyente de 1940, jurista y Senador oposicionista por
el Partido Ortodoxo, Dr. Pelayo Cuervo Navarro, asesinado en la
noche del 13 de marzo de 1957 –al término del día en que se había
producido el fracasado asalto armado al Palacio Presidencial, del que
Batista salió ileso-; colocación indiscriminada y detonación de
explosivos en lugares públicos por el M-26-7, fundado y dirigido por
Fidel Castro).
Una
parte considerable de las personalidades políticas de los Partidos
tradicionales, junto con la pequeña y gran burguesía y la jerarquía
de la Iglesia Católicaadoptó la política inmovilista de pretender esperar a que el
régimen batistiano se mostrase proclive a adoptar una cara más
amable hacia la Oposición, permitiendo poco a poco la vuelta a un
régimen constitucional (fue la insensata política de que “con el
tiempo y un ganchillo, hasta las verdes se alcanzan”).
De
los dos Partidos mayoritarios de ese momento, el PRC(A)-Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) se escindió en no menos
de cuatro facciones: la que aceptaba la situación de facto creada
por el Golpe del 10 de marzo de 1952, encabezada por el ex Presidente
Ramón Grau San Martín, que había creado su Partido de la
Cubanidad; la abstencionista, que rehusaba prestar colaboración
alguna que le diera un viso de legitimidad al régimen surgido del
Golpe; la insurreccional, liderada por un ex ministro de Educación
del gobierno derrocado del Dr. Prío Socarrás, Aureliano Sánchez
Arango, quien creó a tal efecto la Acción Armada Auténtica (Triple
A); y la que apoyaba al derrocado Presidente Dr. Prío Socarrás,
inspirada por su ex primer ministro Dr. Manuel Antonio de Varona. Y
el PPC(O)
-Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)- se dividió a su vez (entre
enero y marzo de 1953) en no menos de tres grupos: el que entonces se
conocía por “pactista” (partidarios de un pacto de unidad con
otras organizaciones, con el fin de oponerse a Batista), encabezado
por José Pardo Llada y el Presidente del Partido, Dr. Emilio Ochoa,
y formado por la mayoría de los jefes provinciales del Partido y los
líderes de la Juventud Ortodoxa; el “antipactista” (que deseaba
mantener la independencia de la actuación política de la Ortodoxia
en su oposición a Batista), encabezado por el Dr. Roberto Agramonte,
y en el que figuraban Manuel Bisbé, Pelayo Cuervo Navarro, Raúl
Chibás, Luis Conte Agüero, Luis Orlando Rodríguez, Pepín Sánchez
y Leonardo Fernández Sánchez; y el “electoralista” (partidario
de participar en las elecciones de 1954 que había convocado el
régimen batistiano), dirigido por el terrateniente Federico
Fernández Casas.
De
todas estas divisiones sólo se podía beneficiar el régimen nacido
del 10 de Marzo, y eso fue lo que sucedió. La Oposición, desde
quienes aceptaban participar en los comicios convocados por el
régimen golpista hasta quienes se enrocaron en el abstencionismo,
quedó desacreditada políticamente a los ojos del ciudadano
despojado de todo partidismo sectario. Y ello fue otro elemento que,
unido a la propia intransigencia del batistato, dio lugar a que la
ciudadanía dirigiera sus miradas al movimiento insurreccional
liderado por Fidel Castro -cuya primera acción armada fue el asalto
al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953- como
una posible alternativa de futuro, en la creencia -que se demostró
sangrientamente errónea- por parte de esa ciudadanía (creencia
alimentada por el propio Fidel Castro en sus declaraciones y arengas
difundidas a través de entrevistas furtivas a la prensa extranjera y
de la emisora de radio artesanal que funcionó en la Sierra Maestra)
que el movimiento comandado por el ex militante de la Juventud
Ortodoxa devolvería el país a una normalidad institucional, al
imperio de la ley –representada por la Constitución de 1940-.
Porque,
recordémoslo, el fidelato se instauró disfrutando, a lo largo de
sus tres primeros años en el Poder, del apoyo y la simpatía de una
considerable mayoría del pueblo cubano –hasta que llegaron el
profundo desengaño y la desilusión-. Mientras no le “pisaron los
callos” al ciudadano de a pie y hasta que se generalizó el Terror
del Estado policial implantado por el régimen castrista, a la
mayoría de la población no le quitaron el sueño los fusilamientos
de La Cabaña y la proliferación de campos de prisioneros políticos
y de opinión, ni la desaparición de los medios de comunicación
libre, ni las confiscaciones de las grandes y medianas empresas
norteamericanas y nacionales, extendiéndose el desencanto progresiva
y ampliamente tras la agudización recurrente de las escaseces (así,
en el llamado Período Especial transcurrido entre 1990 y 1997 y
según las propias cifras oficiales del régimen, el Producto
Interior Bruto de Cuba se redujo en un 36 por ciento sólo entre 1990
y 1993), la intensificación del miedo orwelliano a nivel de cada
vecindario, la expropiación y cierre físico, de un golpe -cuando la
llamada Ofensiva Revolucionaria (marzo de 1968)- de todas las
empresas pequeñas incluidas las artesanales y de servicios, el
fracaso de los disparatados experimentos económicos ideados por
Fidel Castro a lo largo de los últimos cuarenta años (la Zafra de
los Diez Millones en 1970, la siembra de café en el llamado Cordón
de La Habana, la caída en picado de las existencias de ganado vacuno
a partir de 1975, de la cabaña porcina a partir de 1986, de la
producción citrícola y prácticamente de toda la producción
agropecuaria), el desastroso e imparable deterioro de las condiciones
de vida de toda la población (salvo los que están dispuestos a
trepar hasta alcanzar al rango de apparatchik del Partido), y el
desconyuntamiento del tejido económico del país.
Como
dice el refrán, “aquellos polvos trajeron estos lodos”.
Nota-apéndice
sobre la actitud de la Iglesia Católica de cara al régimen del 10
de Marzo
EL
PAPA
En
su alocución radiofónica pronunciada en correcto español en el
acto de clausura (12 de enero de 1954) del V Congreso Interamericano
de Educación Católica, cuyas sesiones tuvieron como sede el Colegio
de Belén, sito en Marianao, el Papa Pío XII hizo unas alusiones
(reproducidas en el Diario de la Marina del día siguiente) en las
que hacía esta admonición: “…no os olvidéis que más allá
brama el oleaje de las pasiones desencadenadas y corren por el cielo
en galopas tenebrosas nubes negras ansiosas de descargar en vuestros
campos el granizo mortal y de arrastrar vuestros sembrados con el
ímpetu iracundo del huracán. Pero está escrito ¡No prevalecerán!
Y pasarán como pasan esos turbiones de vuestro cielo, que dejan el
aire luego más limpio, el sol más luminoso y la tierra más
fecunda, aunque dejen también un triste séquito de muerte y
desolación”.
Las
anteriores palabras admiten dos interpretaciones.
O
el Santo Padre, cuando hablaba de las “pasiones desencadenadas”,
se refería a las desatadas tras el Golpe del 10 de marzo de 1952
entre los partidarios del régimen golpista y los revolucionarios
aglutinados en el Movimiento 26 de Julio capitaneado por Fidel Castro
(recordemos: habían pasado un año y diez meses del Golpe de Estado,
hacía cinco meses y medio que había ocurrido el asalto armado al
Cuartel Moncada, y Fidel Castro se encontraba cumpliendo una condena
de 15 años de prisión –de la que fue amnistiado el 14 de mayo de
1955, tras sólo veintidós meses de privación de libertad-); y
entonces la exclamación “¡No prevalecerán!” era una expresión
de convicción moral, en alusión a esas “tenebrosas nubes negras”
(tropo que sustituye al concepto de hechos amenazantes para la paz
pública y la convivencia social). Ésta es la apreciación más
creíble de aquellas palabras, porque encaja dentro del papel
apaciguador habitualmente asumido por la cabeza visible de la Iglesia
ante cualquier conflicto político-social violento.
O
el Papa Pacelli estaba hablando con carácter profético, que es la
versión propugnada por el Dr. Marino Pérez Durán, estudioso
martiano posteriormente exiliado y que en mayo de 1959 ocupaba la
presidencia de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia
de los Colegios Católicos cuando ésta acordó el apoyo
incondicional a todas las medidas del Gobierno Revolucionario -recién
llegado al Poder- tendientes a elevar y sanear el ambiente cubano de
todas las lacras que lo habían oprimido –sicum
dixit-; en La
profecía de Pío XII sobre Cuba,
en el n. 28 (Miami-Caracas, oct.-nov. 1965) de UCE (Unión de Cubanos
en el Exilio). Pero, si fuera así, ¿a quiénes se aplicaba el ¡No
prevalecerán!? ¿A los golpistas o a los revolucionarios? Esta
versión profética resulta muy forzada, dada la ambigüedad del
texto que contenía la citada interjección.
LA
CONFERENCIA EPISCOPAL
A
pocos días de la consumación del Golpe de Estado del 10 de marzo de
1952 y como un signo del acatamiento al Poder constituido que
tradicionalmente ha adoptado la jerarquía eclesiástica a lo largo
de la Historia de Cuba, el Cardenal Arzobispo de La Habana, Manuel
Arteaga, dirigió un telegrama de reconocimiento al nuevo gobierno
(Diario La Marina, 20 de marzo de 1952, citado por Isabel Soto Mayedo
en la nota XV de su trabajo “Cuba: ¿Iglesia Católica versus
Revolución?”, publicado en http://centauro.cmq.edu.mx).
Lo
que no parece haber sido óbice para que, tras el asalto al Palacio
Presidencial por civiles armados pertenecientes al Directorio
Revolucionario –fundado en 1955 como una rama de la Federación
Estudiantil Universitario (FEU)-, y llevado a cabo el 13 de marzo de
1957, la Policía allanase el palacio cardenalicio en la capital, en
búsqueda de armas y de revolucionarios refugiados en su sede,
existiendo una versión de la época sobre lesiones padecidas
entonces a manos de la fuerza policial por Monseñor Arteaga (versión
reforzada por la visita de la esposa de Batista al centro médico
donde fue ingresado el Cardenal Arzobispo –vide el trabajo “Imagen
luminosa de un hombre cuestionado. Intento de aproximación a la
persona del Excelentísimo Señor Cardenal Manuel Arteaga y
Betancourt, Arzobispo de La Habana”, de Mons. Carlos Manuel de
Céspedes, Vicario General de La Habana, en Memorias del Primer
Encuentro Nacional de Historia Iglesia Católica y Nacionalidad
Cubana, Comisión Episcopal para la Cultura, Camagüey, 24-27 de
octubre de 1996, pp. 35-53)-.
A
mediados de 1957, Monseñor Enrique Pérez Serantes, Obispo de
Santiago de Cuba (en una exhortación reproducida en Ecclesia,
Madrid, 8 de junio de 1957, pp. 23-24), se dirigió a los fieles de
las 34 parroquias de su jurisdicción, lamentando el “estado de
terror y violencia que venimos contemplando, en una rápida carrera
de disgustos, de incomprensión y de represalia, provocados por
hechos de todos conocidos”, y llamando a una pronta terminación
del conflicto, “pero no a sangre y fuego, por no ser estos los
elementos que pueden propiciar la paz verdadera y estable que
necesitamos urgentemente”, sino a “abrazarnos con el sacrificio,
el que sea, el más costoso, en aras de la paz, por la cual debe
interesarse todo el que en verdad ame a Cuba”. Aunque, sin ninguna
sugerencia concreta, cerraba su carta pastoral invocando el favor de
Dios, y disponía el rezo del rosario y la conclusión de los ritos
con la “bellísima oración por la paz” que había redactado el
Obispo de Pinar del Río.
A
comienzos de 1958, los progresos de los revolucionarios y el
debilitamiento del régimen de Batista eran evidentes. Con ocasión
de cumplirse los treinta años de su creación, las Juventudes de
Acción Católica hicieron pública una declaración en la que
señalaban que “No podía callar la Juventud Católica al momento
de su aniversario ante el dolor de Cuba…La primera condición para
devolver la paz a Cuba es el establecimiento de un Régimen de
Derecho en el que tengan garantías suficientes los valores básicos
de las sociedades cristianas: la vida, la integridad física, la
libertad individual…Pecan gravemente ante Dios los que aplicando
métodos brutales e incivilizados de investigación, someten a los
acusados a torturas, maltratos para arrancarles la confesión de sus
actos, practican en cárceles o centros represivos el castigo
corporal repudiado por la moral cristiana y prohibido por nuestras
leyes, o llega hasta la eliminación física sin formación de causa
ni previa declaración de responsabilidad”.
Por
su parte, el 25 de febrero de 1958, la jerarquía en pleno hizo un
llamamiento “En favor de la paz”, en el que decía que “El
Episcopado Cubano contempla con profundo dolor el estado lamentable a
que hemos llegado en toda la República, y en particular en la región
oriental…Cargados de graves responsabilidades ante Dios y los
hombres por nuestra condición de jefes espirituales de nuestro
pueblo, sentimos la obligación de tratar por todos los medios a
nuestro alcance de que reine de nuevo la caridad y termine este
triste estado de nuestra Patria.
“Guiados
por estos motivos exhortamos a todos los que hoy militan en campos
antagónicos, a que cesen en el uso de la violencia, y a que…busquen
cuanto antes las soluciones eficaces que puedan traer de nuevo a
nuestra Patria la paz material y moral que tanta falta le hace. A
este fin, no dudamos que quienes de veras quieren a Cuba, sabrán
acreditarse ante Dios y ante la Historia, no negándose a ningún
sacrificio, a fin de lograr el establecimiento de un gobierno de
unión nacional, que pudiera preparar el retorno de nuestra Patria a
una vida política pacífica y normal”.
Este
nuevo llamamiento, a diferencia del que había hecho Mons. Pérez
Serantes el año anterior, contenía una propuesta concreta: la
formación de un gobierno de unidad nacional, que para ambas partes
implicadas –el gobierno en el Poder y los revolucionarios- era una
condición inaceptable pues entrañaba el reconocimiento de la
legitimidad del enemigo, cuando todavía la balanza de la contienda
bélica no se había inclinado definitivamente hacia ninguno de los
bandos en liza. Como era de prever, la propuesta del Episcopado cayó
en oídos sordos y no se habló más de ella.
En
la edición del 7 de marzo de 1958, el diario ABC (Edición de
Andalucía, pág. 19) informó que en Cuba “La situación es
bastante compleja desde que el arzobispo de La Habana y los prelados
de las seis provincias de la Perla de las Antillas, el día 28 de
febrero último, solemne, públicamente, pidieron la constitución de
un nuevo Gobierno de unión nacional, capaz de devolver al país la
tranquilidad y la normalidad política perdidas. Esa petición de un
Gabinete neutral iba aún más lejos que la demanda del líder
revolucionario Fidel Castro, que solicitaba que los comicios fueran
legalizados por la presencia de un comité de la Organización
Panamericana…Ahora el Presidente [se refiere a Batista] ordenó a
los periódicos y a las emisoras de radio que el manifiesto del
Episcopado no fuese publicado pero, por primera vez en su mandato, la
recomendación fue desoída y en pocas horas el documento lo conoció
toda la Isla”. La revista semanal BOHEMIA lo publicó, bajo una
foto del Cardenal Arteaga y los Obispos Enrique Pérez Serantes
(Santiago de Cuba), Eduardo Martínez Dalmau (Cienfuegos), Alberto
Martín Villaverde (Matanzas), Evelio Díaz Cía (Pinar del Río),
Carlos Riu Anglé (Camagüey), y Alfredo Muller San Martín (Obispo
Auxiliar de La Habana).
Sea
como fuere, el Cardenal Arteaga no realizó más declaraciones
públicas durante el resto del año 1958 (seguramente, con la
pretensión de seguirse manteniendo “en la cuerda floja” ante la
situación no declarada de virtual guerra civil que mantenía en vilo
al país, especialmente en su extremo oriental). Mientras que el
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad (y futuro
Obispo Auxiliar de La Habana, Padre Eduardo Boza Masvidal), dejó
constancia a todo lo largo de ese año, especialmente en sus
boletines parroquiales números 8 y 9 (Año X) y número 3 (Año XI),
de su posición “En defensa de la vida humana” (4 de mayo de
1958) -“condenando todo atentado contra la vida humana, sin
distinción de personas”-, de repudio de los excesos (julio de
1958) –“Aún en medio de las guerras y las luchas…hay medios
que la conciencia cristiana jamás puede admitir…; por ningún
motivo puede estar justificada la crueldad que convierte a los
hombres en fieras…”-; y en su Mensaje de Navidad (7 de diciembre
de 1958) –en el que decía que “la hora no es pues de regocijo y
de fiesta”-.
En
tiempos de la Colonia:
Un gato
acusado de guerrillero Mambí
©René
León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
La
historia que les voy a contar tiene dos partes, pero es un poco
larga, y hoy voy a contar la del Gato Mambí; la otra, del Cernícalo
Mambí, un día de éstos se la cuento. La Historia de los tiempos de
la Colonia en Cuba está llena de historias y leyendas, pero de la
que voy a escribir hoy es una que, aunque muchos no lo crean, fue
VERDAD.
Ese
famoso historiador y político Manuel Martínez Moles, en sus
Tradiciones y Leyendas Espirituanas, nos dejó muchos recuerdos de
los tiempos de la Colonia. Como es natural, yo le añado algo mío
para darle más sabor. Según Martínez Moles, un confinado a la Isla
de Fernando Poo, Francisco Javier Balmaseda, se lo contó a él.
Nada,
que se puso fatal el pobre gato allá en la villa de Pepe Antonio
(Guanabacoa). Después de hacer el papelazo las autoridades españolas
con el entierro del “gorrión” muerto en la plaza del Palacio del
Capitán General, entierro presidido por el Obispo (no podía
faltar), y una caterva de curas borrachones, pidiendo por el alma del
pobre gorrión. Sucedió algo muy gracioso para nosotros hoy en día,
pero no para el pobre gato.
Lo
que pasó fue, nada, que se puso fatal: el gato, al ver un gorrión
que estaba muerto en la calle, por la patada de un mulo que había
pasado y lo había sorprendido comiendo gusanos, se le ocurrió
comerse el “gorrión”. Un Voluntario y una vieja chismosa lo
vieron y fueron a las autoridades a denunciar el caso. Un grupo de
voluntarios fue a cogerlo.
El
gato se metió en su casa, y al tratar de ponerlo preso, arañó a
Sansón Melena, rompieron muebles los valientes Voluntarios, al fin
lo esposaron, le amarraron el rabo, y custodiado por tan valientes
Voluntarios el pobre gato fue para la cárcel. Uno de los valientes
casi pierde una oreja, otro se quedó casi sin pelo, pues el gato se
le subió en la cabeza. Fue una batalla sin igual, pero el poderoso
venció.
Lo
tuvieron varios días sin comer, ni tomar agua (esto está prohibido
por la Convención de Ginebra). Le cantaron canciones contra los
Mambises, le dijeron injurias, y el gato sin poderse defender.
Las
autoridades respetuosas del reglamento judicial le mandaron a un
cura, creo se llamaba Antolín, para que leyera sus últimas
oraciones (me imagino que el cura borrachón hablaba el idioma de los
gatos). Aparece el juez, la sala estaba llena, no había nadie en la
defensa del gato. Trajeron un descarado que decía que él hablaba el
idioma de los gatos, pidió una bota de vino, que era para enjuagarse
la garganta, y empezó: miaassuu,fffuuuffi, rarara, y cuarenta cosas
más.
El
juez, al darse cuenta que era un descarado, lo mandó para la prisión
y con la condena de pagar por el vino que se había tomado. El juez
iba a dictar sentencia, queriendo decir…te pusiste fatal. Llega en
ese momento un señor bien vestido, y le dice al juez, como es
natural después de poner con disimulo una bolsa con unas cuantas
monedas en la vestimenta del juez: “Mi gato no es mambí, él ha
acabado con los ratones Mambises que se atrevían entrar en nuestra
humilde casa”. Mi mujer se encuentra enferma, después de lo pasado
en nuestra casa, a la pobre le han dado como cincuenta cocimientos
diferentes. El juez volvió a mirar la bolsa. Se juzgó nuevamente al
ex-gato mambí y salió absuelto.
Cuando
vuelve para la casa, el gato no mataba ni a las hormigas y la casa se
les llenó de ratones mambises, cucarachas y cuanto animalejo podía
caminar. Murió dos semanas después de un ataque del corazón, eso
fue lo que dijeron.
El
sinvergüenza del cura Antolín fue el que despidió el duelo. Así
se vivía en aquellos años. Las autoridades cometieron muchos abusos
e injusticias contra los cubanos, recordemos el fusilamiento de los
estudiantes de Medicina y otros.
Así
es la vida.
Cuba como objeto de
ambiciones territoriales: El Manifiesto de Ostend (1854)
©Roberto Soto Santana, de
la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Hace poco más de un
siglo y medio, como consorte de Carlos XIV (el antiguo Mariscal
Bernadotte), se sentaba en el trono de Suecia Eugenia de Beauharnais
(hermana de Julia, esposa del ex rey de Nápoles y ex rey de España
José Bonaparte –a quien el pueblo llano hispano en su momento
apodó despectivamente “Pepe Botella”-). Noruega estaba sometida
a una unión personal con el rey de Suecia, y en Dinamarca (cuya
soberanía se extendía sobre el ducado de Schleswig-Holstein,
Islandia, Groenlandia y las islas Feroe) reinaba Federico VII, el
último de los Oldemburg. Estos países nórdicos vivían en una
economía fundamentalmente agraria (faltaban todavía cuatro décadas
para su industrialización), con altas tasas de emigración
(mayoritariamente a los EE.UU.).
En Francia, con el
nombre de Napoleón III (quien mediante la técnica del golpe de
estado había transformado la Segunda República en Segundo Imperio),
el nieto de Napoleón I y de su primera mujer, Josefina de
Beauharnais, llevaba dos años en el solio imperial Luis Napoleón
(con su consorte la española Eugenia de Montijo),. Los soberanos de
Suecia y Francia resultaban, así, ser primos lejanos.
Francia
era la primera potencia europea continental (es decir, terrestre),
aunque también mantenía una presencia ultramarina: a sus posesiones
de Martinica y Guadalupe en las Antillas, Cayena en la Guayana
sudamericana, Senegal en África occidental, y los enclaves
comerciales en la India, en el futuro próximo se añadirán -como
posesiones o protectorados- Argelia en el norte de África, Nueva
Caledonia en el Pacífico, Annam, Tonkin, Cochinchina y Camboya en la
Península Indochina.
Italia
no estaba aún unificada políticamente. Permanecía dividida entre
el reino de Cerdeña (con la costa del Piamonte sobre el
Mediterráneo, y fronterizo por tierra con Francia), el ducado de
Parma, el ducado de Módena, el Gran Ducado de Toscana, los Estados
Pontificios, y el reino de las Dos Sicilias. El antiguo estado
veneciano había quedado repartido desde 1797 entre Francia y
Austria, por el tratado de Campo Formio.
Francisco
José I acababa de empezar su largo y neoabsolutista reinado, como
emperador de Austria, sobre ese mosaico inconexo y balcanizante de
pueblos hoy constitutivos de los estados de Austria, Hungría,
Chequia, Eslovaquia, los antiguos miembros de la Federación
yugoslava, y porciones de Italia, Polonia, Rusia, y Rumanía,
entonces diseminados por el reino de Bohemia, el archiducado de
Austria, el reino de Hungría, el reino de Dalmacia, el reino de
Galitzia y Lodomeria, el reino de Croacia y Eslavonia, el reino
Lombardo-Véneto, el ducado de Corintia, el ducado de Carniola, el
ducado de Salzburgo, el ducado de Silesia, el ducado de Estiria, el
ducado de Bucovina, el ducado de Serbia y Tamis Banat, el banato de
Temesvar, el gran principado de Transilvania, el margraviato de
Moravia, el condado del Tirol, el condado de Gorizia y Gradisca, el
estado de Vorarlberg, y el margraviato de Istria.
Los
imperios ruso y otomano se mantenían mutuamente neutralizados con el
enfrentamiento entre ambos, que culminó con la sangrienta guerra de
Crimea.
La
Confederación Germánica, creada por el Congreso de Viena de 1815,
seguía encabezada por el imperio austriaco y asimismo pertenecían a
ella cinco reinos, siete grandes ducados, once ducados, doce
principados y cuatro ciudades libres. El más influyente de los
reinos era Prusia, cuyo territorio abarcaba una gran franja (sin
embargo, no ininterrumpida) en el norte de la actual Alemania. Los
países alemanes carecían todavía de una proyección colonial, que
sólo se inició a raíz de la creación del Reich en 1871, tras la
desastrosa (para Francia) guerra francoprusiana.
Durante
el largo reinado de Victoria (1837-1901), Gran Bretaña fue,
indiscutiblemente sin rivales, la primera potencia marítima –no
sólo europea sino mundial-. En esta sexta década del siglo XIX, el
Reino Unido dominaba el comercio mundial y ya desde 1800 era el país
más industrializado del mundo. En fecha tan temprana como el año
1820, en sus posesiones coloniales (desde Australia, Nueva Zelanda y
Singapur, pasando por la India, hasta el Caribe), vivían 200
millones de personas, un número equivalente entonces a una cuarta
parte de la población mundial.
Con una política
aduanera proteccionista (como parte de una política económica
mercantilista, de exclusión del producto foráneo aunque fuera más
barato) frente al librecambismo inglés (que formaba parte de una
política económica fisiocrática, interesada en fomentar el
comercio exterior, a fin de facilitar la importación de materias
primas y fomentar la exportación de manufacturas), España quedaba
cada vez más retrasada en su desarrollo económico, además de
políticamente aislada, sin influencia alguna en los asuntos
políticos mundiales.
Porque las energías de
las clases directoras de la sociedad española en la época isabelina
estaban volcadas en la política doméstica, carentes de una política
exterior provista de continuidad y claros objetivos a largo plazo.
Las únicas nuevas incursiones españolas a territorios ultramarinos
fueron el asentamiento en Guinea Ecuatorial (a partir de 1845), la
aventura marroquí (en 1860) del futuro duque de Tetuán, Leopoldo
O’Donnell, y las desdichadas y trasnochadas intervenciones con
motivo de la re-anexión de la República Dominicana (entre 1861 y
1865), el desembarco de 6 mil tropas junto a 3 mil de Francia y 600
de Gran Bretaña para cobrar deudas impagadas por México (1861), y
la guerra del Pacífico contra Perú, Chile, Bolivia y Ecuador
(1864).
Consolidada la
independencia de todas las antiguas colonias en Centro y Sudamérica,
a España ya sólo le quedaban -en el año de las insurrecciones del
camagüeyano Joaquín de Agüero y Agüero y de José Isidoro de
Armenteros, y de la segunda expedición de Narciso López (1851),
siendo capitán general de Cuba el futuro marqués de La Habana, José
Gutiérrez de la Concha- las mismas colonias que en el momento del
desastre de 1898, casi medio siglo después: Cuba, Puerto Rico, y
Filipinas.
Conservada la inicua
institución de la esclavitud tanto en los EE.UU. como en la colonia
española de Cuba, las figuras conductoras de la clase política y la
sociedad estadounidense habían mantenido durante toda esa primera
mitad del siglo XIX un interés expreso, claro y enfático en la
adquisición de Cuba.
Consta que así se
manifestó documentalmente el ex Presidente Thomas Jefferson, en
carta del 29 de octubre de 1808 al Gobernador de Louisiana W.C.C.
Claiborne, en carta del 11 de junio de 1823 al entonces Presidente
James Monroe (la posesión de Cuba por Gran Bretaña “sería
indudablemente una gran calamidad para nosotros. Deberíamos
inducirla [a Gran Bretaña] a unírsenos en garantizar su
independencia [la de Cuba] contra todo el mundo, excepto España, lo
que sería casi tan valioso para nosotros como si fuese de nuestra
propiedad”), y nuevamente en carta del 24 de octubre de 1823 al
Presidente Monroe (“Confieso honradamente que siempre he mirado a
Cuba como la más interesante añadidura que se pudiera hacer nunca a
nuestro sistema de estados”).
Y
análogamente, el sexto Presidente John Quincy Adams, en una misiva
escrita en mayo de 1825, afirmó que, aunque los EE.UU. no deseaban a
Cuba en ese momento, no podía tolerar su enajenación a ninguna otra
Potencia europea porque “Cuba era para los EE.UU. objeto de
importancia comercial esencial”; y al año siguiente, en un mensaje
especial dirigido a la Cámara de Representantes y al Senado sobre el
Congreso de Panamá declaró que “La situación de Cuba…es de la
mayor importancia y calado respecto de los intereses presentes y
perspectivas futuras de nuestra Unión” que cualquiera de los otros
asuntos que allí deben ser considerados. Al mismo tiempo, su
Secretario de Estado, Henry Clay, informó al Ministro en México,
Joel R. Poinsett, que, aunque los EE.UU. no deseaban a Cuba, no
obstante en caso de su incorporación a cualquier otro estado del
continente americano, esa nación debía ser los EE.UU. También
Edward Livingston, secretario de Estado en la presidencia de Andrew
Jackson, en carta de 1 de septiembre de 1832 dirigida a William
Shaler, Cónsul en La Habana, señaló que “corriendo cualquier
riesgo, debe impedirse que la Isla pase a otras manos que no sean las
nuestras” a fin de conservarla “en manos de España aunque sea a
costa de una guerra y, sólo si esto es imposible, buscar su anexión
a nuestra Confederación”.
De
ahí que de nuevo en 1837 los EE.UU. se opusieran firmemente a la
propuesta anglo-francesa de un empréstito de seis millones de libras
a España, con la garantía colateral de Cuba, Puerto Rico y las
Filipinas. A pesar de que en 1825, el Ministro de los EE.UU. en
España, Alexander Everett, había propuesto confidencialmente al
Presidente John Quincy Adams la concesión de un empréstito
considerable a España, con Cuba como garantía colateral.
En
1845, fue motivo de alarma para el Ministro español en Washington,
Angel Calderón de la Barca, que el 22 de diciembre el Senador David
Yulee presentase un proyecto de resolución para que el Senado
aconsejase al Presidente abrir negociaciones con España para la
cesión de Cuba, previo consentimiento de sus habitantes.
En
1848, bajo la presidencia de James Polk, el secretario de Estado
James Buchanan dirigió con fecha 17 de junio un oficio al Ministro
de los EE.UU. en España, Romulus M. Saunders, para proponer a España
la cesión de Cuba “contra el pago de una cantidad equitativa y
completa”, indicando que “la suma de 50 millones de dólares
constituiría una amplia indemnización pecuniaria a España por la
pérdida de la Isla”, y sugería que “el precio máximo” a
ofrecer no debería pasar de 100 millones de dólares. Pero la oferta
fue rechazada.
Tras
el sonado fracaso de la segunda expedición de Narciso López, que
culminó con su ejecución en garrote vil, el Secretario de Asuntos
Exteriores británico, Lord Palmerston, en oficios del 17 de octubre
y 29 de octubre de 1851 dirigidos al Ministro británico en Madrid,
Lord Howden, indicándole debería disuadir a España de ir a la
guerra con los EE.UU., subrayaba premonitoriamente (con vista a lo
que sucedió efectivamente en 1898) la incapacidad española de
asestar “ningún golpe significativo a su adversario mientras que
ellos tendrían dos puntos vulnerables expuestos al asalto de su
enemigo. Una invasión española de los EE.UU. estaría naturalmente
fuera de toda consideración, y en operaciones navales contra el
comercio marítimo el pueblo de la Unión norteamericana tendría
ciertamente la ventaja sobre los españoles. Pero Cuba y Puerto Rico
en uno de los mares, y las Islas Filipinas en otro, serían
completamente incapaces de montar una resistencia exitosa contra un
ataque por parte de los EE.UU., organizado y dirigido por el Gobierno
federal; y una guerra así comenzada por España con el objeto de
impedir los ataques filibusteros a Cuba, si a ambas partes se les
dejase a sus propios medios, podría terminar con la conquista por
parte de los EE.UU. de todas las principales posesiones insulares de
la Corona española”.
Ciertamente,
en la sexta década del siglo XIX, el poderío naval de ambos países
era muy divergente.
En
esta misma época, Gran Bretaña disponía de una flota de guerra
integrada por aproximadamente sesenta naves de diferentes clases,
tonelaje y armamento.
De los EE.UU. (65 buques):
Navíos de alto bordo, 10
Fragatas, 14
Corbetas, 21
Bergantines, 4
Goletas, 1
Vapores Fragatas, 6
Vapores de 1ra. clase, 9.
De España (23 buques):
Navíos de alto bordo, 2
Veleros, 2
Fragatas, 5
Corbetas, 6
Bergantines, 6
Bergantines-goletas, 2.
En
resumen, hacia 1850 en el mundo sólo contaban –comercial,
financiera, militar y políticamente hablando- Gran Bretaña y
Francia; y, como Potencia emergente, los EE.UU. Prusia todavía no se
había convertido en el más poderoso de los Estados alemanes. En el
Oriente, China estaba postrada, sometida a las presiones de Francia e
Inglaterra; y Japón continuaba inmerso en el Sakoku o aislamiento
que ya duraba doscientos años (hasta que en 1853 el capitán
estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de los puertos del
país al comercio con los extranjeros).
De
que los EE.UU. continuaban la política expansionista de sus
fronteras al sur y oeste dieron evidencia las andanzas de otro
personaje político, John Slidell, que había sido miembro del
Congreso (Representante a la Cámara) entre 1843 y 1845, y fue
nombrado por el Presidente Polk poco antes del estallido de la guerra
con México para negociar un acuerdo que estableciese la frontera sur
de Texas en el Río Grande, y ofrecer hasta 30 millones de dólares
por la adquisición de California. Slidell sugirió a Polk que podría
ser necesaria una demostración de fuerza para persuadir a México a
aceptar esos términos, que México rechazó. El general Zachary
Taylor, elegido dos años después (en 1849) a la Presidencia del
país, fue designado para estacionar sus fuerzas en la frontera
mexicana, y a continuación estalló la guerra a resultas de la cual
México tuvo que ceder el 55 por ciento de su territorio (un millón
trescientos sesenta mil kilómetros cuadrados, que dieron lugar a los
actuales estados de Colorado, Arizona, New Mexico, Wyoming,
California, Nevada y Utah).
En
1850, el 58 por ciento de las importaciones hechas por España
peninsular provino de Francia y Gran Bretaña (y otro 15 por ciento
de los EE.UU.) mientras que el 73 de las exportaciones se dirigió a
las mismas dos Potencias europeas (y otro 6.5 por ciento a los
EE.UU.). El mismo año, de la Isla de Cuba se exportaron mercaderías
por 25.4 millones de pesetas y a la misma se hicieron importaciones
por 22.3 millones de pesetas.
Es
interesante la entrada en escena, a estas alturas, de Pierre Soulé.
Nacido en Francia en 1801, muy joven participó en un complot
antiborbónico (contra Luis XVIII) y tuvo que exiliarse a Navarra, de
donde regresó a los 17 años de edad, gracias a un perdón
gubernamental. Radicado en París, compartió las tareas de
colaborador periodístico con Alejandro Dumas. Autor de un punzante
ataque contra uno de los ministros del rey francés Carlos X, fue
procesado y condenado a pena de prisión y multa. Huyó a Haití y de
ahí a New York, terminando por asentarse en New Orleans, entrando en
la vida política y ocupando un solio senatorial por Louisiana –un
estado sólidamente esclavista- en 1847 y de nuevo de 1849 a 1853. A
continuación renunció, para aceptar el nombramiento de Ministro de
los EE.UU. en España, donde permaneció hasta 1855. Presentó sus
credenciales diplomáticas a Isabel II el 22 de octubre de 1853.
Soulé siempre se había pronunciado a favor de la anexión de Cuba,
y con ocasión de la “Vicalvarada” (combate simulado librado en
la población madrileña de Vicálvaro), promovida por los generales
Leopoldo O’Donnell y Dulce contra el gobierno del conde de San
Luis, dirigió un despacho desde Madrid al Secretario de Estado
Marcy, el 15 de julio de 1854, en el que proclamaba “¡Qué momento
para tomar en nuestras manos la cuestión de Cuba, cuando parece casi
imposible lo podamos lograr en el futuro excepto por la fuerza de las
armas!”
Por
otra parte, el 10 de octubre de ese mismo año 1853, John Y. Mason,
otro ex miembro del Congreso y ex Secretario de Marina, convencido
proesclavista y ferviente antiabolicionista, recibió el nombramiento
de Ministro de los EE.UU. en Francia (por recomendación del futuro
Presidente de la Confederación secesionista sureña, Jefferson
Davis). Mason favorecía la anexión de Cuba, como dejó claro en su
despacho del 5 de julio de 1854 dirigido al Secretario de Estado
Marcy, propugnando el aprovechamiento de la ocasión del
levantamiento en Madrid de los partidarios del Partido Moderado a
comienzos de ese mes, “para forzar el arreglo de la cuestión
cubana”.
Y,
por último, el futuro 15º Presidente de los EE.UU., James Buchanan,
que había sido Senador de 1843 a 1845 y Secretario de Estado entre
1845 y 1849, fue designado en 1853 Ministro de los EE.UU. ante Su
Majestad Británica. Buchanan, en la misiva que con fecha 11 de
diciembre de 1852 dirigió al Presidente electo Franklin Pierce,
había dicho que “las relaciones exteriores del Gobierno y
especialmente la cuestión de Cuba ocuparán el lugar más conspicuo
en su Administración” y expresado su creencia de que “Cuba puede
ser adquirida por cesión sobre la base de términos honorables; y no
desearía adquirirla de ninguna otra manera”. Esta preferencia por
una adquisición pacífica de Cuba la reiteró Buchanan en oficio
dirigido al Secretario de Estado Marcy con fecha 8 de marzo de 1853,
y el 18 de abril de 1854 en otro despacho a Marcy en el que proponía
lograr dicha adquisición a través de los buenos oficios de los
tenedores europeos de bonos españoles y de la Reina Madre (Doña
María Cristina de Borbón).
Como
relató en un despacho fechado el 4 de noviembre de 1854 y dirigido a
Peter D. Vroom (Ministro de los EE.UU. en Persia) el entonces
Secretario de Estado William Marcy (nombrado el 7 de marzo de 1853
por el Presidente Pierce), “el Presidente fue inducido a creer que
una conferencia del señor Buchanan y el señor Mason con el señor
Soulé podría posiblemente conducir a algo favorable a nuestras
negociaciones con España”. Así, el 16 de agosto de 1854 Marcy
propuso a esos tres Ministros “un completo y libre intercambio de
puntos de vista” en una conferencia a celebrar “tan pronto como
sea posible, en algún punto céntrico (digamos, París), para una
consulta conjunta, a fin de comparar opiniones respecto de lo que
puede ser aconsejable, y adoptar medidas para la perfecta
concertación de una acción que ayude” en las negociaciones de
Soulé en Madrid, conducentes a la definitiva adquisición de Cuba.
Soulé fue autorizado a fijar la fecha del encuentro y, según las
instrucciones de dicha fecha a los tres Ministros, a su conclusión
se debería enviar un informe directamente al Departamento de Estado.
La
conferencia de los tres Ministros no pudo tener lugar en París, por
una indiscreción del Secretario de Estado Auxiliar A. Dudley Mann,
el que arribó a la capital francesa en viaje de vacaciones el 19 de
agosto de 1854, donde coincidió con Mason y Soulé, quienes sólo
esperaban la llegada de Buchanan desde Londres, para dar comienzo a
la proyectada conferencia, que se suponía sería secreta. En
realidad, el periódico español “La Crónica”, publicado en New
York, en la página 2 de su edición del 7 de octubre de 1854 fue el
primero en notar la conexión entre la presencia en París de los
tres principales Ministros de los EE.UU. en Europa y la de Mann. El
New York Times, en la página 4 de su edición del 9 de octubre de
1854, profetizó que la reunión estaba convocada para recomendar una
política que debía ser aprobada en Washington.
A
fin de llevar a cabo la conferencia proyectada con alguna privacidad,
Soulé persuadió a Buchanan de trasladarse a Ostend (una pequeña
localidad belga). Soulé partió hacia allí el 5 de octubre, y Mason
y Buchanan el 7 de octubre. Tal vez por el seguimiento del espionaje
francés, los tres diplomáticos estadounidenses decidieron pedir un
visado de entrada al Cónsul prusiano y el 10 de octubre se
trasladaron a la ciudad de Aachen (en la frontera prusiana con
Bélgica y Holanda), según despacho fechado el 11 de octubre, del
Cónsul francés en Ostend, M. de Montigny, al Ministro francés de
Asuntos Exteriores Edouard Drouyn de Llhuys
Al
fin, los tres diplomáticos estadounidenses concluyeron su
conferencia el 15 de octubre de 1854, y en su informe al Secretario
de Estado Marcy, trasladado por propio de Soulé fechado el 20 de
octubre y encomendado al Cónsul en París Duncan K. MacRae,
manifestaron, entre otras cosas, que
-
“Hemos llegado a la conclusión, y estamos completamente
convencidos, de que debe realizarse un esfuerzo serio por parte del
gobierno de los EE.UU. para adquirir a Cuba de España a cualquier
precio que pueda ser obtenida, sin exceder de la suma de 120 millones
de dólares” (aunque este espacio quedó en blanco en el texto, más
adelante en el informe se habla de que 1/3 del precio a pagar por
Cuba equivaldría a cuarenta millones de dólares, con lo que
aritméticamente está claro que la cifra manejada era la de $120
millones)
-
“Debe quedar claro para cualquier mente reflexiva que, dada la
peculiaridad de su posición geográfica, y la consideración que
corresponde a la misma, Cuba es tan necesaria a la república
norteamericana como cualquiera de sus actuales miembros, y que por
naturaleza pertenece a la gran familia de estados de los cuales la
Unión es el vivero providencial”
-
“Desde su ubicación domina la boca del Mississippi y el inmenso y
anualmente creciente comercio que debe buscar su salida al océano”
-
“La salida natural y principal de los productos de toda esta
población [de la cuenca del Mississippi], el cauce de su
interrelación directa con los estados del Atlántico y del Pacífico,
nunca puede estar a salvo, sino estará siempre en peligro, mientras
Cuba sea una dependencia de una Potencia distante en cuyas manos ha
demostrado ser una fuente de constante perturbación y desazón para
sus intereses”
-
“En verdad, la Unión no puede jamás disfrutar de reposo, ni tener
una seguridad confiable, mientras Cuba no esté comprendida dentro de
nuestras fronteras. Su inmediata adquisición por nuestro gobierno es
de una importancia esencial, y no podemos dudar de que su consumación
es devotamente deseada por sus habitantes”
-
“Además, las naciones comerciales del mundo no pueden dejar de
percibir y apreciar las grandes ventajas derivadas para su pueblo de
la disolución de la forzada y antinatural conexión entre España y
Cuba, y la anexión de esta última a los EE.UU. El comercio de
Inglaterra y Francia con Cuba asumiría, en ese caso, un carácter
importante y rentable, y se extendería rápidamente con el aumento
de la población y la prosperidad de la Isla”
-
“Es seguro que, si los cubanos mismos organizan una insurrección
contra el gobierno español, y si otras naciones independientes
acuden al auxilio de España en la contienda, ningún poder humano
podría, en nuestra opinión, impedir que el pueblo y el gobierno de
los EE.UU. tomaran parte en tal guerra civil, en apoyo de sus vecinos
y amigos”
-
“Seríamos infieles a nuestro deber e indignos de nuestros
gallardos antepasados, cometeríamos lesa traición contra nuestra
posteridad, si permitiéramos que Cuba se africanizase y se
convirtiera en un segundo Santo Domingo, con todos los horrores que
recaerían sobre la raza blanca, y las llamas se extendieran a
nuestras propias orillas cercanas”
-
“Una larga serie de perjuicios a nuestro pueblo ha sido cometida en
Cuba por funcionarios españoles, y está sin reparar. Pero
recientemente ha sido perpetrado en el puerto de La Habana un insulto
flagrante a los derechos de ciudadanos norteamericanos y a la bandera
de los EE.UU., en circunstancias que, sin una inmediata reparación,
habrían justificado el recurso a medidas de guerra en reivindicación
de nuestro honor nacional. Ese insulto no sólo permanece sin expiar,
sino que el gobierno español ha sancionado deliberadamente los actos
de sus subordinados y ha asumido la responsabilidad sobre los mismos”
-
“Nuestras recomendaciones ahora sometidas están dictadas por la
firma creencia de que la cesión de Cuba a los EE.UU., bajo
estipulaciones tan beneficiosas para España como las sugeridas, es
el único modo efectivo de arreglar todas las pasadas diferencias, y
asegurar a ambos países contra futuras colisiones”.
En
última instancia, el contenido del informe que ha pasado a la
Historia como “manifiesto de Ostend” fue objeto de repudiación
expresa por el Secretario de Estado Marcy, en despachos dirigidos a
los tres comisionados (a Soulé, con fecha 13 de noviembre de 1854; a
Mason y Buchanan, con fecha del día siguiente). En ese documento
estaban todos los ingredientes del intervencionismo: la agitación
del fantasma de la población negra y el del espectro de la guerra
civil, el “incidente” que justifica la incursión punitiva (esta
punto hace evocar otro episodio muy posterior en el puerto habanero:
el hundimiento del acorazado Maine), la calificación de manzana que
por gravitación política eventualmente caería en manos de los
EE.UU. que el Presidente John Quincy Adams hizo en mensaje de 1823 a
Fernando VII, y la cesión del país por un precio, que incluso se
fija unilateralmente de antemano.
La
exposición de las líneas maestras del texto de dicho informe por el
Herald de New York, en un editorial del 18 de noviembre de 1854,
reveló las miras beligerantes del Presidente Franklin Pierce (con su
consideración de la intervención como medio in extremis para la
anexión de Cuba) y la invocación de la posible africanización de
Cuba como un peligro a atajar, lo que favorecía el interés de los
sureños racistas por la adquisición de otro estado esclavista más
para la Unión. En 1854, en los 16 estados de Iowa, Wisconsin,
Illinois, Indiana, Michigan, Pennsylvania, New York, New Jersey,
Maine, Vermont, New Hampshire, Massachussets, Connecticut, Ohio,
Rhode Island, New Jersey, y en los territorios de California, Oregon,
Washington, y Minnesota la esclavitud estaba prohibida, y estaba
permitida en el Distrito de Columbia, en los 15 estados de Alabama,
Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland,
Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee,
Texas y Virginia, y en los territorios de Kansas, Nebraska, Utah y
New Mexico. La incorporación de Cuba como una estrella más en la
bandera estadounidense equilibraría el número de estados libres y
esclavos, añadiría dos votos más en el Senado para los esclavistas
sureños, y abriría un territorio feraz a la recolonización, e
inmensas posibilidades para emprender nuevas empresas agrícolas,
comerciales e industriales, además de pasar a manos de los EE.UU. la
llave del Golfo (que no por gusto simbólicamente aparece en nuestro
escudo republicano).
La
agitación política derivada de este desembozadamente anexionista
Manifiesto hizo que en las elecciones de 1854 el Partido Demócrata
del Presidente Franklin Pierce perdiera 73 escaños en el Congreso
(pasando de 157 a 84) y el Partido Whig descendiera de 71 a 60
asientos, mientras que el novel American Party (de ideología
confusamente anticatólica) ganaba 62 y el también recién fundado
Partido Republicano alcanzaba 46 –el total de escaños en juego era
252-.
La
revelación del manifiesto de Ostend tuvo el efecto de socavar las
ilusiones de algunos anexionistas cubanos, tales como Gaspar
Betancourt Cisneros (el Lugareño), en cuyo discurso central en el
acto de homenaje celebrado en 1854 en New Orleans a la memoria de
Narciso López y demás expedicionarios fusilados junto a él dijo:
“La independencia de Cuba es el primer artículo de nuestro
programa revolucionario. Por aquí vendrán ustedes en conocimiento
de cuán lejos estaba de la mente de Narciso López y de los
caudillos de la revolución la idea de anexionar Cuba a los Estados
Unidos por medios indignos, humillantes y derogatorios de la dignidad
del pueblo cubano. España, señores, es una madre injusta, y los
azotes y los ultrajes y las vejaciones de una madre jamás infamaron
a sus inocentes hijos. El Gobierno español en Cuba es el ladrón que
roba y despoja a Cuba de cuanto tiene; pero el Gobierno de los
Estados Unidos es el raptor que la viola y deshonra. Yo, a nombre de
Narciso López, a nombre del pueblo cubano, en el seno de esta
asamblea, y en presencia de Dios, quiero dejar consignada nuestra
solemne protesta contra el raptor y violador de Cuba”.
Quedaba claro que los
cubanos no tenían otro camino que tomar para alcanzar las libertades
que les pertenecían sino la lucha por la Independencia.
La
Expulsión de los Jesuitas de Cuba en 1767
©René
León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Uno
de los acontecimientos más notables del reinado de Carlos III fue la
expulsión de los jesuitas (1767). El pueblo español no se
había vuelto menos católico que antes, pero una minoría liberal
imbuida de un nuevo espíritu escéptico y racionalista, procedente
de Francia, no sentía la exaltación religiosa de siglos anteriores.
Por otra parte, el poderoso influjo de la Compañía de Jesús, a la
que se acusaba de aspirar a una monarquía universal, juntamente con
las ideas absolutistas en el gobierno, y su enemistad con las otras
órdenes religiosas, motivaron su expulsión. Lo mismo hicieron otras
naciones, como Francia, Portugal y Nápoles.
El
Conde de Aranda fue el reformador y el administrador del gobierno de
Carlos III. Era un hombre con gran habilidad para llevar las riendas
del gobierno, pero era anticlerical. En Marzo de 1766, el rey
abandonó Madrid con rumbo a Aranjuez, al temerse un atentado contra
su vida. Dicho complot se creía había sido preparado por ciertos
clérigos y miembros de la monarquía. La orden de los Jesuitas era
la que se encontraba complicada en el complot. Todas estas
suposiciones tuvieron su fuente en un intento de asesinato contra el
rey José de Portugal, del cual se dijo fue preparado por los
jesuitas, llevando al Marqués de Pombal a tomar enérgicas medidas
contra los clérigos.
El
27 de Febrero de 1767, el rey Carlos III firmaba la orden de
expulsión de los jesuitas de España y de sus colonias. La primera
potencia en expulsarlos de sus territorios en 1750 fue Portugal,
gracias a los esfuerzos del Marqués de Pombal. La segunda fue
Francia (decreto de Luis XV, 1764). El decreto de expulsión de
Carlos III fue del 2 de abril de 1767. Es conocida, por lo demás, la
protección dispensada por otros soberanos no católicos, entre
ellos Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia. Menéndez
Pelayo, en Historia de los
heterodoxos españoles, vol. VI,
pp. 192-194, afirma que: “la expulsión de los jesuitas contribuyó
a acelerar la pérdida de las colonias americanas”, pero aclara
sólo por la decadencia cultural y religiosa que se produjo.
Se
decía que el Conde de Aranda influyó en esta medida enérgica. Éste
decía que los Jesuitas aspiraban a una monarquía universal y
señalaba su enemistad hacia las otras órdenes religiosas. No se les
permitió llevarse nada de sus propiedades, enviados a España y
luego a Italia. En el año de 1773 el Papa Clemente XIV firmó una
Bula en Roma, por la que se suprimía la orden religiosa de los
Jesuitas. La obra que realizaban éstos en Paraguay, en sus Misiones,
terminó bruscamente con esta medida, volviendo los indios al
abandono en que los habían tenido en los primeros años de la
colonización.
En
Cuba, al momento de recibirse la orden de la expulsión de los
Jesuitas, gobernaba Bucarely. Uno de sus hombres de confianza, don
José de Armona, testigo ocular, nos refiere en sus memorias los
sucesos de dicha medida. Don Jacobo de la Pezuela, en su Historia
de la Isla de Cuba, Tomo Tercero,
Librería de Carlos Baillo-Bailliere, Madrid, pag. 59-70, incluye
todo lo referente a la expulsión:
“El
correo entró en la Habana el 14 de mayo por la mañana temprano. El
capitán saltó en tierra con pliegos, y me dijo que venía lleno de
cuidado sin saber por qué. A su salida se discurría en la Coruña
que fuesen cosas de guerra. Yo bajé á la oficina á las seis de la
mañana, mandé llamar al contador y á los oficiales; se cerraron
las puertas, y abrí los pliegos de oficios que venían para mí.
“Una
órden de puño propio del ministro de Estado marqués de Grimaldi me
puso alerta con varias precauciones de “brevedad” y seguridad
para los demás pliegos, asegurando yo con la una y otra al servicio
del Rey, sin decirme otra cosa en el asunto, sino que todos los
gastos se hiciesen de cuenta de la renta de correos, llevando cuenta
separada de ellos; y que yo se la había de dar muy puntual al Rey
por su mano de cuanto hiciese y resultase en el asunto, en
cumplimiento de sus reales órdenes.
“Se
llamaron los pliegos por el inventario y salieron cabales. Eran los
principales y algunos duplicados, hasta el del gobernador de Buenos
Aires D. Francisco Bucarely, que no pudo ir por vía directa y fue
preciso enviarle por Cartagena, Quito y Lima, hasta llegar por tierra
á su destino. Traían todos el sello del conde de Aranda, presidente
del Consejo de Castilla. Envié los suyos al gobernador D. Antonio
María Bucarely, quien me despachó documento de solvencia: yo me
retiré á meditar un rato, elegir personas y contar las expediciones
que debía hacer; fletar algunas embarcaciones y dar materiales para
trabajar á las oficinas; idear y disponer unas cortas instrucciones
para los capitanes y otras personas que habían de llevar los
pliegos, y que en desembarcando tenían que viajar por tierra.
“En los
días 15 y 16 se despacharon diez y siete correos por mar y tierra.
El tiempo los favoreció de tal modo, que llegaron á todas partes
antes de lo que regularmente podía esperarse. Acuérdome de que el
gobernador de Campeche D. Cristóbal de Zayas me escribió diciendo
que yo le tenía asustado, porque en solo seis días había recibido
un pliego; que abierto este pliego contenía otro cerrado, y que este
cerrado, no se podía abrir hasta que pasaran tantos días. ¿Pues
para qué tanta prisa y para qué el práctico que me lo ha traído ¿
¿Ha desembarcado en la costa por venir más presto y excusar el
rodeo por el puerto de San Francisco? ¿Para qué le dijo usted que
desde la costa volase á encontrarme donde estuviese? ¿Tendremos que
andar con los fusiles á cuestas? Yo contaba estas sencillas gracias
de Zayas á don Antonio Bucarely, y fueron motivo para que entrase en
cuidado viendo amenazada de algún peligro la ejecución del todo
que tanto encargaban las órdenes del Rey. Se debía temer que
ejecutando Zayas su operación en Campeche con anticipación, podía
saberse en Méjico, Puebla y otras partes mucho antes de que llegase
el tiempo prescrito para hacerla en ellas y así malograrse. Pero
este cuidado no me lo dijo hasta después de todo,
“Los
pliegos para Filipinas se despacharon por el puerto de Acapulco en la
goleta llamada Sinaloa, cuyo viaje, aunque por tan vastos mares, fue
muy regular.
“El
marqués de Grimaldi me prevenía, sin hablar del contenido de los
pliegos, que los de Filipinas se despachaban por cuatro vías
diferentes. Primera, por el correo de gabinete muy experimentado D.
Pedro Lentillac, que había marchado con pasaportes y créditos para
atravesar por Europa el imperio de Rusia y embarcarse por un puerto
de China para pasar á Manila: se le había mandado que volviese por
Acapulco, Méjico y la Habana, donde yo le haría dar cuanto pidiese
á su retorno. Segunda, por la Habana y Acapulco. Tercera y cuarta
vía, por un navío francés y otro holandés, que hacían viajes á
China desde sus puertos.
“El
correo de gabinete ganó á todos. Llegó á Manila cinco días antes
que la Sinaloa. El administrador de la estafeta de Manila le dio
cuanto quiso, y quiso poco. No fue de su gusto volver por Acapulco,
atravesar Nueva-España y hacer el viaje por mar á la Coruña ó
Cádiz. Volvió pues á España por donde había ido al Asia, y llegó
á Madrid con perfecta salud.
“Los
demás pliegos llegaron bien á sus destinos y los gobernadores me
avisaron sus recibos por los mismos que se los llevaron.
“La
operación de Bucarely fue maestra en su clase, porque en el gobierno
había secretos motivos para recelar alguna cosa. Apenas abrió sus
pliegos se encontró con otros cerrados: una orden suelta le prevenía
que no los abriese hasta después de pasados tantos días; que los
guardase con mucho cuidado y en parte muy segura. Yo le veía con
frecuencia y amistad; pero nunca me dijo una palabra sobre este
asunto. El me veía á mí con el afán de despachar correos á todas
horas y para todas partes; y así haciendo la deshecha, me dijo una
noche con disimulo delante de muchas personas: ¿Qué es esto Sr.
Armona? El marqués de Cárdenas me ha dicho que usted, encerrado en
su despacho, tiene á sus oficinas en gran acción; que usted no
recibía á nadie esta mañana, ni á sus amigos, no haciendo otra
cosa que despachar correos á diestra y siniestra, y que si él no es
mal profeta en su patria, la guerra nos va á caer encima.”
“A lo
menos para mí ya la tengo en casa, le respondí, porque se duerme
poco, se trabaja mucho y nada se sabe de lo que se trae entre manos.
Pero Europa está dormida ó muy tranquila, y no me parece de esperar
tan pronto lo que pronostica el marqués de Cárdenas solo por lo
poco que ha visto.
“A la
verdad, el gobernador pasó malos ratos desde que recibió sus
pliegos hasta la hora de su apertura. Era hombre de mucha y viva
imaginación, impenetrable en el secreto, de suma actividad sin
conocérsele, ni salir de su despacho, y gran trabajador. Se
precisaba de hacerlo todo por sí, depositando sus ideas en
garabatos griegos ó caldeos, que sólo podía descifrar su
secretario de gobierno D. Melchor de Peramás, cabalmente cortado
para las medidas sevillanas de su Bucarely. Después que salió de
estos cuidados, me dijo que desde su despacho hasta el salón de
órdenes había dado mas de mil paseos pensando en el misterio de los
pliegos, los cuales siempre habido tenido bajo llave y bien
prevenidos, por si moría antes de llegar la hora de verlos con la
advertencia del día en que debía romperlos su sucesor en el mando;
que de todos sus paseos nunca pudo sacar de su cabeza otra cosa que
el exterminio de los jesuitas, juntando con sus antecedentes lo que
sabía, todo lo que ignoraba y lo que podía encerrar el misterio de
los pliegos.
“Llegó
el día de abrirlos: Nadie le conoció nada; se quedó con su
ordinaria tranquilidad y disimulo público. El solo, y en lo preciso
con su secretario lo hizo todo: órdenes preventivas á los
comandantes respectivos de los cuerpos, para que en sus cuarteles
respectivos tuviesen tal número de tropa sobre las armas á puerta
cerrada y con gran silencio en la noche destinada para la ejecución;
al comandante del castillo del Morro, para tener cargada y asestada
su artillería contra la muralla del colegio de San Ignacio que baña
el mar para romperle la brecha y salir por ella al embarque en el
caso forzoso de algún movimiento popular, dándole las señales que
debían preceder para este extremo; al sargento mayor de la plaza y
á sus ayudantes de mejor cabeza, para que en la misma noche desde
las diez en adelante rondasen todas las calles con partidas, y con
buen órden y modo hiciesen recoger los mozos que anden por ellas
cantando con guitarras, á los marineros extraviados por las tabernas
y algunos vecinos que salen á las puertas de su casa con sus
familias. En una palabra, que todo el pueblo quedase sosegado.
“Al
teniente rey D. Pascual Cisneros, al brigadier de ingenieros D.
Silvestre Abarca y al coronel de la misma arma D. Agustin Crame, les
previno de palabra á solas, sin saber nada los unos de los otros,
que á las diez y media de la noche se dejasen ver con él en su
despacho. A mí me dijo por la tarde, que por la noche á las nueve
fuese á tomar con él una jícara de buen chocolate que le habían
traído de España. Fui á esta hora y hablamos de mil cosas que no
venían al caso. Después que ya estaban allí los otros tres, y que
el secretario sin parar un instante entraba y salía para hablarle al
oído, me apartó á un lado y me dijo sonriéndose: “Qué es lo
que á V. se le figura de todo esto que ve y á estas horas? –Que
vamos á dar arma falsa ó un alerta, le respondí, y si no á hacer
alguna buena prisión.”
“Esto
así, marchamos con él al castillo de la Fuerza, donde encontramos
al coronel del regimiento de Lisboa D. Domingo Salcedo con su tropa
escogida sobre las armas. Sin caja ni ruido alguno marchó el general
con esta tropa a la muda, quedándonos los demás en el cuartel.
“Ocupó
á las doce de la noche todas las avenidas del colegio de San
Ignacio. Los dos solos pusieron cierta centinelas y oficiales de
satisfacción donde le pareció para observar algunas partes y las
ventanas. Pasó al cuartel de Dragones inmediato al colegio, y vió
que su coronel D. Tomás de Aranguren ya tenía montada su tropa sin
hablar una palabra, y el resto de ella, que no debía entrar en
facción, bien entregada al sueño.
“A este
tiempo nos hizo llamar Bucarely por un ayudante y nos dijo aparte:
“Ustedes cuatro son mis auxiliares en este grave negocio del Rey;
siempre me han de acompañar y estar a mi lado para cuanto pueda
ofrecerse.”
“Llegamos
pues á eso de las doce y media de la noche á la portería del
colegio. Llamó el sargento mayor, y á la tercera ó cuarta vez
respondió el portero. A la órden de que abriese al gobernador,
obedeció al instante. Dio aviso al rector, el P. Andrés de la
Fuente, natural de la Puebla de los Angeles, y llegó á recibirle
cuando ya estábamos á mitad de la escalera.
“Pasamos
á la sala rectoral. Allí le previno que hiciese venir á todos los
padres de la casa preguntándole cuántos eran por todos. El rector,
acompañado de dos oficiales de carácter, fue dando la órden de un
aposento á otro, y en cada uno quedaron dos oficiales como de
centinela para acompañarlos cuando saliesen y observar si por las
ventanas echaban algo á la calle ó á otra parte.
“Junta
la comunidad, se puso en pie el gobernador con dos asesores al lado,
su secretario y el escribano de guerra. Se puso el sombrero y sacando
de su bolsillo el secretario dos candeleros de plata con dos velas de
cera se alumbraron y leyó en alta voz el decreto del Rey que estaba
impreso. Preguntó después al rector, qué padres misioneros estaban
fuera.- En Cuba (Santiago de Cuba) está el P. Villaurrutia y en
Bayamo está otro, le respondió. Allí mismo les puso dos órdenes
el rector, y Bucarely despachó un correo al gobernador de Cuba
(Santiago de Cuba) incluyéndolas con sus prevenciones para que las
cumpliese.
“Pasó
después con el rector, el procurador del colegio, el secretario y
cuatro oficiales á todos los aposentos, cuyas llaves, con las de sus
papeleras y papeles, pidió el rector á cada uno. En ellas se
recogieron cuantos manuscritos y cartas tenía cada padre. Se
formaron paquetes de ellas por cada uno, cerrados y sellados con
lacre, rotulados por fuera con la explicación necesaria, y al fin
autorizados con la firma de todos. Entre tanto, los cuatro auxiliares
nos quedamos en la rectoral á solas con dos padres que no dejaban de
acercarse á las ventanas, aunque habían quedados muy sorprendidos
con el decreto del Rey, la circunspección y las formalidades del
gobernador.
“Serían
las tres de la mañana á pesar de sus muchos años, había sido
echado de Méjico, encarándose á mi dijo: “Sr. D. José, ¿ha
venido alguna embarcación de España? –Ninguna, le contesté,
desde el correo marítimo que vino esto, me replicó el viejo
admirado, que después de tanto tiempo nada se ha sabido? –Por ahí
verá el P.Araoz cómo van ahora las cosas, le respondí.”
“La
diligencia del gobernador sobre los papeles era larga. Entre cuatro y
cinco de la mañana entraron por disposición suya chocolate, café,
leche y otras cosas para desayuno de los padres, todo hicieron su
deber. En la misma sala y siempre acompañados estuvieron treinta y
seis horas, pero sumamente asistidos y considerados en todas las
cosas posibles.
“El
gobernador con sus precauciones recogió algunos papeles que iban de
afuera y por diferentes modos se les quisieron introducir. Eran
papeles de damas sin firma, pero de letras conocidas, y con esto se
avivó por instantes el embarque.
“Habilitada la embarcación con buenos acomodos y abundante rancho,
los sacamos del colegio en seis coches á las ocho de la noche. A los
lados de cada coche iban dos personas nombradas. D. Agustín Crame y
yo íbamos con el primero. El gobernador y el teniente rey cerraban
la retaguardia con el último en que iba el rector Poblano.
“Al
volver de una esquina llegó de golpe un embozado á hablar con el de
nuestro coche. El P. Tomás Butler que había sido por muchos años
el consultor y confidente de los gobernadores, el eje que movía los
negocios de la Habana y el dueño de las principales casas y
familias. Crame, que iba por aquel lado, se le echó encima en cuanto
pudo percibir alguna palabra. El embozado desapareció al instante al
verse tirar de la espada.
“Los
embarcamos en el bote del mismo gobernador, y en la fragata los
recibieron algunos oficiales que se habían puesto para hacerles
guardia hasta el amanecer en que se hicieron á la vela.
“El
rector, que encontró á bordo de ella al práctico del puerto, amigo
suyo, le dijo: “¿Se sabía en la ciudad que nos sacaban esta
noche? –Sí, padre, le respondió. -¿Pues dónde estaba todo el
pueblo? ¿Estaban acobardados todos?” Por la mañana el práctico
dio cuenta de estas interrogaciones al gobernador y mandó que
hiciese formal declaración para que constasen en el expediente
judicial.
“La
ciudad en la parte que se componía de sus gentes naturales, y sobre
todo las mujeres mas principales, ricas y devotas, sintió y
sintieron vivamente una catástrofe tan inesperada para ellas, que no
pudieron disimular su pena ó su sorpresa desde el instante mismo.
“El
gobernador con sus cuatro auxiliares y secretario reconoció á su
tiempo todos los papeles sellados. Se apartaron los manuscritos y las
cartas útiles. Se rompieron muchas y muchas esquelitas de damas
devotas. Dio cuenta á S.M. de todo; se aplaudió su conducta y salió
con muchas satisfacciones. Los jesuitas de la Habana fueron los
primeros de América que llegaron á España y desembarcaron en
Cádiz.
“Pero
este laborioso y atento general, libre por medios de los cuidados de
su casa, no lo estuvo por los de las casas ajenas. La Habana, escala
de toda América, Santa Fé y el Perú de las Californias, de las
Islas Marianas y las Filipinas. Hubo temporada en que llegaron a
juntarse en la Habana más de trescientos cincuenta individuos de tan
ilustre, tan virtuosa y cándida familia. Sabios y poetas, hombres
astutos, pacíficos, virtuosos, humildes y turbulentos; lo más fino,
lo más profundo del gobierno jesuítico estaba en la bahía
repartido en navíos de guerra y en los anchurosas casas de Regla,
donde se puso un comandante militar con instrucción reservada y
tropa de guardia.
“Apenas
hubo día en que no recibiese Bucarely reservados avisos de los
comandantes, cartas ó representaciones de los provinciales y
rectores, quejas ó denuncias de los jesuitas oprimidos y trágicas
noticias de algunas cosas que ocurrieron entre ellos.
“Mucho
modo, mucha espera, atenciones y caridad con los prelados y
pacientes; regalos de cosas frescas, tabaco, dulces y chocolate;
ropa, pañuelos, medias y camisas, con algo más que salía del
bolsillo y de la caridad del gobernador. Quiso ser y fue el continuo
socorro de cuantas jornadas jesuíticas vinieron al puerto. El entrar
en pormenores, en la muerte de un jesuita de Lima que al acabar una
siesta apareció ahorcado y colgado de una ventana dentro de la casa
de Regla, de una desgracia “sucedida, decían los padres,
irremisiblemente sin verla para impedirla ninguno de los cuarenta que
estaban en el salón durmiendo profundamente;” el entrar, vuelvo a
decir, en esos detalles, sería extender la narración mucho más de
lo que corresponde á estas apuntaciones. Bucarely, después de
muchos desvelos, concluyó toda la obra con felicidad.”
El
gobernador Bucarely ordenó un minucioso inventario de las
propiedades de los jesuitas para ser enviado al rey.
INVENTARIO
DE PROPIEDADES
(Valoraciones en pesos)
Ingenio
de San Ignacio de Río Blanco
166,420 pesos
Una
manzana de casas frente al convento de Santo Domingo
15,776
La
casa núm. 97 de la calle de Aguacate
4,205
La
casa núm. 66 de la calle Luz
1,096
La
estancia de San Lázaro
2,908
Casa
de la loma de San Antonio
2,023
Casa
de la calle Pedroso
1,983
Tierras
en Sibarimar
14,770
Hatos
de Puercos Gordos
45,796
Hacienda
de Guaiquibá
12,966
Hacienda
del Salado
17,503
Asiento
viejo de Puercos Gordos
775
Hatillo
de Santo Domingo
2,386
Tierras
de Bacunaguas
4,223
Tierras
de San Bartolomé de Bacunaguas
4,149
Corral
de Santo Domingo
5,152
Tierras
en Mayarí
3,669
En
el ingenio de Barrutía
65,390
En
el de San Juan de Poveda
82,511
Impuestos
en otras fincas rurales
12,711
_______
Valoración total de las propiedades 466,418
Hasta
aquí lo aparecido en el libro de Pezuela, de las Memorias
de don José de Armonatestigo de lo sucedido en la expulsión de los padres jesuitas. La
información sobre el valor de las propiedades de ellos fue preparado
por el contador D. Antonio Charum en agosto 26 de 1775. En el año de
1721, habían llegado los jesuitas a Cuba. Durante ese tiempo
trabajaron para poder levantar este capital. Gran parte de él fue de
donaciones de personas influyentes y legados que recibieron en
testamentos dejados por feligreses. Sus propiedades pasaron a manos
del reino y gobierno de la isla, aumentando las rentas unos treinta
mil pesos anuales. Al pasar el tiempo, el rendimiento de las
propiedades incautadas bajó considerablemente, y muchas de ellas
con el tiempo fueron vendidas a propietarios particulares. El resto
de las que iban quedando fueron administradas por la fiscalía de la
ciudad.
Antonio
Bachiller y Morales, en su libro Apuntes
para la Historia de las Letras y de la Instrucción Pública en la
Isla de Cuba, Reedición
de la Editorial Cubana, Miami, 2006, pág.288, dice : “Las
precauciones en que se procedió a dar cumplimiento a las
disposiciones adoptadas para la supresión, dieron a esas medidas un
aspecto de terror, y la Habana, poco avezada a grandes
acontecimientos quedó afligida y dada a extrañas cavilaciones sobre
lo inaudito de ver tan mal parados a los maestros de sus hijos y a
los sacerdotes del Señor; no comprendían que en las leyes de la
humanidad no podía ser la luz que vino al mundo para el bien de
todos, monopolizada por nadie, ni existir en un país dos poderes
extraños y rivales. Llegó al colmo el escándalo de nuestros buenos
mayores, cuando vieron conducir preso al Padre procurador al convento
de Santo Domingo, en calidad
de depósito,
mientras daba sus cuentas (o raciocinios, como les placía más a los
curiales de aquellos tiempos) a la Junta creada para entender en
todas estas materias.”
Sobre
los jesuitas expulsados no sólo de Cuba, sino de los otros países
de América, muchos de ellos ayudaron a expandir la idea de la
independencia para rebelarse contra España en Europa, donde habían
sido desterrados. Como precursores de la emancipación, han aparecido
varios libros donde se trata de este tema. El libro del jesuita
Vargas Ugarte, Jesuitas
peruanos desterrados en Italia,
PP. 124-125 y 129-130. El
abate Viscardo: Historia y mito de la intervención de los jesuitas
en la independencia de Hispanoamérica,
Roma, 1953, p. 123. En Recherches
sur les Américans,dice:”…los jesuitas expulsos o mejor deportados, el año anterior
de España y de sus dominios ultramarinos, estos últimos casi todos
criollos y representantes insignes de la cultura intelectual de sus
países natales. Había en ellos, exasperados como estaban por la
amargura del destierro y por el rencor de la vejación sufrida, un
vivo y punzante apego a las tierras que tan brusca, tan brutalmente
habían tenido que abandonar.” (J. Lafayeen su libro Quetzalcóatl
y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México,Fondo de Cultura Económica, México, Traducción de Ida Vitale y
Fulgencio López Vidarte, 1977. En la página 163: “En primer
lugar, su carácter repentino; de un día para el otro, un cuerpo que
ocupaba tan importante posición en la vida de Nueva España y en
todos los grupos sociales y étnicos que constituían su población
fue totalmente arrancado de ella, sin que nada hiciera prever una
medida tan radical.” “Las reacciones populares, en todos los
grados posibles, fueron registradas en esta ocasión. La más
violenta vino de los indios; en San Luis de la Paz, en Sonora, los
indios impidieron “a viva fuerza la expulsión y salida de los
jesuitas del colegio que con nombre de misión tenían aquí.”,
p.162).
Los
jesuitas que venían de las Filipinas tenían que cruzar México, y
se demoraron tres años por la distancia y lentitud e inconvenientes
de aparejar los barcos para su traslado a España. El mismo autor nos
dice que: “Los levantamientos de indios fueron frecuentes, en
general. Lo singular aunque sólo en cierta medida, fue la brutalidad
de la represión y su carácter inmediato.” P.162.
Ernest J. Burrus, A
Diary of exiled Philippine Jesuits (1769-1770),
Archivum Historicum Societatis Iesu, vol, XX, 1951, p.298. En
una de sus partes dice: “Este jesuita atravesó Nueva España con
sus compañeros. “Encontramos en el puerto de San Blas cantidad de
indios de San Luis Potosí y de los alrededores, condenados por
haberse amotinado. Habían tomado las armas cuando se les había
querido llevar a sus misioneros…(…) Uno de nosotros fue llamado
para oír la confesión de uno de esos desdichados: lo encontró tan
deshecho a golpes que sólo se veía en él sangre y huesos; y, sin
embargo, seguían flagelándolo despiadadamente todos los días”.Charles
III et les jésuites de ses états d’Europe et d’Amérique en
1767, documentos
inéditos por el padre Auguste Carayon (S.J.), París, 1868, p.374
Otro
de los jesuitas de California deja su testimonio: “Mientras que el
buque se aprestaba a hacerse a la mar, el 4 de abril, después de las
seis horas y veinte minutos de la mañana, se sintió un temblor de
tierra que duró cerca de siete minutos (…) en las plazas públicas
el pueblo se prosternaba en tierra reclamando con grandes gemidos la
misericordia divina, muchos gritaban que bien se veía que el Cielo
comenzaba a castigar la expulsión de los jesuitas.” Carayon,
p.380.
Todas
estas informaciones aparecen en el libro de J.Lafaye. Muchas más,
donde la población indígena en México se solidarizó con los
jesuitas.
En
la ciudad de la Habana, se esperaba que dicha medida traería algún
castigo terrible. El pueblo superticioso esperaba lo peor. En octubre
15 se aproximaba hacia las costas de la isla un fuerte huracán, que
le llamarían de Santa Teresa, por ser el día que la Iglesia celebra
su onomástico. Bucarely, en el informe enviado a la Corte, daba
cuenta de todo lo sucedido.
Según
el parte, de las embarcaciones que se encontraban en el puerto, solo
se salvaron de ser destruídas la fragata “Juno” y “La Flecha”.
Las demás embarcaciones quedaron varadas en la costa. Los edificios
tuvieron grandes daños, al igual que los almacenes, en especial de
víveres. El Morro, la Cabaña y Atarés no sufrieron daños de
consideración. De Batabanó, llegó la noticia de que el mar había
entrado una legua adentro, y los almacenes de tabaco sufrieron
grandes pérdidas. En las plantaciones de caña, los daños fueron
enormes. De los barcos correos que salieron rumbo a España, volvió
el “Colón” el día 20, desarbolado; del “Quirós” no se
volvió a tener noticia.
El
pueblo estimaba que esta desgracia había sido un castigo a la
ciudad, por la expulsión de los jesuitas de Cuba. En toda la isla se
esperaban desgracias iguales o peores. El tiempo fue pasando, y el
recuerdo de los padres jesuitas fue quedando en el pasado.
Todas
las propiedades fueron declaradas bienes nacionales. Todo esto
resultó insólito, en un país como España, de gran fervor
católico. Éste fue el acontecimiento de más repercusión en el
reinado de Carlos III.
JUAN
GUALBERTO GÓMEZ:
LA
ACTITUD DE UN LIBERAL en los DEBATES
de
la CONVENCIÓN CONSTITUYENTE de 1900-1901
EN
TORNO A LA LAICIDAD DEL ESTADO
©
Roberto Soto Santana, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Como
dice el Prof. René León en su estudio sobre el “Manifiesto del
Clero Cubano Nativo: A las Autoridades del País: Discriminados por
ser Cubanos”1:
“Todos
los cubanos en tiempo de la colonia en Cuba sabían que no podían
contar con el clero español, pues éstos estaban al lado de los
enemigos de nuestra revolución y derechos, defendiendo a la Corona,
porque era anticubana. El pueblo y los pocos sacerdotes cubanos que
había en Cuba sabían que la Iglesia, por conducto del Pontífice
Romano, respaldaba 100% la actitud del clero español [a la vez que
hacían votos] por el inmediato final de la guerra y la victoria de
España…Los únicos que siempre estuvieron al lado del pueblo cubano en su
lucha por la libertad fueron las Logias de Masones, que fueron
perseguidos en toda América. En el Primer Congreso de Historia,
organizado por la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales,
auspiciado por la oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana,
celebrado del 8 al 22 de octubre de 1942, se reconoció la labor de
las logias de Masones en Cuba, que difundieron sus ideas de libertad
en nuestro pueblo. En dicho Congreso fueron honradas y se designó
beneméritas de la masonería cubana las logias de El Templo de las
Virtudes Teologales y a la Gran Logia Española del Rito de York”.
Las
generaciones mambisas que organizaron, proclamaron y participaron
personalmente en las insurrecciones contra la dominación española
en Cuba, ocurridas durante el periodo 1868-1895, incluyeron tanto al
comienzo de la Guerra de los Diez Años como en la contienda
reanudada con el Grito de Baire, entre otras muchas personalidades
egregias (y, al mismo tiempo, Luces de la Masonería), a fundadores
de la Logia Tínima Nº16 de Puerto Príncipe (la actual Camagüey)
tales como el Marqués de Santa Lucía (Salvador Cisneros
Betancourt), Ignacio Agramonte Loynaz (caído el 11 de mayo de 1873
en la acción de Jimaguayú), Carlos Loret de Mola Varona, Bernabé
de Varona (“Bembeta”, pasado por las armas inicuamente tras el
apresamiento de la expedición del “Virginius”2)
–de los 76 sublevados en el Paso de las Clavellinas, el 4 de
noviembre de 1868, 72 eran Maestros Masones de esta Logia-; entre
quienes “levantaron las columnas” de la Logia Esperanza Tropical
Nº9 de Bayamo, a Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo
Cisneros (fusilado en 1870 en Santiago de Cuba), Carlos Manuel de
Céspedes, Manuel (“Titá”) Calvar y Vicente García (asesinado
por mano española en 1886, en su exilio de Costa Rica); a Bartolomé
Masó y Donato Mármol (entre los iniciadores de la Logia Buena Fe de
Manzanillo); y a tantos y tantos otros cuyos nombres harían la lista
interminable, entre ellos nuestro Apóstol José Martí y el gran
caudillo de la Invasión, Antonio Maceo Grajales.
José
Martí dejó escrito3, y el cierre de estas palabras lo repitió el Papa Juan Pablo II en
la homilía que pronunció en la antigua Plaza Cívica de La Habana,
en el transcurso de su visita a Cuba en 1998 –plaza a la que el
atrabiliario Régimen comunista le tiene atribuido el vergonzoso
nombre de Plaza de la Revolución-, que “Hay en el hombre un
conocimiento íntimo, vago, pero constante e imponente, de UN GRAN
SER CREADOR: Este conocimiento es el sentimiento religioso, y su
forma, su expresión, la manera con que cada agrupación de hombres
concibe este Dios y lo adora, es lo que se llama religión. Por eso,
en lo antiguo, hubo tantas religiones como pueblos originales hubo;
pero ni un solo pueblo dejó de sentir a Dios y tributarle culto. La
religión está, pues, en la esencia de nuestra naturaleza. Aunque
las formas varíen, el gran sentimiento de amor, de firme creencia y
de respeto, es siempre el mismo. Dios existe y se le adora…Las
exageraciones cometidas cuando la religión cristiana, que como todas
las religiones, se ha desfigurado por sus malos sectarios; la
opresión de la inteligencia ejercida en nombre del que predicaba
precisamente el derecho natural de la inteligencia a libertarse de
tanto error y combatirlo, y los olvidos de la caridad cristiana a
que, para afirmar un poder que han comprometido, se han abandonado
los hijos extraviados del gran Cristo, no deben inculparse a la
religión de Jesús, toda grandeza, pureza y verdad de amor. El
fundador de la familia no es responsable de los delitos que cometen
los hijos de sus hijos…Todo pueblo necesita ser religioso….Es
útil concebir UN GRAN SER ALTO…para los pueblos es imprescindible
afirmar la creencia natural en los premios y castigos y en la
existencia de otra vida, porque esto sirve de estímulo a nuestras
buenas obras, y de freno a las malas. La moral es la base de una
buena religión….Un pueblo irreligioso morirá, porque nada en él
alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella; es
necesario que la justicia celeste la garantice.”
También
el Generalísimo Máximo Gómez puso por escrito4,
en carta fechada el 22 de agosto de 1895, su creencia en un GRAN SER
ALTO, al decirle a su destinatario, Tomás Estrada Palma: “Soy
creyente en una Providencia oculta, que dirige las acciones de los
hombres, y es así, que siempre nos queda mucho fuera de la órbita
en donde giramos, y todo eso queda al arbitrio de nuestra fortuna, ó
desventura”.
Tanto
en el siglo XIX como hoy en día, la Masonería, ante la oposición
feroz de la Iglesia5,
hs propugnado la laicidad como regla de oro para la convivencia entre
Política y Religión. La Constitución de Guáimaro, promulgada el
10 de abril de 1869, estableció la libertad de cultos, sin reconocer
privilegio para ninguno en particular. La Constitución española
suscrita el 1 de junio del mismo año, tras el derrocamiento de
Isabel II, estableció en su artículo 21 la libertad de cultos, pero
dispuso que “La Nación se obliga a mantener el culto y los
ministros de la religión católica”. Y así permaneció la
situación en Cuba bajo la dominación española, hasta que la
primera Constitución de la República independiente, aprobada el 21
de febrero de 1901, restableció los principios de la primera
Constitución de la República en Armas –la de Guáimaro- en
materia de libertad de cultos y de libertad de conciencia, añadiendo
la separación entre la Iglesia y el Estado, declarando (todo en un
solo artículo, el número 26) que “Es libre la profesión de todas
las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra
limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público.
La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá
subvencionar, en caso alguno, ningún culto”. El celo agnóstico
de algunos Delegados les llevó a los extremos de proponer, sin
éxito, la exclusión de la palabra “religión” en cualquier
parte del texto Constitucional (el caso de Salvador Cisneros
Betancourt) o la sustitución de la referencia a la moral cristiana
por la de “moral pública” (el caso de Rafael Manduley), o a
oponerse a la invocación a Dios en el Preámbulo (como hicieron
Salvador Cisneros Betancourt y Martín Morúa Delgado6).
Sin
embargo, el liberal y librepensador Juan Gualberto Gómez –el brazo
ejecutor de Martí en 1895 en el estallido del alzamiento que se
conocería como el Grito de Baire-, se opuso, infructuosamente, en su
intervención del 26 de enero de 1901 ante la Asamblea Constituyente,
a la inclusión de esa cláusula de separación entre la Iglesia y el
Estado. Esta actitud, estando en el caso personal de ser un confeso
indiferente en materia de religión7,
la fundamentó el insigne matancero en una preocupación de índole
puramente pragmática: “estoy convencido de que en la Constitución
no debemos poner nada más que lo que es esencial y fundamental…me
inclino a dejar en manos del Estado cubano, si es conveniente y
necesario en el día de mañana, el poder dirigirse con las
facultades soberanas que la Constitución pueda dejarle, al poder o a
los poderes supremos de las diferentes iglesias, para poder regular
con ellas el modo como aquellas iglesias habían de desenvolverse
dentro de la sociedad cubana…Si yo me preocupara aquí más de los
intereses religiosos de una iglesia cualquiera que de los intereses
de la sociedad civil cubana y del Estado libre e independiente de
Cuba, yo dejaría que se pusiera impunemente ese artículo en la
Constitución, porque debo deciros aquí, en voz muy alta, que no
será no, la Iglesia la que experimente la necesidad de vivir en
relación con el Estado cubano: lo que yo me temo es que la Iglesia
sea la que no quiera tendernos la mano…porque, oidlo bien, señores
delegados, éste es un pueblo donde no ha habido hasta hoy, y quiera
Dios que perdure, donde no ha habido fanatismo religioso…pero este
pueblo que no ha sido jamás fanático, fue y es un pueblo católico,
éste es un pueblo donde la Iglesia Católica está arraigada, donde
en realidad de verdad el culto católico ha sido el único que ha
arraigado de una manera positiva...yo que no tengo absolutamente
ninguna especie de fanatismo religioso; yo que no soy por desgracia
mía un creyente, como algunos de los que aquí se levantan; pues
bien, señores, dentro de ese orden de cosas, yo me pregunto…¿creéis
como políticos, como hombres previsores, como hombres de gobierno;
vosotros creéis práctico que debéis abandonar al azar y a la
voluntad de un poder extraño la implantación de ese Estado dentro
del Estado cubano, que sea esencialmente hostil a nuestra República
independiente y soberana?...yo no os digo que vayáis a pactar con la
Iglesia…yo sí os digo que no debéis en manera alguna impedir que
el Gobierno futuro, mejor dicho, que los Poderes Públicos de la
República, si lo entienden conveniente, lo hagan si cabe…Por otra
parte, señores, pensadlo bien, todo lo que parezca persecución de
la Iglesia…todo lo que sea perseguir a quien no nos molesta…eso
ha de contribuir de una manera poderosa a robustecer su
influencia…¿Pensáis en manera alguna que si aquí ponéis en la
Constitución la prohibición de que se puedan establecer relaciones
entre el Estado y la Iglesia, ya habéis resuelto el problema?”
Sin
embargo, el texto del artículo 26 de la Constitución de 1901 pasó
íntegramente a ser el artículo 27 de la Ley Constitucional de 3 de
febrero de 1934, e igualmente el artículo 35 de la Constitución de
1940, el artículo 35 de los conocidos como Estatutos del Viernes de
Dolores (Ley Constitucional de 4 de abril de 1952), y el artículo 35
de la llamada Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959, hasta que la
Constitución comunista de 1976 redujo la libertad de conciencia
y de creencias religiosas a una mera mención inane, neutralizada
por la declaración de ilegalidad y punibilidad de la invocación de
convicciones religiosas como razón de la negativa o inhibición de
la adhesión activa al régimen8.
¿Cómo
se explica entonces esta actitud de Juan Gualberto Gómez, hombre de
la plena confianza de Martí9,
en aparente contradicción con su apego a la laicidad? Para
comprenderlo, es imprescindible analizar el Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente en su sesión del 26 de enero de 190110.
Juan
Gualberto Gómez propuso que la frase “la Iglesia estará separada
del Estado” fuese suprimida en la Sección 3ª de la Base 13 del
proyecto de Constitución. En pro de mantener dicha frase en el
texto, el Delegado Emilio Núñez intervino para señalar que “si
algo bueno, si algo práctico, si algo útil ha realizado la
Intervención en Cuba, es separar la Iglesia del Estado. La mayor
calamidad que ha pesado siempre sobre los pueblos latinoamericanos ha
sido la unión de la Iglesia con el Estado. Para conseguir su
separación, han tenido que derramar torrentes de sangre y dividirse
en bandos poderosos.”. El Delegado Fernández de Castro habló a
continuación de Emilio Núñez, para secundarlo, “haciendo
presente a los señores Convencionales que tengan en cuenta que el
hecho de no constar en la Constitución que la Iglesia está separada
del Estado, deja en libertad, el día de mañana, á un Gobierno
cubano, de unirla si lo tiene á bien. En el mismo sentido se
pronunció el Dr. Alfredo Zayas al decir que “desde el momento en
que cabe interpretar la Base como dejando en libertad á cualquier
gobierno de Cuba para celebrar esa íntima alianza entre una Iglesia
y el Estado, y por lo mismo que esa Iglesia en Cuba será
probablemente la Iglesia católica, cuya unión al Estado hemos
podido ver, apreciar y aquilatar sus resultados…Yo quiero alejar el
menor pretexto donde pueda fundarse esa alianza de la Iglesia con el
Estado, sea cual fuera esa Iglesia.” Sometida a votación nominal
la cuestión, los asambleístas José M. Gómez, Monteagudo, Morúa,
Robau, Fortún, Cisneros, Silva, Betancourt, Rius Rivera, D. Tamayo,
Sanguily, Núñez, Lacret, Portuondo, Castro, Manduley, E. Tamayo,
Bravo Correoso, Alemán, Zayas, Villuendas y el Presidente Cisneros
Betancourt estuvieron a favor de mantener la frase relativa a la
separación entre la Iglesia y el Estado. Solamente votaron en contra
de la separación entre Iglesia y Estado los Convencionales González
Llorente, Berriel, Quílez, Quesada, Juan Gualberto Gómez y el ex
autonomista Eliseo Giberga.
Manuel
Sanguily, con su característica franqueza a la par que elocuencia,
resumió el debate sobre la pretensión de eliminar la cláusula
relativa a la separación entre la Iglesia y el Estado, señalando
que su propósito es “abrir el camino para que el Congreso futuro,
para que un Congreso ulterior, después de establecida la
Constitución, pueda hacer pactos con la Iglesia católica, y á esto
ha quedado reducida, me parece a mí, la cuestión. Y se nos han
dicho muchas cosas que, francamente, para mis oídos cubanos, han
sido verdaderamente novedades. Se nos ha llegado á hacer creer aquí
que la Iglesia católica…va a ser perseguida, y que esta
persecución ocasionará revueltas mañana, es decir, que grandes
peligros amenazan á la patria cubana; y francamente, no hay nada en
este mundo que me haga creer que eso es verdad; porque en todas
partes, en muchas leyes y constituciones, se establecen artículos de
igual índole, con idénticos propósitos, y sin embargo no ha pasado
nada…¿Y van a ocurrir aquí?...Se ha asegurado aquí que éste es
un pueblo sin fanatismo religioso, y se ha añadido que lo es porque
es un pueblo católico; y yo declaro que este pueblo por ser
católico, por el predominio especial, peculiar, pero absorbente del
catolicismo, ha sido el pueblo más descreído del planeta…Aquí no
hay religión; aquí, si acaso, lo que hay es fariseísmo religioso;
aquí corren parejas la irreligiosidad y la ignorancia, y no sé que
haya nada más ignorante que los que se titulan directores
espirituales de nuestro pueblo, á los que se debe en gran manera su
profunda irreligiosidad…porque el problema de la Iglesia y del
Estado, antes que nada, es un problema de justicia…porque no es
natural que con el dinero de todos se paguen las creencias de los que
no son la totalidad del país, de los que acaso puedan ser no más
que una parte insignificante de él. Eso sí que es absolutamente
iliberal, eso sí que es indiscutiblemente tiránico. Pero se invoca
la conveniencia de Cuba para el porvenir.¡Ah! ¡qué pobre
República, qué desgraciada República que no oye, cuando está
dando los primeros vejidos de su amanecer, por todas partes más que
la murmuración del temor y de la desconfianza! Se tiene aquí miedo
á todo: miedo a los Estados Unidos, miedo al Papa, miedo al
sacerdocio, porque miedo y no otra cosa es lo que ha inspirado
semejante prevención. Tenemos miedo de que ese clero se vuelva
contra nosotros y ¿sabéis por qué? porque ese clero de antes, el
clero extranjero, no es el clero formado en este medio y sostenido
por el amor de sus feligreses, sino el clero que ha venido impuesto
de fuera, el clero romano y extranjero…¿queréis abrirle las
puertas para mañana imponer á los que no creen, la contribución
que se necesita para pagar el culto de los que creen?”
Juan
Gualberto Gómez terció para afirmar que no había venido “á
defender la unión de la Iglesia con el Estado [sino] la posibilidad
de que se establezcan relaciones entre la Iglesia y el Estado, pues
que el hecho de que el Estado cubano tenga relaciones con la Iglesia
ó con otro Estado, ¿indica que están unidos? Indica sencillamente
que funcionarán de acuerdo dentro de sus respectivas
independencias…”; añadiendo “por lo que a mí se refiere, la
palabra miedo no tiene aplicación de ninguna especie, y desde luego
lo consigno ante la Cámara, para que no se crea que yo haya podido
sentir miedo.”
Le
replicó Manuel Sanguily, en un segundo turno extenso –a concretar
y concluir el cual le exhortó el Presidente de la Convención,
Cisneros Betancourt-, que apostilló con estas palabras: “¿Cómo
esta Cuba que debe nacer entre los esplendores del día, ha de ser
condenada a prepararse á mejor vida futura por esa unión
inconcebible con lo que representa tinieblas y exclusivismo? Por mi
parte realmente protesto contra semejante política, á favor de la
cual no hay razón ninguna de conveniencia que alegar, sino fantasmas
y visiones que se quieren levantar en nuestro camino como si
debiéramos recorrerlo desesperados y jadeantes. ¿A qué más
discutir? Sepárese en lo sucesivo, como lo está ya, la Iglesia del
Estado, y esperemos sin temores el porvenir.”
Puesto
a votación el texto completo del futuro artículo 26 de la
Constitución (con sus cláusulas relativas a la libertad de
profesión de creencias religiosa, la libertad del ejercicio de todos
los cultos, y la separación entre la Iglesia y el Estado), recibe el
respaldo de José B. Alemán, José Miguel Gómez, José N. Ferrer,
José de J. Monteagudo, Martín Morúa Delgado, José L. Robau, L.
Fortún, Salvador Cisneros, Manuel R. Silva, Pedro E. Betancourt,
Leopoldo Berriel, Antonio Bravo Correoso, Gonzalo de Quesada, Diego
Tamayo, Manuel Sanguily, Emilio Núñez, José Lacret, Rafael M.
Portuondo, José Fernández de Castro, E. Tamayo , Rafael Manduley,
Alfredo Zayas, Enrique Villuendas y Domingo Méndez Capote. Votaron
en contra Juan Gualberto Gómez, Pedro González Llorente, Eliseo
Giberga y Joaquín Quílez.
¿Qué
demuestran estas diferencias de criterio? Que nuestros próceres no
eran figuras planas, de cartón piedra, unidimensionales, sino
personalidades complejas, llenas de peculiaridades y de
contradicciones, aunque netamente de una grandeza indiscutible Por
eso los honramos y los admiramos. El afán de Juan Gualberto Gómez
por reclutar el apoyo de la Iglesia para la naciente República
demostró ser infundado, tras el paso de unos pocos años y la
sobrevenida cubanización progresiva del clero. Que tuvieran razón
en esto Sanguily y la mayoría de los Convencionales que votaron a
favor de la inclusión en sede constitucional de la separación entre
la Iglesia y el Estado en nada empequeñece la enorme deuda moral de
Cuba con Juan Gualberto Gómez. Tratándose de un liberal a
machamartillo, debemos entender que su exceso de celo por una
inexistente cuestión religiosa le llevó a querer prevenir la
desafección del clero por la República y la influencia negativa
–que él sobreestimaba- en la vida política del país que podría
ejercer aquél sobre sus feligreses. Más de un siglo después,
resulta fácil emitir juicios retrospectivos, cuando sabemos lo que
ha sucedido en el pasado. En aquellos momentos, ni siquiera existía
la República.
1
Publicado en www.ahcuba.org .
2 Vid. “El Héroe
Olvidado: William B. Cushing”, monografía del Prof. René León,
1ª edic. agosto 2008, Publicaciones Culturales René León (Tampa,
Florida).
3 Obras Completas,
Editorial Nacional, La Habana, 1975 , Tomo 19, págs. 391-392.
4 Boletín del Archivo Nacional, Año
XXII, números 1-6, enero-diciembre 1923, págs. 209-210.
5
Mediante la carta encíclica Quanta Cura, promulgada por el Papa
Pío IX el 8 de diciembre de 1864, la Iglesia había lanzado una
enérgica condena contra la libertad de conciencia y de culto,
afirmando “que en nuestro tiempo hay no
pocos que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo
principio llamado del naturalismo, se atreven a enseñar "que
la perfección de los gobiernos y el progreso civil exigen
imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne
sin preocuparse para nada de la religión, como si esta no
existiera, o, por lo menos, sin hacer distinción alguna entre la
verdadera religión y las falsas". Y, contra la doctrina de la
Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en
afirmar que "la mejor forma de gobierno es aquella en la que no
se reconozca al poder civil la obligación de castigar, mediante
determinadas penas, a los violadores de la religión católica, sino
en cuanto la paz pública lo exija". Y con esta idea de la
gobernación social, absolutamente falsa, no dudan en consagrar
aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia
católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI,
Nuestro Predecesor, de feliz memoria, locura, esto es, que "la
libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada
hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar
como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena
libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad -ya de
palabra,ya por escrito,ya en otro modo cualquiera-, sin que
autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna
forma". Al sostener afirmación tan temeraria no piensan ni
consideran que con ello predican la libertad de perdición…”
Poco más de un siglo y
cuarto después, esa condena por parte de la Iglesia Católica sigue
en pie, según la Declaración sobre la masonería, suscrita en Roma
el 26 de noviembre de 1983 y firmada por el hoy Papa Benedicto XVI
(entonces, Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe), en la que se dice que “Permanece, por tanto, inmutado el
juicio negativo de la Iglesia al respecto de las asociaciones
masónicas, puesto que sus principios ha sido siempre considerados
inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por tanto, la
inscripción a ellas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen
a tales asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y
no pueden acceder a la santa comunión…El Sumo Pontífice Juan
Pablo II, en el curso de la audiencia concedida al abajo firmante
cardenal prefecto, ha aprobado la presente declaración, decidida en
la reunión ordinaria de esta sagrada Congregación y ha ordenado su
publicación”.
6 Morúa, en apoyo de
Cisneros, dijo: “si como dicen los creyentes…Dios está
en todas partes, no necesita que nosotros lo traigamos a la
Constitución”.
7 Vid. “Cuba: Fundamentos de la
democracia. Antología del pensamiento liberal cubano desde fines
del siglo XIX hasta fines del siglo XX”. Compilación: Beatriz
Bernal, Madrid, España.
8 Art. 54. (1) El Estado socialista, que basa su actividad y educa al pueblo en
la concepción científica materialista del universo, reconoce y
garantiza la libertad de conciencia, el derecho de cada uno a
profesar cualquier creencia religiosa y a practicar, dentro del
respeto a la ley, el culto de su referencia.
(2)La Ley regula
las actividades de las instituciones religiosas.
(3) Es
ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la
Revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de
trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos
y los demás deberes establecidos por la Constitución.
9
En una colaboración para la Revista Bimestre de
febrero de 1933, Juan Gualberto Gómez –quien murió apenas el
día 5 del siguiente mes- se refirió al intenso intercambio
epistolar mantenido con Martí , y sobre esto escribió: “Tengo,
sobre todo, la última. Está escrita la víspera del día en que
salió para Santo Domingo a reunirse con el general Máximo Gómez,
para venir a morir a Cuba. Después de encargarme de que me
dirigiera, en lo sucesivo, a Gonzalo de Quesada, de quien me decía
“mi hijo espiritual”, terminaba su carta con estas frases
nerviosas: “¿Lo veré…? ¿Volveré a escribirle…?
Me siento tan ligado a usted, que callo…Conquistaremos toda la
justicia…tal es el párrafo, para mí inolvidable, de la última
carta que me escribió en 1895.”
10
http://ufdc.ufl.edu/b=UF00072606&v=00018
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Isla de
Cuba. Habana, 27 de enero de 1901, núm.18, págs. 209 a 224
La
guerra Cubano-Hispano-Americana.
La
Actitud Norteamericana: Desprecio o Vanidad. La Historia se Escribe
así
©Rowland
J. Bosch, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
La
compañía cinematográfica TNT lanzó al mercado americano su
película de largo metraje “Rough Riders”, con la actuación
principal de los artistas Tom Berenguer y Sam Elliot, en la que se
glorifica la presencia bélica de esa tropa de voluntarios que hizo
famoso a Theodore Roosevelt. Al crear la leyenda de “El regimiento
de las tropas más bravas desde que los mongoles arrasaron las
estepas” y que dio lugar al Primer Regimiento de voluntarios de
caballería del ejército norteamericano y preparó al pueblo para su
ascensión a la presidencia de los Estados Unidos.
Es
de notarse que la película evade casi completamente la crucial
acción de las tropas mambisas en el conflicto. Bien dijo el
humorista Finley Peter Dunne sobre las memoria de Teddy Roosevelt, de
la guerra en que fungió de Teniente Coronel, que el libro debió
llamarse “Solo en Cuba”.
Y
esto es una amarga verdad y lo escrito una falacia. Después de
leerse los libros que se escribieron por los historiadores americanos
respecto a esta corta guerra, se queda la impresión de que los
Estados Unidos fueron los únicos responsables de la victoria y de
que los patriotas cubanos no estuvieron presentes en la lucha o al
menos que sus funciones en la misma apenas tuvieron importancia y de
que su contribución al desenlace de este conflicto fue nula.
Otro
escritor, H. Wayne Morgan, en su libro El camino americano hacia el
Imperio, dice: “La guerra con España y la expansión ultramarina
no hace una sola mención de la participación cubana”.
En
otra cinta cinematografíca, Mensaje a García (1936), protagonizada
por el actor Wallace Beery y que relata muy novelescamente la
aventura del Teniente Andrew S. Rowan, , con el objeto de trasmitir
un mensaje verbal al Mayor General Calixto García, basada en un
relato del escritor Elbert Hubbard titulado “Un mensaje a García”,
rehecha posteriormente para la televisión, el mito de la historia ha
continuado. El mensaje no era otro que solicitar de las tropas
cubanas la total cooperación durante el conflicto que se avecinaba,
como así sucedió. García en su entrevista le reclamó armas y
municiones al Presidente a través de Rowan. Nunca llegaron las armas
y municiones, otra de las tantas bajezas americanas de engaños, para
de esa manera atacar por la zona norte de la provincia de Oriente y
tomar el Puerto de Gibara y la ciudad de Holguín, posteriormente
conquistar Manzanillo y Palma Soriano, y por último atacar a
Santiago de Cuba. De esa forma, con Oriente en poder de los
insurrectos, los americanos podrían combatir en el Este de la isla y
por último apoderarse de La Habana.
Tal
vez por ignorancia, desconfianza o por temor, los americanos hicieron
todo lo contrario. Atacaron por el sur de Oriente y jamás salieron
de la provincia durante la guerra, ya que al caer Santiago de Cuba,
después de la derrota española en la toma de San Juan y del
hundimiento de la flota de Cervera frente a las costas del sur de
Oriente, los españoles se rindieron.
Los
americanos, sin siquiera tomarse la molestia de informar a Máximo
Gómez ni a ningún jefe mambí del cambio de los planes, dejaron al
Generalísimo aislado en la Reforma, en la provincia de Las Villas.
Ignorándolo, en la confusión de los planes anteriores, causada por
los cambios de estrategia, los periódicos en los Estados Unidos lo
utilizaron para culpar a los cubanos de poco entusiasmo en el
esfuerzo de la guerra.
Washington
había perdido interés en la campaña de Gómez contra los españoles
en el centro de la isla. Hay una anécdota: William Randolph Hearst
tuvo la “brillante” idea de regalarle a Máximo Gómez una espada
valorada en dos mil dólares. Este la rehusó diciendo: “Estos
imbéciles en NY, desperdiciando dos mil dólares. Con ese dinero se
hubieran conseguido botas para mis hombres descalzos, camisas para
sus espaldas y cartuchos para sus rifles: llévesela”.
El
6 de junio, el Coronel Carlos Hernández, uno de los acompañantes de
Rowan a su regreso, llegó a Banes en el barco “Gloucester” con
un mensaje del General Miles para García acerca del plan de
desembarco de varios miles de soldados estadounidenses y el posterior
ataque a la ciudad de Santiago de Cuba por mar y tierra. Calixto
García, al recibir el mensaje, se dispuso a ejecutar su parte en la
contienda para que los soldados americanos desembarcaran en
territorio cubano, lo que se llevó a cabo por Daiquirí y otros
lugares de la costa sur, sin contratiempo alguno. Sin la acción de
García, el ejército americano hubiera tenido grandes pérdidas al
pisar tierra en Cuba.
Siguiendo
la estrategia preparada por Calixto García, el ejército de
liberación cubano comenzó por impedir el fortalecimiento de las
defensas de la capital oriental. La cuarta división del ejército
cubano, bajo el mando del General Luís de Feria, fue colocada en
posición de cortar el paso al regimiento del General Luque, de
Holguín. Entretanto, en Camagüey, una división cubana fue enviada
a Victoria de las Tunas para impedir que pasaran los refuerzos
españoles procedentes de esa provincia.
Mientras
tanto, las fuerzas españolas eran aisladas en Holguín, copadas
entre la Sierra Maestra y las unidades que Calixto García tenía
alrededor de Santiago y que impedían el refuerzo de esta plaza. En
Guantánamo, la primera división comandada por el General Periquito
Pérez fue colocada frente a seis mil soldados españoles al mando
del General Pareja.
El
General Sampson en esta ocasión admitió la importancia de los
mambises en bloquear el avance de los españoles de Guantánamo a
Santiago. Las fuerzas españolas intentaron en vano llegar a Santiago
de Cuba pero los cubanos mantuvieron el control del territorio. Las
tropas americanas comandadas por Shafter y Sampson desembarcaron por
Daiquirí y Siboney.
La
flota española de Cervera, anclada en la bahía de Santiago de Cuba
fue en pocas horas destruida por los barcos de guerra americanos, al
tratar de salir del puerto. Hundida la flota, Santiago de Cuba
quedaba prácticamente indefendible ya que no podía recibir
refuerzos ni vituallas por mar. Por tierra, el campo era de los
cubanos quienes hostigaban continuamente a las columnas españolas
que trataban de llegar a la capital oriental.
Entretanto
el comodoro Dewey derrotaba en Cavite a la flota española de
Filipinas. Después, sucedieron los combates del Caney y de la toma
de San Juan, los que al ser ganados por los americanos ponían la
capital a merced de los invasores. La rendición de Santiago de Cuba
era lógica, después de estas derrotas de los españoles.
El
acto de la rendición se efectuó el 17 de julio de 1898. El General
Shafter entraba en la ciudad después que el general Tovar
capitulara.
El
incidente con Calixto García fue debido a la actitud del gobierno
americano al no contarse con los cubanos a la hora de la rendición.
Calixto García renunciaba ante su gobierno y enviaba una carta al
General Shafter quejándose de haberse impedido la entrada de los
mambises en la ciudad, después de la gran ayuda que éstos le
brindaron a los invasores, sin la cual la guerra entre las dos
potencias se habría prolongado indefinidamente.
No
solamente eso. En Santiago de Cuba se ordenó mantener en sus puestos
a las autoridades españolas. Ante tanto agravio, Calixto García
envió la siguiente carta al General Shafter:
Al
mayor General Shafter, General en Jefe del Quinto Cuerpo del Ejército
de los Estados Unidos.
Señor:
“El
día 12 de mayo último el Gobierno de la República de Cuba me
ordenó, como comandante en jefe que soy del Ejército Cubano en las
Provincias Orientales, que prestara mi cooperación al Ejército
americano. Siguiendo los planes y obedeciendo las órdenes de los
jefes he hecho todo lo posible para cumplir los deseos de mi
Gobierno, habiendo sido, hasta el presente uno de los más fieles
subordinados de usted y teniendo la honra de ejecutar sus órdenes e
instrucciones hasta donde mis facultades me han permitido hacerlo. La
ciudad de Santiago de Cuba se rindió al fin, al Ejército americano,
y la noticia de tan importante victoria sólo llegó a mi
conocimiento por personas completamente extrañas a su Estado Mayor,
no habiendo sido honrado con una sola palabra de parte de Ud. sobre
las negociaciones de paz y los términos de la capitulación
propuesta por los españoles.
Los
importantes actos de la rendición del Ejército español y de la
ciudad por usted, tuvieron lugar posteriormente, y sólo llegaron a
mi conocimiento por rumores públicos. No fui tampoco honrado con una
sola palabra, de parte de Ud, invitándome a mí y a los demás
oficiales de mi Estado Mayor para que representáramos al Ejército
cubano en ocasión tan solemne. Sé, por último que Ud, ha dejado
constituidas, en Santiago, a las mismas autoridades españolas contra
las cuales he luchado tres años como enemigos de la independencia de
Cuba. Yo debo informar a usted que esas autoridades no fueron nunca
electas por los habitantes residentes de Santiago de Cuba, sino
nombradas por decretos de la Reina de España. Yo convengo, señor,
en que el Ejército bajo su mando haya tomado posesión de la ciudad
y ocupado las fortalezas: yo hubiera dado mi ardiente cooperación a
toda medida que Ud. tuviese más conveniente, guardando el orden
público hasta que hubiera llegado el momento de cumplir el voto
solemne del pueblo de los Estados Unidos, para establecer en Cuba un
gobierno libre e independiente, pero cuando se presenta la ocasión
de nombrar las autoridades de Santiago de Cuba, en las circunstancias
especiales creadas por una lucha de treinta años contra la
dominación española, no puedo menos que ver, con el más profundo
sentimiento, que esas autoridades no sean elegidas por el pueblo
cubano sino defender la soberanía española contra los cubanos.
Circula el rumor que por lo absurdo, no es digno de crédito,
General, de que la orden de impedir a mi ejército la entrada en
Santiago de Cuba ha obedecido al temor de venganza y represalias
contra los españoles. Permítame Ud. que proteste contra la más
ligera sombra de semejante pensamiento, porque no somos un pueblo
salvaje que desconoce los principios de la Guerra civilizada;
formamos un ejército pobre y harapiento, tan pobre y harapiento como
lo fue el ejército de vuestros antepasados en su guerra noble por la
independencia de los Estados Unidos de América; pero a semejanza de
los héroes de Saratoga y de Yorktown, respetamos demasiado nuestra
causa para mancharla con la barbarie y la cobardía.
En
vista de todas las razones aducidas por mí anteriormente, siento
profundamente no poder cumplir por más tiempo las órdenes de mi
Gobierno, habiendo hecho, hoy ante el General en Jefe cubano mayor
General Máximo Gómez la formal renuncia de mi cargo como general en
jefe de esta sección de nuestro ejército. En espera de su
resolución, me he retirado con todas mis fuerzas a Jiguaní.
Soy
respetuosamente de Ud. Mayor General Calixto García
Campos
de Cuba Libre, 17 de julio de 1898”.
La
actitud de Shafter era la consecuencia de la política de los Estados
Unidos ya que éstos no querían interferencia en su actuación en
Cuba, aparte de que los españoles por su orgullo muy característico
y propio no estaban dispuestos a rendirse a los mambises, a los que
siempre habían tratado como rebeldes y gente inferior. Shafter,
queriendo demostrar que él solamente había actuado siguiendo
órdenes superiores, posteriormente recibió a García en un acto en
el Club San Carlos de Santiago de Cuba y reconoció la ayuda mambisa.
Lo demás es historia bien sabida, con la firma del Tratado de París,
donde tampoco fueron admitidos los cubanos.
Otro
detalle de esta guerra fue el problema racial. Gran parte del
ejército mambí estaba compuesto por negros y la mayoría de los
“Rough Riders” eran sureños con mentalidad discriminatoria hacia
la raza de color. Y es de notar también que la caballería americana
compuesta por negros sureños brindó un gran aporte a la victoria,
lo que está bien descrito en este informe del “New York Evening
Post”: “Si no hubiera sido por la caballería negra, los “Rough
Riders” hubieran sido exterminados ya que ello salva la pelea en la
loma de San Juan, y el día llegará en que el General Shafter le
otorgará crédito por su bravura”.
Una
semana después de la salida de Santiago, un oficial americano en el
Octavo Regimiento de Voluntarios de Infantería de Ohio le escribió
al Presidente McKinley, desde el campo cerca de la ciudad tomada:
“Cuando la verdadera historia de la campaña de Santiago sea
escrita, si alguna ha de ser dicha, el pueblo americano quedará
pasmado y asombrado, no sólo ante el sin igual coraje de muchos
soldados, sino por la eficiencia personal y la devoción de los
oficiales y subordinados y su patriotismo, al conocer la más
vergonzosa página de la historia de América”.
El
día 15 de julio, dos días antes de la rendición de Santiago,
Shafter cablegrafió a Washington lo siguiente: “Yo no creo que
Toral (el General Español) esté tratando de ganar tiempo con la
esperanza de obtener refuerzos. Los cubanos tienen fuerzas cerca y
alrededor de todas las tropas españolas”. Bloqueando y entonces
inmovilizando los refuerzos españoles, los cubanos -tal como el
propio Shafter lo reconoció en su despacho a Washington- hicieron la
rendición incondicional de Toral inevitable.
A
ningún cubano se le permitió asistir a la firma de la rendición.
La excusa americana para no invitar a los cubanos era que temían que
éstos tomaran represalias personales y realizaran saqueos.
García
más tarde señaló que Shafter “me había dado una promesa
distinta, de que las tropas cubanas y americanas entrarían
conjuntamente en Santiago, promesa que él ha negado, pero no
obstante, fue así”. Lo mismo o parecido ocurrió con los
filipinos que fueron excluidos en la toma de Manila.
A
los cubanos les fue obvio que los Estados Unidos quisieron
utilizarlos para obtener la victoria fácil y rápidamente, sin tener
que otorgarles ningún reconocimiento oficial.
La
carta de García a Shafter no fue hecha pública hasta mucho después.
Cuando se supo la noticia, en muchos periódicos en Estados Unidos y
en sus editoriales la reacción general fue favorable al General
Cubano. “Sin duda alguna él merece un mejor tratamiento que ser
ignorado a la hora de la victoria”, declaró el “Chicago
Journal”.
El
“Louisville Dispatch” fue todavía más preciso: “La carta de
García coloca al General Shafter en una pésima posición si esto es
verdad. Es una protesta digna y real contra la descortesía
demostrada hacia él y su ejército después de que la victoria fue
lograda, aún con la poca cortesía de no informarle de la situación.
Es una protesta contra la política de mantener en sus puestos a los
nombramientos de la Reina de España y ante todo lo más elocuente y
vejaminoso es la calumnia de que los miembros de su ejército son
bárbaros. En este punto, García disparó una andanada a Shafter que
debe haberle penetrado en sus 315 libras de carne hasta el mismo
corazón”.
Un
gran número de ciudadanos de Santiago firmó una petición al
Presidente McKinley, apoyando a García y agregando que esperaban que
la presencia de los españoles como administradores de los intereses
de los cubanos fuera cambiada a los cubanos en breve plazo. De más
está decir que esta petición fue ignorada por Washington.
Calixto
García, terminada la guerra, marchó con una comisión a Washington
con el objeto de gestionar dinero con que pagar a los mambises que se
encontraban en muy difícil situación económica. Pero estando en
Washington el viejo mambí moría de pulmonía. Sus restos se
trasladaron a La Habana para ser enterrados el 11 de febrero de 1899.
La
guerra de 113 días entre España y Estados Unidos había terminado,
y los cubanos esperaron pacientes después del Tratado de París por
el advenimiento de la República mediatizada con la “Enmienda
Platt” en sus costillas.
Con
el transcurso de los años, Cuba fue, poco a poco y con el esfuerzo
de sus hijos, sacudiéndose las leyes impuestas que le impedían la
consumación de la total independencia, al fin lograda y la que en un
funesto día había de caer en la más ignominiosa tiranía, para su
propia vergüenza y que espera el feliz día en que la bandera cubana
ondee verdaderamente libre en una nueva república democrática.
Bibliografía
Philips
S. Foner, “The Spanish-Cuban-American War”, Vol.II, Monthly
Review Press, NY. NY, 1972
Finley,
Peter Dunne, Mr. Dooley’s. Philosophy,NY, 1900
“New
York Tribune” May. 23, 1898
“New
York Tribune”, August 14, 1898
“Associated
Press Dispatch”, The State, june 21, 1898
Calixto
Garcia, Historia de Cuba, Ediciones Univeral, 1976
La
Enciclopedia de Cuba, Historia, Tomo 4, Primera edición, abril, 1974
Herminio
Portel Vilá, Los americanos en Cuba, La Habana, 1910
Monografía
del ALDEU, 1898 Entre el Desencanto y la Esperanza, “Un ideal de
libertad: La Guerra Cubano-Hispano-Americana” (Su epílogo en
1898), René León
La
República Cordial
©René
León, de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
El
3 de noviembre de 1876 arriba a La Habana el general Martínez
Campos, a la cabeza de un fuerte contingente de soldados y equipos
militares para poner fin a la guerra en Cuba. Las fuerzas cubanas se
componían de unos siete mil soldados en las provincias de Oriente,
Camagüey y Las Villas. El general Máximo Gómez trataba de
presionar al ejército español en Las Villas, mientras las fuerzas
de Antonio Maceo y Calixto García mantenían un gran control en
Camagüey y Oriente. Contra ellos iba a disponer el general Martínez
Campos de un ejército de setenta mil soldados. Pero más que los
hombres, la política del “general pacificador” -como fue
conocido- fue la negociación y el ofrecimiento de rendir las armas a
los insurgentes, sin ser perseguidos y salida para el exilio, ante
una lucha que no se le veía final. Otra de las medidas de Martínez
Campos fue humanizar el conflicto, evitando los atropellos por los
soldados, voluntarios y guerrilleros que defendían la bandera
española.
Se
habían producido algunas deserciones entre el ejército cubano.
Desde Nueva York había ido disminuyendo paulatinamente la ayuda a
los combatientes en Cuba. Mientras que el gobierno de la Isla había
mantenido en las provincias de Pinar del Río, La Habana y, Matanzas
el mismo nivel de producción de azúcar, tabaco y café, y en
algunos municipios se había aumentado la producción, que servía
para mantener los gastos del gobierno de la Isla.
Una
de las primeras disposiciones de Martínez Campos fue el prohibir los
abusos contra los civiles cubanos en el campo, el pago de las
compras, tales como animales y alimentos para uso del ejército
español. Él trataba de cambiar la opinión de sus enemigos y
demostrar que él venía para la pacificación total de la Isla. A
los prisioneros mambises se les respetaba la vida, y a los heridos se
les atendía. El 5 de febrero de 1878 un decreto firmado por él
decía “que todos aquellos esclavos que se encontraban en el campo
insurrecto, y entregaban las armas, quedaban libres, sin que sus
dueños recibieran indemnización”. Se empezaron a presentar en los
cuarteles militares negros que se acogían al decreto. Se empiezan a
producir contactos entre oficiales españoles y cubanos. La Cámara
de Representante cubana crea una comisión para estudiar el final de
la guerra. El 7 de febrero se reúne Vicente García, presidente de
la República Cubana en Armas, con Martínez Campos. Al cabo de tres
días de discusiones, llegan al acuerdo de deponer las armas el
ejército.
La
noche del 9 al 10 de febrero de 1878, los oficiales reunidos y sus
tropas celebran una votación entre aquel pequeño grupo, para así
dar fe de que aceptaban el plan de Martínez Campos, con sólo dos
preguntas ¿La Paz o La Guerra? La respuesta es bien sabida,
aceptaron la paz. En los acuerdos se olvidaban las faltas cometidas
contra España. Se indultaba a los españoles o cubanos que habían
desertado, y se concedía la libertad a los esclavos que habían
peleado al lado de los cubanos. Se facilitaba la salida de la Isla a
todos los que lo deseasen, y por último se disponía la entrega de
las armas. En la zona de Oriente, los generales Antonio Maceo y
Calixto García y el resto de su oficialidad seguían en pie de
guerra contra España. No aceptaron el Pacto de Zanjón. Martínez
Campos y Antonio Maceo se reúnen en Baraguá el 15 de marzo, sin
llegar a acuerdo alguno. Al perder fuerza el movimiento, Maceo
solicita el 20 de abril una tregua, y el 20 de mayo se presenta ante
Martínez Campos, y solicita salir del país. Daba término, se puede
decir, a la guerra de los Diez Años.
Después
de diez años de guerra, no se había conseguido objetivo alguno.
Miles de cubanos murieron y muchos quedaron en la ruina total en las
provincias de Las Villas, Camagüey y Oriente. Se esperaba que al
comenzarse el proceso de la paz, cambios políticos, sociales y
económicos se iban a iniciar en la Isla. Julio Le Riverend dice: “…
sobre el embargo de bienes a los infidentes constituyese uno de los
hechos políticos de más resonancia en la transformación económica
del país”.(1) Una nueva clase privilegiada iba a ser parte de la
nueva sociedad al finalizar la guerra. Le Riverend dice: “Una nueva
aristocracia del dinero, producto de negocios surgidos de la Guerra,
-fuera la administración de los bienes embargados, fueran los
suministros al ejército español- surgió en aquella época, con
caracteres políticos y sociales que la diferencian radicalmente de
la vieja aristocracia criolla”.(2) Los cubanos que eran sospechosos
de haber cooperado con los revolucionarios fueron expropiados.
Martín
Rodrigo y Alhajilla, dice: “El repaso a la actividad económica de
los principales dirigentes del integrismoen Cuba nos indica que sus filas no sólo estaban nutridas por
comerciantes, sino que la mayoría de ellos eran, a su vez,
propietarios de ingenios.”(3) Entre los más prominentes se
encontraban Julián Zulueta, Francisco F. Ibáñez, Pedro Sotolongo,
Manuel Calvo, Mamerto Pulido y otros, que se aprovecharon en los años
de guerra y después para comprar y apropiarse de propiedades de los
revolucionarios. El más importante de todos ellos lo era Julián
Zulueta, esclavista, traficante de chinos, Presidente de la
“Asociación de Hacendados”, organizador de los Batallones de
Voluntarios en 1854 y cuanto negocio sucio que se presentaba.
Los
burgueses criollos, los pequeños comerciantes en las ciudades, y
los dueños de tierra se adaptan a la situación, creyendo las
promesas del gobierno español, y forman en agosto de 1878 el Partido
Liberal Autonomista. Según ellos, era la única forma de canalizar
las aspiraciones de los cubanos y poder llevar a Madrid sus reclamos
y reformas del sistema colonial. Al mismo tiempo, los miembros de la
administración de la Isla, los hacendados y comerciantes, apoyados
todos por las fuerzas recalcitrantes españolas, forman el Partido
Liberal. Su meta, mantener la Isla como si fuera parte de España.
Martínez
Campos sabía de antemano que en lo discutido y aprobado en el Pacto
de Zanjón no se hablaba de reformas, pero él comprendía que, si al
pueblo cubano no se le daban reformas y no se hacían cambios en la
administración, se volverían a la manigua a defender la libertad no
conseguida. En carta al Ministro de la Guerra, en Madrid, de 18 de
febrero, a sólo diez días de firmada la Paz, le decía: “Hay que
resolver la ley de trabajo; hay que resolver la cuestión de brazos;
hay que estudiar el pavoroso pero insostenible problema de la
esclavitud antes de que el extranjero nos imponga una
resolución;…deben ser resueltos con audiencia de sus
representantes, y no por informes que den Juntas para cuyo
nombramiento es el favoritismo o la política de base”. (4) Lo que
Martínez Campos trataba era de mantener aquella paz tan frágil.
Consigue que se rebajen los gastos de guerra del presupuesto
económico 1878-79, una baja del 5% de las contribuciones directas y
un 10% de los derechos de exportación, siendo publicado en la Gaceta
de la Habana. Pero la presencia del “general pacificador”
molestaba a los miembros del Partido Liberal y al Casino Español, y
celebran como un triunfo cuando es llamado a formar gobierno en
Madrid.
La
deuda pública en el año de 1878 ascendía a más de 150 millones de
pesetas. Según Pirala, “Una buena parte de esa suma había sido
devorada por el “fraude organizado en gran escala en todo lo
relativo al aprovisionamiento del ejército”. (5) Los
excombatientes cubanos se vieron en la necesidad de emigrar a zonas
que la guerra no había sido afectado, otros a trabajar por salarios
miserables para sostener a la familia, el exilio fue el camino de
aquellos abandonados a su suerte. La paz no había resuelto el
problema cubano. Le Riverend dice al respecto: “Solo los
comerciantes nuevos, los cambistas, los proveedores del ejército,
los funcionarios de alta categoría, civiles y militares, lograron
acumular nuevas riquezas”.(6)
El
5 de enero de 1877 había llegado a La Habana José Martí,
procedente de México. Sería el hombre que con su palabra uniría al
exilio cubano y en especial a la clase obrera tabacalera en los
Estados Unidos. Martí llega a La Habana, con el nombre de Julián
Pérez, que era su segundo nombre y su segundo apellido. El 24 de
febrero parte con rumbo a Guatemala. Regresa a Cuba en el mes de
septiembre de 1878, y empieza a trabajar en los bufetes de Nicolás
Azcárate y de Miguel Viondi. Por no presentar su título, las
autoridades españolas le niegan el derecho de ejercer de abogado.
Sus actividades literarias van en aumento en las reuniones sociales,
al igual que en las políticas, en especial en el Liceo de
Guanabacoa. Sus discursos son el comentario de los simpatizantes por
la causa cubana; las autoridades españolas observan el movimiento
del futuro líder de la Revolución. Hace amistad con Juan Gualberto
Gómez, que lo pone en contacto con los generales Calixto García y
Roloff, que se encontraban exilados en Nueva York. Adolfo Márquez
Sterling lo invita a un banquete en los altos del café El Louvre,
donde pronuncia un discurso en el que dice Martí: “…si hemos de
ser, más que voces de la patria, disfraces de nosotros mismos, si
con ligeras caricias en la melena, como el domador desconfiado, se
pretende aquietar y burlar al noble león ansioso, entonces quiebro
mi copa: …no brindo por la política cubana”.(7) En septiembre
de 1879 es detenido y llevado a prisión. Juan Gualberto Gómez, que
en ese momento estaba en su casa, avisa a los demás comprometidos.
Las autoridades le ofrecen ponerlo en libertad y no deportarlo si
hace una retractación pública, a la cual se niega. Su respuesta fue
inmediata: “Dígale al General Blanco que Martí no es de raza
vendible”. (8). El 25 de septiembre sale desterrado a bordo del
“Alfonso XII”, rumbo a Santander.
El
historiador Guillermo de Zéndegui dice sobre los partidos formados
en Cuba: “Dos grandes corrientes de opinión: la conservadora, de
puras esencias tradicionalistas, y la liberal, de aspiraciones más o
menos audaces…Nutrían la primera, como era de esperarse, los
almacenistas, los hacendados, los grandes propietarios latifundistas,
españoles en su mayoría, y no pocos miembros de la aristocracia
criolla, a quienes la cuestión fundamental que planteaba la
abolición de la esclavitud impelía a tomar el partido de España”.
“Al pensamiento autonomista se adscribió gran parte de la
intelectualidad criolla, la pequeña burguesía y la naciente clase
media, incluyendo a muchos que, llegado el momento crítico de las
grandes definiciones, tomaron las armas e hicieron causa común con
los radicales del separatismo”.(8)
Los
proyectos de reforma que los diputados liberales plantearon en las
Cortes no recibieron el apoyo de la mayoría. El pueblo cubano se
sentía engañado, las voces de protesta se empezaron a oír en toda
la Isla. Luis Miguel García Mora, dice: “El fracaso reformista del
autonomismo, el no lograr la mejora de la situación cubana dentro de
la legalidad colonial, no hará más que favorecer la salida
revolucionaria, covenciendo con su fracaso al pueblo cubano que de
España nada se podía obtener”. (9)
Las
intentonas por parte de oficiales que habían peleado en la guerra de
los Diez Años (1868-1878) de invadir la isla y reanudar la guerra,
después del fracaso del Pacto de Zanjón, no fueron secundadas por
el pueblo. La guerra Chiquita, como fue llamada, en 1879. En 1883, el
apresamiento y fusilamiento de Ramón Bonachea. En 1885, el
desembarco procedente de Estados Unidos de Limbano Sánchez y
Francisco Varona. Todas fueron un total fracaso.
José
Martí da comienzo a su labor literaria y revolucionaria desde su
llegada a New York el 3 de enero de 1880, labor que fue secundada por
muchos de los excombatientes cubanos radicados en la ciudad. Su
primera disertaciónl se presenta el 24 de enero de 1880 en el “Steck
Hall” de Nueva York. Numeroso público asiste, el orador levanta de
sus asientos de la emoción a los participantes.
En
estos primeros años en New York, representa a los gobiernos del
Paraguay, Uruguay, y Argentina en funciones consulares, mientras que
se dedica en sus ratos libres a escribir en los periódicos y a dar
conferencias por la causa cubana, en las que predicaba una guerra sin
odios contra España. Se reúne con los principales generales de la
guerra de los Diez Años, Gómez y Maceo, para preparar el futuro de
Cuba.
En
1884 se prepara otro movimiento revolucionario para iniciar la guerra
en Cuba. Gómez y Maceo, como jefes principales. Benigno Souza, dice:
“Esta fue la intentona llamada de Gómez y Maceo en el año de
1884, movimiento fracasado, como todos saben, por una serie de
desdichas; las capitales, el disgusto de Martí con Gómez y Maceo,
la pérdida del armamento de Maceo en Panamá, la confiscación del
de Gómez, en Santo Domingo y su prisión”.(10)
La
colonia de expatriados había crecido en los Estados Unidos, y los
núcleos más importantes residían en Cayo Hueso, Jacksonville,
Tampa, Nueva York y otras ciudades. En todas ellas se habían formado
“asociaciones o clubes” unos de ayuda mutua, otros
revolucionarios, donde se daban actos para recaudar fondos. Martí va
reuniendo a todos los cubanos en las diferentes ciudades para hacer
un frente unido contra el gobierno colonial español. González
Arrili dice sobre la labor realizada por él: “Sucedía allá lo
que ha ocurrido muchas veces en nuestra América, y es que los
hombres que se consideran de acción sospechan que no puede
equiparárseles los que se clasifican de pensamiento. Acción y
pensamiento les parece difícil amalgama, cuando en realidad es
indispensable para el triunfo”.(11)
Lo
que José Martí entendía por un pueblo libre y la necesidad de la
guerra por la liberación del pueblo cubano era: “La guerra es un
procedimiento político, y este procedimiento de la guerra es
conveniente en Cuba, porque con ella se resolverá definitivamente
una situación que mantiene y continuará manteniendo perturbada el
temor de ella… porque por la guerra triunfará la libertad
indispensable al logro y disfrute del bienestar legítimo”. (12)
Mientras
en el exilio se preparaban y trataban de unificarse, en Cuba los
autonomistas trataban de promover en 1890 un movimiento económico
que diera más beneficio a la economía de la Isla, que se encontraba
dependiente de la Metrópoli. Ellos buscaban mejorar el comercio con
los Estados Unidos, pero a partir de la “Ley McKinley” los
aranceles eran una barrera al comercio con la isla. Madrid, en vez de
facilitar a los autonomistas en sus gestiones, les hacía quedar mal,
imposibilitando la labor de ellos de un mejor entendimiento con la
capital. Situación que fue bien aprovechada por el exilio. Montoro
en La Habana proclamaba: “El país (Cuba) espera y clama todavía
dispuesto a conformarse con reformas razonables. No asuma el gobierno
la responsabilidad de que vaya más lejos”. (13)
Juan
J. de Casasus, en su libro JALONES DE GLORIA MAMBISA, dice sobre el
momento de dar comienzo a la formación del Partido Revolucionario
Cubano: “En 1891-1892 marcha al sur (Martí) y funda, entre las
generosas emigraciones de Tampa, y Cayo Hueso, el Partido
Revolucionario Cubano. Entonces se dirige a Gómez, septiembre de
1892, con aquella frase, que es digna de su vida: “La República
viene hoy a rogar a usted que, renovando el sacrificio con que
ilustró su nombre, ayude a la Revolución …yo invito a usted, sin
temor de negativa, hoy que no tengo más renumeración que ofrecerle
que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los
hombres”. (14)
Máximo
Gómez, Antonio Maceo y Calixto García coinciden en sus ideas y
pensamiento con José Martí. La guerra se debía hacer sin la ayuda
de los Estados Unidos, que siempre había querido poseer a Cuba. De
los países de la América Hispana no íbamos a recibir ayuda en la
lucha de liberación: sería llamada por Manuel Sanguily “América
Infiel”. Los únicos expedicionarios que llegaron a Cuba en los
primeros grupos fueron seis en la expedición Gómez-Martí, de
Montecristi, y más tarde otros en la expedición de Costa Rica, de
Flor Crombet y Maceo. Da pena decirlo, pero eso fue sólo lo que los
países de la América Hispana hicieron por nuestra revolución, por
miedo a España. Eso se llama servilismo.
Sobre
la Nación Cubana, dice Emilio Roig de Leuchsenring: “…la Nación
Cubana es el resultado del muy largo proceso evolutivo del
pensamiento y de la acción de los hijos de esta tierra en busca de
normas e instituciones políticas que resolvieran, ya de inmediato,
ya para el futuro y de modo permanente, los problemas de toda índole
que en épocas diversas confrontó nuestro pueblo durante los tiempos
coloniales; proceso de formación y plasmación de la conciencia
cubana hacia la integración de la nacionalidad’. (15)
En
1894 se empieza a preparar el plan de la invasión a Cuba. Recibe el
nombre de Plan de Fernandina, que era combinar tres expediciones a
tres lugares diferentes del país, para así crear tres frentes de
guerra y desconcertar al enemigo. Juan J.E.Casasus, dice: “Era la
genial concepción de Fernandina, que frustró, aparentemente, la
imprudencia o ligereza de un viejo veterano de 1868, López de
Queralta, a quien el Maestro (Martí) calificó de traidor”. (16)
El cargamento de amas fue ocupado por las autoridades americanas. Los
planes se habían venido abajo. Se habían gastado más de $58,000
doláres. El 12 de enero de 1895 fue funesto, todo se había perdido.
Pero Martí y los que estaban involucrados en el levantamiento, no
perdieron el ánimo. Se envía la orden a La Habana, a Juan Gualberto
Gómez, de que el levantamiento sea el 24 de febrero, aprovechando el
inicio de los carnavales.
La
guerra da comienzo; sería el final del colonialismo en Cuba, pero
con una diferencia: España no se rindió a la República de Cuba en
Armas, sino que prefirió perder los restos de su imperio en América
y otras partes del mundo, al ser derrotados en la corta guerra con
los Estados Unidos de América, conocida como la Guerra
Hispano-Cubano-Americana.
Roig
de Leuchsenring dice: “La Guerra Libertadora cubana de 1895-1898
fue obra de una mayoría popular, pues movilizó, en forma
mayoritaria a la población cubana, sin que eso quiera decir, desde
luego, que esa mayoría empuñó las armas y se lanzó a los campos
de lucha armada; pero sí que, además de las fuerzas combatientes
del Ejército Libertador, el pueblo de Cuba, mayoritariamente, hizo
causa común con la revolución y a ella se sumó”. (17)
Cuba
estaba perdida para España, el ejército de descamisados y hombres
descalzos los había derrotado. La guerra, que había tenido una
duración de treinta años, llegaba a su fin, cuando el 19 de abril
de 1898 el Congreso norteamericano sancionó la Resolución Conjunta
y el 20 de abril fue firmada por el presidente McKinley.
Los
ideales de José Martí de ver a Cuba libre se habían cumplido, pero
hubo que esperar hasta el 1902 para ser libre, aunque con la soga del
verdugo en el cuello por la “Enmienda Platt”.
“La
gloria y el triunfo no son más que un estímulo al cumplimiento del
deber”
José
Martí.
En
el artículo publicado en Patria, Nueva York, el 20 de mayo de 1896,
con el título de “Primer Aniversario” Enrique José Varona dijo:
“Martí estampó una frase que parece extraña, y que era un
programa: “Queremos fundar la república cordial”. Es decir, la
república sin odios, la república de olvido y si es necesario, de
perdón. La república para todos los que quieran servir á la
república. Lo mismo para los de ayer, que para los de hoy y los de
mañana. Lo mismo para los nacidos en Cuba, que para los nacidos en
España; lo mismo para los del Nuevo, que los del Viejo Mundo. En la
sociedad nueva, libre y regenerada que anhelaba fundar sobre los
escombros de la colonia esclava, no iba á preguntar á nadie: ¿de
donde vienes? sino ¿para qué sirves? Y estaba dispuesto a admitir
todos los servicios útiles, ofrecidos de buena voluntad…Así, y
sólo así, habremos hecho buena la herencia que nos ha trasmitido el
egregio Martí, y veremos viva, en hermosa realidad, su REPÚBLICA
CORDIAL”.
BIBLIOGRAFÍA
CONSULTADA
1.-
Julio Le Riverend, Historia Económica de Cuba, Ministerio de
Educación, La Habana, Cuba, 1974
2.-
Le Riverend
3.-
Martin Rodrigo y Alharilla, ¿Hacendados Versus Comerciantes?
Negocios y Práctica Política en el Integrismo Urbano.versión
http://www.americanistas.es/biblo/textos/08/08-047.pdf
4.-
Luis Miguel García Mora. “Tras la Revolución, las Reformas: El
Partido Liberal Cubano y los Proyectos Reformistas tras la Paz de
Zanjón”. Cuba la Perla de las Antillas. Editorial Doce Calles,
Aranjuez, Madrid, 1996
5.-
Le Riverend, p.462
6.-Le
Riverend, p.465
7.-Guillermo de Zéndegui, p.
212
8.-
García Mora, p.212
9.-
Benigno Souza, Máximo Gómez. El Generalísimo, Editorial Cubana,
Miami, Reeditado, 1991, p. 119
10.
Bernardo González Arrili, Vida de José Martí, Editorial Kapelusz,
Buenos Aires, 1948, p. 73
11.-
Homero Muñoz, Recopilación de Pensamientos, Martí Ciudadano y
Apóstol. Su ideario, Miami, 1968, p. 134
12.-
J.J.Casasus, Jalones de Gloria Mambisa, Miami, 1981, p. 12
13.-
Emilio Roig de Leuchsenring, Conferencia “Proceso Evolutivo y
Revolucionario de la Nación Cubana”. Ayuntamiento de La Habana,
Cuba,s/f
14.-
Casasus, p. 130
15.-
Leuchsenring
16.-
Casasus
17.-
Leuchsenring.
Al inicio
de la República:
Manifiesto
del Clero Cubano Nativo:
A las
Autoridades del País:
Discriminados
por ser Cubanos
©René
León, de la Academia de la Historia de Cuba
Todos
los cubanos en tiempo de la colonia en Cuba sabían que no podían
contar con el clero español, pues éstos estaban al lado de los
enemigos de nuestra revolución y sus derechos, defendiendo a la
Corona, porque era anticubana. El pueblo y los pocos sacerdotes
cubanos que había en Cuba sabían que la Iglesia, por conducto del
Pontífice Romano, no sólo respaldaba 100% la actitud del clero
español, sino que bendecían el inmediato final de la guerra con la
victoria de España. Como ejemplo de aquella lacra de hombres
vestidos de sotana, podemos destacar lo siguiente. Cuando murieron
Martí y Maceo, el Obispo de Santander hizo que cantasen un Te
Deum en
acción de gracias, y específicamente cuando Maceo muere en Punta
Brava, ordenó -y esto lo refiere el Licenciado L. Fernández, en El
Mundo, de La Habana, de 28 de julio de 1902- que desde el púlpito de
todas las iglesias en Cuba y España se anunciara “que Dios había
querido con la muerte de Maceo y Gómez (ellos esperaban que lo
fuera) señalar el aniversario de la Concepción de María”.
Mandado publicar por el general Linares Pombo, jefe del primer Cuerpo
del Ejército, en una hoja suelta, que se conserva en el Museo
Municipal de la Ciudad de La Habana, el telegrama que le había
enviado el general Ahumada, el 8 de diciembre de 1896, en Santiago de
Cuba, en él se decía lo siguiente: “!Viva España!, ¡Viva el
Ejército Español!, ¡Viva el general Weyler!, ¡Viva la Purísima
Concepción!”. Da pena leer esto, a tanta pudrición llegó la
Iglesia Católica de esa época.
Los
únicos que siempre estuvieron al lado del pueblo cubano en su lucha
por la libertad fueron las Logias de Masones, que fueron perseguidos
en toda América. En el Primer Congreso de Historia, organizado por
la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales y auspiciado
por la oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, celebrado
del 8 al 22 de octubre de 1942 se reconoció la labor de las logias
de Masones en Cuba, que difundieron sus ideas de libertad en nuestro
pueblo. En dicho Congreso fueron honradas y se designaron beneméritas
de la masonería cubana las logias de “El Templo de las Virtudes
Teologales” y la “Gran Logia Española del Rito de York”.
En
el Manifiesto del Clero Cubano Nativo, cincuenta y tres de sus
integrantes declararon que sufrían persecución y ataques de sus
hermanos en Cristo, los sacerdotes españoles, con la bendición del
Sumo Pontífice Romano. Dicho escrito fue escrito por el padre
Mustelier con la aprobación del padre Barnada, y en él aparecían
los nombres de los sacerdotes cubanos: me es imposible poner el
nombre de todos ellos, para no hacer muy largo este trabajo, pero si
voy a citar a continuación algunas de sus partes. “Ya
que la Divina Providencia se ha dignado hacer resplandecer los
derechos indiscutibles del pueblo cubano a su libertad, y, asoma por
el horizonte político el día suspirado de su Personalidad Nacional
para entrar en el concierto de los Pueblos Libres de la tierra; ya
que las lágrimas de tantas madres y sangre de tantos hijos vertidas
sobre nuestro suelo…La misma razón que ha tenido el Pueblo Cubano
para haberse levantado en armas, la tiene el clero Nativo; para no
querer depender ya jamás del Clero Español…Tal es la razón
potísima, C.P. del reducido e impotente número del Clero Nativo,
por milagro existente, porque se ha querido aniquilarnos por todos
los medios posibles para dominar el Clero Español
exclusivamente sobre la Conciencia cubana y rematar sus cadenas..”
El
manifiesto de protesta es bien extenso pero,
aunque ellos tenían razón, no fueron oídos, da pena decirlo, por
los miembros del gobierno, ni en aquel momento, ni después. La
Iglesia en Cuba fue regida por los españoles, quienes abusaron y
desmoralizaron dicho culto.
Terminaba
el Manifiesto “…exponiéndole al Presidente de la República de
Cuba la necesidad de que, terminada la guerra con España, en la
nueva situación política que se avecinaba desapareciese la
preponderancia del clero español, pues “a ningún Estado
políticamente considerado le conviene establecimientos de iglesias
que no sean nacionales…” También le informaban al Presidente
sobre las marañas y trampas que se estaban haciendo para apoderarse
del mayor número de propiedades, inscribiéndolas en el Registro de
la Propiedad. Don Tomás Estrada Palma, no hizo caso a esta protesta,
lo que resultó bochornoso.
De
que los hay, los hay. Y que me perdone alguna persona, por si acaso
tenían algún pariente español en el clero. Pero eran unos
SINVERGÜENZAS, pelearon contra nuestro ejército, empuñando no la
Cruz sino el revólver y la espada o machete, al grito de ¡VIVA
ESPAÑA! Y derramaron sangre cubana.
TRADICIÓN CONSTITUCIONAL
DE CUBA
Premio Herminio Portell
Vilá 2010
©Roberto Soto Santana, de
la Academia de la Historia de Cuba (Exilio)
Desde tiempo inmemorial
y hasta la aprobación de la Constitución estadounidense de 1787, a
lo largo de la Historia en todo el mundo los diferentes pueblos se
habían regido por normas (leyes) otorgadas, modificadas y derogadas
más o menos arbitrariamente por sus monarcas o soberanos. En el
Imperio Romano, a partir de la llamada ley de imperio promulgada por
acuerdo del Senado en el año 70 después de Cristo con ocasión de
la elevación de Tito Flavio Vespasiano al solio imperial, quedó
concentrada la facultad legislativa exclusivamente en el Emperador,
cuyas decisiones personales pasaron a tener fuerza de ley, con el
nombre de Constituciones. Así aconteció en toda Europa, tanto en
los países en el desarrollo de cuyo Derecho fue preponderante la
influencia romana como en los que tuvo peso predominante la herencia
germánica.
El
rasgo novedoso de la Constitución estadounidense de 1787consistía en que había sido redactada y acordada por una asamblea
de representantes de ciudadanos (la Convención Constituyente,
elegida sin carácter estamental por las Trece Colonias formalmente
confederadas a partir de 1781), y cuyo texto había sido sancionado y
puesto en vigor por la propia autoridad de la Convención de
Delegados reunida en Philadelphia. Hoy en día todavía la
Constitución escrita en vigor más antigua del mundo, fue tambiénla primera que estableció el principio de la separación de
Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la primera que consagró
el principio de la soberanía popular (al comenzar su Preámbulo
con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos,…”).
En España, la primera Carta constitucional fue el llamado Estatuto
de Bayona, decretado por “Don José Napoleón, por la gracia de
Dios, Rey de las Españas y de las Indias, Habiendo oído a la Junta
Nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy
amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia,
protector de la Confederación del Rhin, etc.” Es decir, era una
Carta otorgada, impuesta por la voluntad napoleónica, tras su
presentación formularia a 65 diputados españoles integrantes de
unas espurias Cortes convocadas en suelo francés, quienes no tenían
otra facultad sino la de deliberar sobre el contenido de ese texto,
que confería al monarca amplísimas atribuciones, establecía unas
Cortes con una representación estamental (cuyos diputados –sin
facultad legislativa alguna sino sólo la de hacerse oír por el Rey,
el único que podía dictar leyes- eran designados en cada
circunscripción electoral de entre los propietarios de bienes
raíces, y no por sufragio universal, sino por el voto de juntas
formadas por los decanos de los regidores de cada población con más
de cien habitantes y los decanos de los curas de los pueblos
principales de esa circunscripción) y un Senado vitalicio elitista
integrado exclusivamente por los infantes de España que tuvieran 18
años cumplidos de edad y veinticuatro individuos nombrados por el
Rey entre los ministros, capitanes generales del Ejército y la
Armada, los embajadores, y miembros del Consejo de Estado y del
Consejo Real. De cualquier forma, a las posesiones ultramarinas en
América y Asia se les otorgaban sólo 22 del total de 172 actas de
diputados (y de ellas, una a Cuba y otra a Puerto Rico), y en todo
caso cualquier acuerdo o declaración que llegaran a adoptar las
Cortes o el Senado carecía de fuerza de obligar.
Indiscutiblemente, la Constitución española de 1812, promulgada
por las Cortes de Cádiz, representó un avance notable, en
cuanto a que en su texto se consagraba el principio de la
soberanía nacional –no radicada en un monarca o soberano-; la
representación popular –no estamental- en unas Cortes unicamerales
de diputados (elegidos indirectamente por compromisarios), a razón
de uno por cada setenta mil habitantes, con el derecho de
sufragio activo limitado sin embargo a todos los ciudadanos hombres
mayores de 25 años de edad que dispusieran de “una renta anual
proporcionada, procedente de bienes propios”; la separación de
Poderes; la inamovilidad de magistrados y jueces; y el reconocimiento
de una serie de derechos individuales tales como la
inviolabilidad del domicilio, el arbitraje judicial de todos los
pleitos, la prohibición de detención salvo bajo mandamiento
judicial por escrito, la presentación del arrestado ante el juez
dentro de las 24 horas de su detención (es decir, el derecho al
habeas corpus) con manifestación al reo de la causa de su detención
y el nombre de su acusador, si lo hubiere, la prohibición del
tormento y de la pena de confiscación de bienes; y la atribución
en exclusiva a las Cortes de la facultad de proponer, decretar e
interpretar las leyes, aprobar los tratados de alianza ofensiva, de
subsidios y de comercio, decretar la
creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la
Constitución e igualmente de los oficios públicos, dar ordenanzas
al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los
constituyen, fijar los gastos de la administración pública,
establecer anualmente las contribuciones e impuestos, las aduanas y
aranceles de derechos, y el plan general de enseñanza pública en
toda la Monarquía, aprobar los reglamentos generales para la Policía
y sanidad del reino, proteger la libertad política de la imprenta, y
hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y
demás empleados públicos.
Sin embargo, la Constitución de 1812 reconocía el carácter de
españoles solamente a “Todos los hombres libres nacidos y
avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos”,
a “Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de
naturaleza”, a “Los que sin ella lleven diez años de vecindad,
ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía” y, por
último, a “Los libertos desde que adquieran la libertad en las
Españas”, quedando tácitamente excluidos del disfrute de las
libertades y los derechos constitucionales quienes estaban sujetos a
la infame institución de la esclavitud, que seguía rigiendo en
todos los territorios españoles. También quienes eran conocidos en
el léxico de la época como mulatos (hijos de blanco y negra
libre), pardos (mulatos y cuarterones –hijos de blanco y
mulata libre-), quinterones (hijos de blanco y cuarterona
libre) y morenos (desde mulato exclusive retrogradando hasta
negro), aunque fueran libres los clasificados en estas categorías,
resultaban excluidos de la condición de ciudadanos, si bien -con
insalvable contradicción- no de la calidad de españoles, con esta
fórmula: “A los españoles que por cualquier línea son habidos y
reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de
la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia
las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren
servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su
talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos
de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con
mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de
que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un
capital propio”.
De cualquier forma, dado que la Península Ibérica se hallaba en la
práctica completamente ocupada por las tropas napoleónicas (con las
únicas excepciones de Lisboa y Cádiz), y que las posesiones de
Ultramar estaban abandonadas en tal situación a sus propios medios y
recursos, las disposiciones de la liberal Constitución gaditana
tuvieron una limitada aplicación ya que, a los dos años escasos de
su promulgación, fue abrogada por Fernando VII a raíz de su
restauración en el Trono. En Cuba, la libertad de imprenta, que
figuraba como precepto de la Constitución promulgada en 1812, ya
había sido aplicada por el Gobernador Marqués de Someruelos a
partir del 19 de febrero de 1811, tras recibir copia del Decreto de
11 de octubre de 1810 de las Cortes de Cádiz que disponía que
“Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición
y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar
sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y
aprobación alguna anteriores a la publicación”.
A raíz de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, y con vista a la
participación en ellas de Tomás de Jáuregui como diputado por La
Habana, en esta ciudad se redacta en 1811 un memorial(preparado en opinión del Dr. Alfredo Zayas por el Padre José
Agustín Caballero, o por Francisco de Arango y Parreño según el
Dr. Leví Marrero) en el que se propone “una Asamblea de
Diputados del Pueblo, con el nombre de Cortes Provinciales de Cuba,
que estén revestidas del poder dictar las leyes locales de la
provincia en todo lo que no sea prevenido por las leyes universales
de la Nación”. Este documento, de clara vocación autonomista, es
el primero del que se tiene constancia en la historia constitucional
cubana.
Por
ese tiempo se publica en Caracas (en la estimación del erudito
venezolano Santiago Key Ayala, a comienzos de 1812) el “Proyecto
de Constitución para la Isla de Cuba” del abogado bayamés José
Joaquín Infante, el único participante huido entre los
procesados en 1810 por su papel en la conspiración encabezada por
Román de la Luz (masón, propietario del ingenio El Espíritu Santo,
y tío de José de la Luz y Caballero). Infante –que tuvo una vida
aventurera, incluido el servicio en Puerto Cabello a las órdenes de
Bolívar como auditor de guerra y marina, y la participación en la
fracasada expedición encabezada en 1817 por el general liberal
español Francisco Javier de Mina contra la dominación colonial en
el Virreinato de la Nueva España (México)- preconizaba una
República en la que regirían cuatro Poderes (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y Militar), el derecho de voto quedaría
limitado a los ciudadanos blancos mayores de edad dueños de
propiedades de diferentes valores según la parte de la Isla de la
que se tratase, negando a la población libre de color tanto el
sufragio como la ocupación de cargos civiles y militares, y
manteniendo la esclavitud “mientras fuese precisa para la
agricultura”. Por el contrario, en el haber, el Proyecto
constitucional de Infante declaraba la libertad de expresión, abolía
la ilegitimidad del nacimiento, suprimía la nobleza hereditaria y
establecía la responsabilidad de los padres por la educación de su
prole. También disponía la obligación de los terratenientes de
escoger en un plazo de seis meses “las áreas que precisamente
necesitasen para sus labranzas, crías y otras haciendas, cuyo
fomento emprenderían dentro de los mismos seis meses, y vender el
sobrante o repartirlo a censo”. Comparando el proyecto de Infante
con la primera Constitución federal de Venezuela, que se promulgó
el 21 de diciembre de 1811, de la que Francisco de Miranda era su
primer firmante, y tomando en cuenta que con fecha 29 de abril del
mismo año Infante había revalidado su condición de abogado ante la
Alta Corte de Justicia de Caracas, se advierten concordancias entre
los dos textos, señaladamente en cuanto al mantenimiento de la
esclavitud (ya que la primera Constitución venezolana decreta la
prohibición del comercio de esclavos, pero guarda silencio sobre la
subsistencia de la esclavitud, cuya abolición tuvo que aguardar a
que Bolívar la decretase en 1815), en la restricción del derecho de
voto a los propietarios “en quienes concurran las calificaciones de
moderadas propiedades”, en el establecimiento de la clásica
separación de Poderes, y en el reconocimiento de los derechos de
libertad, igualdad, propiedad y seguridad, y de la inviolabilidad del
domicilio (1). Con el Proyecto de Infante se inicia la
tradición constitucional cubana –entendida como elemento de
actuación jurídica con vocación expresamente independentista, que
se transmite en la sociedad cubana de generación en generación-,
puesto que en la Introducción al mismo se proclama que “La isla de
Cuba tiene un derecho igual a los demás países de América para
declarar su libertad e independencia y elegir entre sus habitantes
quienes la gobiernen en sabiduría y justicia”.
Hasta
la aparición del próximo texto constitucional cubano, el de
Guáimaro (1869), al comienzo del primer episodio de contienda armada
generalizada por la Independencia, transcurre más de medio siglo. En
ese interregno se suceden intentonas separatistas, conspiraciones,
represiones, destierros y exilios. Hubo que esperar a que los
reformistas quedasen frustrados con el fiasco de la Junta de
Información convocada en 1867 y que los anexionistas, tras el final
de la Guerra Civil entre el Norte abolicionista y el Sur esclavista,
perdieran gran parte de sus esperanzas (2) de incorporar a la Isla a
la Unión norteamericana, para que no quedase otra salida que la
Independencia a las cabezas pensantes –la inteligencia- de la
sociedad cubana. Porque la contienda armada, que terminó
incorporando y fusionando ideológicamente a representantes de los
diferentes estratos sociales incluida mucha gente humilde, no fue
promovida y declarada inicialmente por miembros del campesinado
menesteroso o del escaso proletariado, sino por elementos destacados
de las profesiones liberales y el patriciado rural –a la que le
siguió una parte del campesinado humilde, cuyos más esclarecidos
representantes terminaron dirigiendo la guerra, tras la ruina y la
decimación de la clase hacendada que la había iniciado-. Ya el
general José Gutiérrez de la Concha, Capitán General de Cuba de
1850 a 1852 y nuevamente de 1854 a 1859, había advertido en un
informe fechado en La Habana el 21 de diciembre de 1850 que “la
apertura de los puertos de la Isla a todas las naciones del globo [en
1818] fue una medida que alteró por sí sola, repentinamente, el
sistema llamado colonial…El trato frecuente que estos naturales
tuvieron con el crecido número de extranjeros que vinieron a
domiciliarse, así como el que le proporcionaron sus repetidos viajes
a Europa y a los Estados Unidos en donde no pocos reciben su
educación, necesariamente había de producir un cambio en sus
costumbres…” y que “la Universidad creada en la capital de la
Isla [en 1728]…produce anualmente un crecido número de abogados y
médicos más o menos ilustrados, pero todos con ambición y
pretensiones exageradas; como se observa el sistema de no colocar en
el país en la carrera pública sino a muy pocos de sus hijos, son
otros tantos descontentos, que por lo menos llevan la propaganda a
sus propias familias. Así se ha extendido admirablemente el espíritu
de desafección hasta echar raíces profundas en los corazones”.
En ese enorme lapso de poco más de medio siglo, por la solidez de su
pensamiento político y la influencia de su prédica destaca por
encima de todos sus coetáneos el Presbítero Félix Varela, de quien
fueron discípulos Domingo del Monte, José de la Luz y Caballero y
José Antonio Saco (3), y de quien Enrique José Varona dijo “Fue
el eminente educador del pueblo cubano, el insigne educador de
nuestro pueblo, timbre tan honroso que ninguno puede ser más alto.
Él fue el iniciador del movimiento más glorioso que en este orden
registra la sociedad cubana; gracias a él se difundieron, se
esparcieron por todos los ámbitos del país los rayos de luz, porque
él hizo surgir en torno suyo multitud de egregios continuadores de
su obra”. (4)
El
Padre Varela, a quien el Obispo Espada le había confiado en 1811 la
cátedra de Filosofía en el Colegio Seminario habanero de San
Carlos, en 1821 ganó por oposición la nueva cátedra de
Constitución mandada crear en todos los centros docentes por Real
Decreto de 4 de mayo de 1820 del Gobierno del Trienio Constitucional
que gobernó en España hasta 1823, cuando fue derrocado por la
intervención militar de la Santa Alianza (los Cien Mil Hijos de San
Luis). En las lecciones que dictó en dicha cátedra, agrupadas en
1822 en sus Observaciones sobre la Constitución política de la
monarquía española, fue destilando las siguientes perlas: “Yo
llamaría a esta cátedra la cátedra de la libertad, de los derechos
del hombre, de las garantías nacionales…Expondremos con exactitud
lo que se entiende por Constitución política, y su diferencia del
Código civil y de la política general, sus fundamentos, lo que
propiamente le pertenece, y lo que es extraño a su naturaleza, el
origen y constitutivos de la soberanía, sus diversas formas en el
pacto social, la división y equilibrio de los poderes, la naturaleza
del gobierno representativo y los diversos sistemas de
elecciones...la distinción entre deberes y derechos y garantías,
así como entre derechos políticos y civiles…toda soberanía está
esencialmente en la sociedad…Los pueblos pierden su libertad o por
la opresión de un tirano, o por la malicia y ambición de algunos
individuos que se valen del mismo pueblo para esclavizarlo, al paso
que le proclaman su soberanía…El hombre tiene derechos
imprescriptibles de que no puede privarle la nación…El gobierno,
de cualquiera especie que sea, no tiene el derecho de vida y muerte,
en el sentido absoluto que ahora se ha dado estas expresiones, ni es
señor de vidas y haciendas como se ha dicho con agravio de los
pueblos…El gobierno ejerce funciones de soberanía, no las posee,
ni puede decirse dueño de ellas. El hombre libre que vive en una
sociedad justa no obedece sino a la ley…El hombre no manda a otro
hombre; la ley los manda a todos…Una sociedad en la que los
derechos individuales son respetados es una sociedad de hombres
libres…La independencia y la libertad nacional son hijas de la
libertad individual, y consisten en que una nación no se reconozca
súbdita de otra alguna, que pueda darse a sí misma sus leyes, sin
dar influencia a un poder extranjero, y que en todos sus actos sólo
consulte a su voluntad, arreglándola únicamente a los principios de
justicia, para no infringir derechos ajenos”.
Varela
–el verdadero fundador de nuestra nacionalidad, como le
llamó José A. Fernández de Castro en 1943, y el forjador de la
conciencia cubana, como le designó Antonio Hernández Travieso
en 1949- todavía tuvo tiempo de presentar en 1823 a las Cortes
españolas, en su calidad de diputado por La Habana, un Proyecto de
Gobierno Autonómico (para el gobierno político de las provincias de
Ultramar) junto con un Proyecto de Decreto sobre la abolición de la
esclavitud en la Isla de Cuba (5), si bien ambas iniciativas quedaron
en la papelera tras el derrocamiento, con la complicidad de Fernando
VII, del Gobierno constitucional, que dio lugar a la huida ante el
terror fernandino de los diputados de Cuba, los cubanos Varela y
Leonardo Santos Suárez y el catalán Miguel Gener.
Varelafue, así, desde su exilio en los EE.UU. durante los próximos
treinta años (hasta su fallecimiento en 1853), el cancerbero de
las ideas políticas constitucionalistas (es decir, democráticas)para su difícil pervivencia en el pensamiento de los cubanos tras el
recrudecimiento de las medidas represivas facilitadas por la Real
Orden de 28 de mayo de 1825 que otorgó a los Capitanes Generales de
Cuba la autoridad que las leyes de guerra conferían al jefe de plaza
sitiada (las denostadas facultades omnímodas) (6), y el
desánimo que fue enervando a gran parte de la sociedad cubana
respecto a la esperanza en la mudanza del régimen colonial en
Provincia equiparada a las de la Península, o la separación con la
ayuda de las recién independizadas repúblicas hispanoamericanas
(tras el fracaso de nuevas conspiraciones separatistas, como la de
los Rayos y Soles de Bolívar, la de la Cadena, y la de la Gran
Legión del Águila Negra, la decisión tomada por Bolívar
-manifestada en carta dirigida el 20 de mayo de 1825 al Mariscal de
Ayacucho, Antonio José de Sucre- de “no libertar a La Habana”
porque así creía se evitaba “el establecimiento de una nueva
República de Haití”, así como el resultado aciago de
expediciones como las dos encabezadas por Narciso López y el del
primer levantamiento armado dentro de la Isla, acaudillado por
Joaquín de Agüero y Agüero).
Concurrentemente,
la prevención o miedo de naturaleza racista hacia la negritud, que
era compartida tanto por las autoridades coloniales -cuya presencia
retrocedía en áreas de la masa continental americana pero se
mantenía firmemente en Cuba y Puerto Rico- como por las nuevas
élites criollas gobernantes -con algunas honrosas salvedades- en las
Repúblicas recién independizadas, y por los esclavistas y sus
representantes políticos incrustados en el Gobierno Federal y en los
gobiernos estatales de los EE.UU., sería un factor determinante en
el retraso hasta 1868 del inicio de las sublevaciones
independentistas en Cuba y Puerto Rico (7).
Pero
ese momento finalmente llegó. El Manifiesto de la Junta
Revolucionaria de la Isla de Cuba, expedido por Carlos Manuel de
Céspedes el 10 de octubre de 1868, en Manzanillo, resulta
evidente, cuando se lee, que es una Declaración de Independencia
al modo de la estadounidense de 1776 (“Al levantarnos armados
contra la opresión del tiránico gobierno español, siguiendo la
costumbre establecida en todos los países civilizados,
manifestaremos al mundo las causas que nos han obligado a dar este
paso, que en demanda de mayores bienes siempre produce trastornos
inevitables, y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas
de los presentes para la felicidad del porvenir”), en la que se
reclaman los derechos de reunión, de petición y de expresión, el
sufragio universal, la emancipación gradual y bajo indemnización de
la esclavitud, el libre cambio bajo condiciones de reciprocidad, la
representación nacional para decretar las leyes e impuestos, y “la
religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre”–quedando configurada, de hecho, la parte dogmática (la referente
a los principios y a los derechos fundamentales) de un texto
constitucional todavía nonato-.
En
el mismo documento se advierte style= igualmente que se exponen
disspan lang=posiciones -sin encasillarlas en un articulado numerado o
atribuirles expresamente un rango legal- las cuales muy bien podrían
encajar en la parte orgánica de un texto constitucional (la
referente al diseño de la estructura del Estado y la regulación de
sus órganos básicos) ya que se ordenan, somera pero
suficientemente, el ejercicio del Poder Ejecutivo (al comunicar el
unánime acuerdo de “nombrar un Jefe único que dirija todas las
operaciones con plenitud de facultades y bajo su responsabilidad,
autorizado especialmente para designar un segundo y los demás
subalternos que necesite en todos los ramos de administración
mientras dure el estado de guerra”, y de haber designado “una
comisión gubernativa de cinco miembros para auxiliar el General en
Jefe en la parte política, civil y demás ramos de que se ocupa un
país reglamentado”), Igualmente, se decreta con efectos
inmediatos la abolición de “todos los derechos, impuestos,
contribuciones y otras exacciones que hasta ahora ha cobrado el
gobierno español…y que sólo se pague con el nombre de ofrenda
patriótica, para los gastos que ocurran durante la guerra, el
cinco por ciento de la renta conocida en la actualidad”, así como
que “en los negocios en general se observe la legislación vigente,
interpretada en sentido liberal, hasta que otra cosa se determine”.
A la
muy esquemática Constitución de Guáimaro (con 29 artículos,
veintisiete de ellos con una sola oración, y los otros dos con sólo
dos oraciones), promulgada el 10 de abril de 1869 por los quince
delegados provenientes de los dos departamentos donde había cundido
la sublevación (el Central y el Oriental, aunque técnicamente el
Departamento Central había quedado disuelto en 1851 y agregado al
Occidental, que además comprendía a Pinar del Río, La Habana y
Matanzas) y constituidos en Asamblea, le basta para blasonar de
gloria el Artículo 24, que dice “Todos los habitantes de la
República son enteramente libres”, ya que con ello quedaba abolida
la odiosa institución de la esclavitud. De cualquier manera, su
texto establece la separación de los tres Poderes clásicos del
Estado, la designación por la Cámara de Representantes del
Presidente encargado del Poder Ejecutivo y del General en Jefe,
aunque éste queda subordinado al Ejecutivo; y prohíbe que la Cámara
ataque “las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica,
enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”.
A pesar de su brevedad, esta primera Constitución de Cuba
republicana –en Armas- reúne los requisitos de contar con una
parte dogmática y una orgánica, rigió durante casi diez años, y
quiso fundar una República en la que el encargado del Poder
Ejecutivo (el Presidente) y los Secretarios del Despacho estuviesen
subordinados al Legislativo (la Cámara de Representantes).
La Constitución de Baraguá, de 23 de marzo de 1878, todavía
mucho más breve y con un alto valor testimonial aunque nula
trascendencia jurídica, fue un texto de emergencia (estuvo vigente
sólo dos meses, hasta la conclusión de la Guerra de los Diez Años),
con sólo cinco artículos, dictado para facultar al Gobierno de la
exhausta insurrección -al que se encomienda el Poder Legislativo
además del Ejecutivo, dada la previa disolución de la Cámara de
Representantes- a hacer la paz sobre la base de la independencia. La
Paz del Zanjón, firmada el 10 de febrero del mismo año, había
certificado el fin de las hostilidades aceptado por el Comité del
Centro en representación de Camagüey. Sólo los insurrectos del
departamento oriental, tras la protesta de Antonio Maceo en Mangos de
Baraguá el 15 de marzo, rehusaron deponer las armas, pero no se pudo
impedir el fin de la guerra, al que se llegó por puro agotamiento, a
fines de mayo de ese año. La Paz del Zanjón, no obstante su
carácter explícito de “artículos de capitulación” que ponían
fin a la situación de beligerancia armada entre la Metrópoli y su
Colonia, también abrogó tácitamente la concesión de facultades
omnímodas hecha en 1825 a los Capitanes Generales de Cuba (al
conceder a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y
administrativas de que disfrutaba la isla de Puerto Rico), reconoció
la libertad a los colonos asiáticos y esclavos en las filas
insurrectas, y dispuso “el olvido de lo pasado respecto de
los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente y
libertad de los encausados o que se hallen cumpliendo condena dentro
o fuera de la Isla”.
La
tradición constitucional tuvo continuación en Cuba con el texto
surgido de la Asamblea Constituyente que se reunió en Jimaguayú y
promulgó el 16 de septiembre de 1895 –casi siete meses después
del inicio de la segunda y definitiva Guerra de Independencia-, con
el título de “Constitución del Gobierno Provisional de Cuba”.
En su texto, todo de carácter orgánico y sin parte dogmática, se
comenzaba instaurando un Consejo de Gobierno en el que residía el
Poder Legislativo, y cuyo Presidente era titular del Poder Ejecutivo,
mientras que todas las fuerzas armadas y la dirección de las
operaciones militares estarían bajo el mando directo del General en
Jefe, quien tendría a sus órdenes un Lugarteniente General –binomio
que hasta la muerte en combate del Titán de Bronce estuvo a cargo de
Máximo Gómez y Antonio Maceo-. Se establecía un impuesto de guerra
sobre las propiedades de cualquier clase pertenecientes a
extranjeros, mientras sus respectivos países no reconocieran la
beligerancia de Cuba. Y se declaraba la independencia del Poder
Judicial, dejando su organización y reglamentación a cargo del
Consejo de Gobierno. Finalmente, se imponía una fecha de caducidad
para la Constitución, que llegaría al cumplirse los dos años de su
promulgación.
Llegado
ese término y sin haberse concluido la guerra, expiró la
Constitución de Jimaguayú, y en el potrero de La Yaya (barrio de
Sibanicú, municipio de Guáimaro, en Camagüey) se reunió una nueva
Asamblea Constituyente el 10 de octubre de 1897. La Constitución que
salió de sus deliberaciones fue aprobada y entró en vigor el 29 de
octubre. Con cuarenta y ocho artículos, era la más extensa de las
promulgadas hasta entonces por la República en Armas. Establecía el
servicio militar obligatorio e irredimible. Consagraba la garantía
de nulla pena sine lege, la inviolabilidad
de la correspondencia, la libertad de religión y de culto, el
derecho de petición, la inviolabilidad del domicilio, y las
libertades de expresión, de reunión y de asociación. Hacía
residir el Poder Ejecutivo en un Consejo de Gobierno, que a su vez
ejercía el Poder Legislativo, y disponía la elección de una
Asamblea de Representantes –quienes disfrutarían de inmunidad
parlamentaria, salvo en caso de flagrante delito- que debería
reunirse a los dos años de promulgada la Constitución, a fin de
hacer una nueva o modificar la existente.
Como
ha dicho el Dr. Luis René García Fernández, “estas
constituciones que acabamos de comentar puede que no sean ciertamente
un dechado de perfección. Pero si se tiene en cuenta no solamente la
época en que se produjeron, sino también las condiciones materiales
en medio de las cuales se confeccionaron, hay que admitir que fueron
obras de gigantes. Porque, señores, aquellos delegados no trabajaban
sentados en mullidos butacones ni con aire acondicionado. Aquellos
constituyentes realizaron esas tareas legislativas teniendo por
asientos sus rústicos taburetes y sus palmas barrigonas, sin más
paredes que los frondosos algarrobos y las ceibas milenarias, ni más
cúpula que el hermoso cielo cubano tachonado de estrellas
luminosas”. (8)
En
cumplimiento de esa previsión, se reunió una nueva Asamblea
Constituyente en Santa Cruz del Sur (en Camagüey), donde inició sus
sesiones, y después se trasladó a Marianao(municipio colindante con el de La Habana) y finalmente a la Calzada
del Cerro (en La Habana), donde concluyó sus sesiones el 4 de abril
de 1899. Con algunos meses de anterioridad, el 10 de diciembre de
1898 se había firmado en París el sibilinamente redactado Tratado
de Paz por el cual España renunciaba “a todo derecho de soberanía
y propiedad sobre Cuba” y los EE.UU. anunciaban su intención de
ocupar la Isla –por tiempo indefinido, pero provisional- cuando
España la evacuara; España cedía a los EE.UU. la isla de Puerto
Rico y las demás en ese momento bajo su soberanía en las Indias
Occidentales, así como la isla de Guam y el archipiélago de las
Filipinas –a cambio de 20 millones de dólares-.
Los
asambleístas constituyentes reunidos en la Calzada del Cerroaprobaron el 21 de febrero de 1901 un texto final aunque no
definitivo, porque todavía debieron aprobar, el 12 de junio del
mismo año, la incorporación como apéndice de la llamada Enmienda
Platt, de bochornoso recuerdo. Esta Constitución cubana de 1901
entró en vigor el 20 de mayo de 1902,
el mismo día de la proclamación de la República, por efecto de la
Orden Militar 181 dictada por el Gobierno Militar norteamericano. Fue
una Constitución eminentemente garantista, con un elenco extensísimo
de derechos individuales -aunque del derecho de sufragio seguían
excluidas las mujeres-, la igualdad ante la Ley y su irretroactividad
salvo cuando favoreciera al reo, la no anulabilidad ni alteración
por el Poder Legislativo de las obligaciones civiles, la prohibición
de la pena de muerte por motivos políticos, la limitación de las
detenciones y la sujeción a la Ley de las prisiones y
procesamientos, el derecho de habeas
corpus, el derecho a la no
autoincriminación y a no declarar contra el cónyuge y otros
parientes cercanos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de
cultos y la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho de
petición, los derechos de reunión y asociación y educación, la
libertad de locomoción y el derecho de propiedad, incluso la
intelectual e industrial. En cuanto a su parte orgánica, mantenía
la separación de Poderes preconizada por Montesquieu, establecía
una Cámara de Representantes y un Senado, y un Poder Judicial en
cuyo vértice estaba el Tribunal Supremo, cuyos jueces los nombraba
el Presidente de la República con el consentimiento del Senado. La
cláusula de reforma permitía modificaciones parciales o totales de
su texto, por acuerdo de las dos terceras partes del número de
integrantes de cada cuerpo colegislador, seguido de la aprobación de
una Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por
provincias.
Pero
no quedaba determinado el órgano encargado de convocar y poner este
proceso en marcha, ni cuánto tiempo permanecería en sesión esa
Asamblea, ni si podía realizar otras modificaciones distintas de las
sometidas a su consideración. Estas imprecisiones terminaron
complicando la crisis política que se abrió en 1928 con la Prórroga
de Poderes ambicionada por el Presidente Machado,
para materializar la cual se presentaron dos proyectos
de reforma constitucional: en 1926, uno
por el Representante Aquilino Lombard; y en 1927, otro por el
Representante Giordano Hernández, el
segundo de los cuales fue aprobado sucesivamente por la Cámara y el
Senado, y que los 55 delegados elegidos a la Convención
Constituyente sancionaron el 10 de mayo de 1928.
Los
desmanes llevados a cabo por el machadismo y la depresión económica
mundial desembocaron en la caída del régimen y el restablecimiento
de la vigencia de la Constitución de 1901 (el 24 de agosto de 1933,
tras asumir Carlos Manuel de Céspedes, el hijo del Padre de la
Patria, la presidencia provisional de la República y dejar sin
efecto la reforma constitucional de 1928). El subsiguiente Gobierno
presidido por el Dr. Ramón Grau San Martín dictó, el 14 de
septiembre de 1933, unos Estatutos para el Gobierno Provisional de
Cuba, que, aparte de crear unos Tribunales extraordinarios de
Sanciones, nada decían sobre la vigencia de la Constitución de
1901, restaurada el 24 de mayo anterior, aunque anunciaban la
convocatoria de otra Convención Constituyente, que se reunió y
aprobó la Constitución de 3 de febrero de 1934, la que estuvo
vigente por un año, y a su derogación (por Resolución Conjunta de
8 de marzo de 1935 del propio Gobierno Provisional) fue sustituida
por la siempre renaciente Constitución de 1901, en virtud de la Ley
Constitucional de 11 de junio de 1935 (aprobada por el mismo
Gobierno, sin intervención de la Asamblea Constituyente).
Ni
la reforma constitucional de 1928 –para facilitar la Prórroga de
Poderes deseada por Machado-, ni los Estatutos de 14 de septiembre de
1933, ni la Constitución de 3 de febrero de 1934, ni la llamada Ley
Constitucional de 11 de junio de 1935 pueden ser considerados partedel itinerario de la tradición constitucional de Cuba,
porque fueron todos textos de oportunidad, encaminados no a la
fijación de principios o la estructuración de órganos del Estado
para resolver los problemas de la sociedad de su época, sino medidas
para satisfacer los intereses políticos partidistas e incluso los
individuales de personalidades interesadas en situaciones
específicas.
Se
alumbró a continuación la que hasta ahora
es la obra cumbre del constitucionalismo cubano: la Constitución
aprobada en Guáimaro el 1 de julio de 1940, que entró en vigor el
10 de octubre del mismo año. La elección de delegados a la
Convención Constituyente que la configuró se hizo sobre la base de
uno por cada 50 mil habitantes o fracción mayor de 25 mil, lo que
dio como resultado 81 delegados (aunque -como ha precisado el Dr.
Carlos Márquez Sterling- en sus deliberaciones intervinieron sólo
77, a causa de las renuncias previas de los ausentes). La
Constitución constó de 286 artículos, 43 Disposiciones
Transitorias, una Disposición Transitoria Final y una Disposición
Final. Tildada de prolija y casuística por algunos de sus críticos
-así, el Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez (9)- y de neocolonial e
hipócrita por algún otro (10), Emilio Menéndez Menéndez
(penalista y último Presidente democrático del Tribunal Supremo de
Cuba) dijo en 1945 de ella “que recoge muchos de los principios de
las anteriores constituciones, introduce otros, producto de cuarenta
años de conquistas sociales y de obligación política” (11), y el
Dr. Néstor Carbonell Cortina ha apostillado elocuentemente que “La
Carta del 40 es la obra cumbre de la República. Dando amplias
muestras de madurez política y patriotismo, los delegados a la
Convención Constituyente cerraron una década de convulsiones
revolucionarias e inseguridad jurídica, y le dieron a Cuba una
Constitución previsora y avanzada, sin injerencia extraña. Una
Constitución que no es de nadie y es de todos”.
Como recuerda al referirse a la Constitución de 1940 este ilustre
habanero, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Santo Tomás de Villanueva y veterano de la Brigada 2506, “en ella intervinieron estadistas como Orestes Ferrara, José
Manuel Cortina y Carlos Márquez Sterling; intelectuales como Jorge
Mañach y Francisco Ichaso; libertadores como Miguel Coyula; juristas
como Ramón Zaydín y Manuel Dorta Duque; internacionalistas como
Emilio Núñez Portuondo; parlamentarios como Santiago Rey Pernas,
Rafael Guas Inclán, Aurelio Álvarez de la Vega, Miguel Suárez
Fernández, Pelayo Cuervo Navarro y Emilio Ochoa; líderes obreros
como Eusebio Mujal; industriales como José Manuel Casanova; líderes
políticos y revolucionarios como Ramón Grau San Martín, Carlos
Prío Socarrás, Eduardo Chibás y Joaquín Martínez Sáenz.Y
representando al equipo comunista, descollaron, entre otros, un sagaz
líder sindical de acerada dialéctica, Blas Roca, y dos polemistas e
intelectuales de alto vuelo, Juan Marinello y Salvador García
Agüero”.
De
los antecedentes históricos y de la ilegitimidad con la que la
gavilla del Partido único se ha enseñoreado del país como si fuera
su finca particular, es obligado reafirmar la necesidad –sin tener
que recurrir a la paráfrasis sino a la cita literal de los
planteamientos del Dr. Carbonell Cortina- de que “Si queremos
ponerle fin a la tiranía y cerrar el ciclo tenebroso de la
usurpación, tenemos que encontrar, después de Castro, una fórmula
de convivencia con visos de legitimidad. Y esa fórmula no es la
Constitución totalitaria de 1976, aunque se le hagan remiendos. Ni
es otra Ley Fundamental espuria, impuesta sin consentimiento ni
debate durante la provisionalidad.
“No,
la única que tiene historia, simbolismo y arraigo para poder
pacificar y regenerar el país antes de que se celebren elecciones
libres, es la Carta Magna de 1940. Ella fue el leitmotiv de la lucha
contra Batista, y no ha sido abrogada ni reformada por el pueblo,
sino suspendida por la fuerza.
“Lo
importante es tener una base constitucional que haya sido legitimada
por la voluntad soberana del pueblo y que permita encauzar
armónicamente la transición a la democracia representativa. Podrá
después el Congreso o los delegados electos a una Asamblea
Plebiscitaria reformar o actualizar la Constitución del 40,
supliendo sus deficiencias y podando sus casuísticos excesos.”
(12)
Y
sólo entonces, mediante el enlace con la Constitución de 1940
como puente hacia el futuro del país, se podrá reanudar la
tradición constitucional en Cuba, interrumpida con el golpe de
Estado de 10 de marzo de 1952 e impedida de restablecimiento por elbouleversement (o estado de conmoción permanente) que ha
traumatizado a la sociedad cubana por causa del ilegítimo ejercicio
del Poder absoluto que la tiranía comunista ha venido haciendo desde
su llegada al Poder en 1959.
Sobre
el carácter avanzado de la Constitución de 1940 se ha escrito
mucho. Pero baste señalar que todos los derechos, libertades y
garantías que posteriormente se incluyeron en la Declaración
Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1948, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
de 1950 (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales) incluidas sus sucesivas
revisiones, y en la Carta Social Europea de 1961 ya figuraban en la
Constitución cubana de 1940. Esta aseveración se constata del
cotejo de los tres textos mencionados con el de la Constitución de
1940, la que, además, implantó la jornada laboral máxima de
8 horas al día o 44 horas semanales, equivalentes a 48 horas en el
salario, y prescribió el derecho al descanso retribuido de un mes
por cada once de trabajo dentro del año natural. Hasta el
turiferario y servidor del castrismo Armando Hart Dávalos, en un
escrito publicado bajo su firma en la edición digital de 12 de
septiembre de 2009 del órgano oficial de la Unión de Jóvenes
Comunistas ha tenido que admitir –en sus propias palabras- que “la
Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas de su tiempo
entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado
Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social
avanzado”. A confesión de parte, relevo de prueba.
NOTAS y BIBLIOGRAFÍA
(1)
Como ha escrito el profesor venezolano Eleazar Córdova-Bello, “El
Proyecto de Constitución del doctor Infante encierra una revolución
en cuanto tiende a desplazar el régimen español y asumir los
criollos la dirección del país, pero nada ofrece en otros sentidos
sociales y políticos que permanecen plegados a moldes del más
acentuado conservatismo. Ese proyecto refleja la mentalidad típica
del sector mayoritario de la clase criolla, rival de la dirigente
española y hostigadora de las clases de color” [cita extraída de
la pág. 174 de su libro La
independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica.
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Caracas (1967),
hecha por los historiadores David Pantoja Morán y Jorge M. García
Laguardia, en la pág. 42 de su obra Tres
documentos constitucionales en la América española
preindependiente.
UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas. México (1975)].
(2)
Aunque no todas, a la vista de que la Cámara de Representantes tomó
el acuerdo, en su sesión del 19 de mayo de 1869, de dirigir un
llamamiento al Gobierno y al pueblo norteamericano, trasladándoles
“los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada esta
Isla entre los Estados de la Federación Norteamericana…pues este
es, a su entender, el voto casi unánime de los cubanos, y que si la
guerra actual permitiese que se acudiera al sufragio universal, único
medio de que la anexión legítimamente se verificara, éste se
realizaría sin demora”.
-
Saco,
no obstante su ideario reformista y su antagonismo personal respecto
de la trata de esclavos, nunca fue abolicionista: en un artículo
publicado en la prensa de Madrid en 1862 se preguntó “¿De cuándo
acá la esclavitud doméstica ha sido un obstáculo para que en los
países donde existe gocen los hombres libres de derechos
políticos”? (Colección
póstuma,
1881, pág.40).
(4)
La metafísica en la universidad. Estudios literarios y filosóficos(1883).
(5)Homenaje
a Félix Varela.
Sociedad Cubana de Filosofía (Exilio). Ediciones Universal, Miami
(1979) y Documentos
para la Historia de Cuba – TomoI. Hortensia Pichardo. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana
(1971).
(6)
Recuérdese que las Constituciones posteriores a la de Cádiz iban y
venían en España (así, las de 1834, 1837 y 1845) pero en Cuba
nunca tuvieron vigencia, porque en las posesiones ultramarinas regían
leyes especiales –como así expresamente se disponía en los textos
de 1837 y 1845-.
(7)Cuba:
Economía y Sociedad – Tomo XV.
Leví Marrero. Editorial Playor, Madrid (1992).
(8)
Conferencia “La Historia Constitucional de la República en Armas”.
Dr. Luis René García Fernández.
La Constitución de Cuba. Ciclo de Conferencias.
Colegio Nacional de Abogados de Cuba, Inc., Miami (1991).
(9)
En su obra,Constitución de la Republica de Cuba.Editorial Lex, La Habana (1941).
(10)
La imputación, tan sectaria como sofista, ha sido hecha por Juan
Vega Vega (1922-2002), jurista que puso su sesera al servicio del
régimen castrocomunista, en Cuba
y su historia constitucional (págs.
68-69) . Ediciones Endymion, Madrid (1997).
(11)La
nueva Constitución cubana y su jurisprudencia(1940-1944), pág. 16. Jesús Montero, Editor, La Habana (1945).
(12)La
Constitución de 1940: Simbolismo y Vigencia.Cuba
in Transition ASCE [Association for the Study of the Cuban Economy]
(1997).
Volver